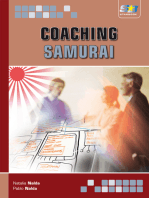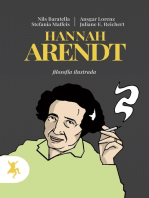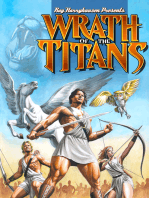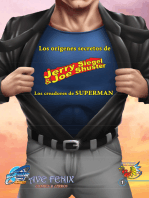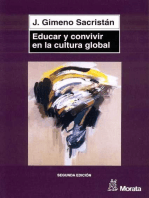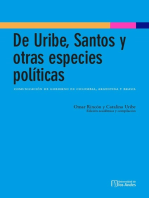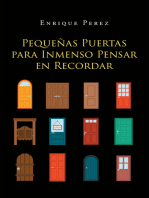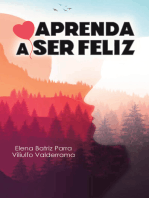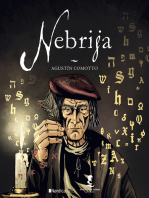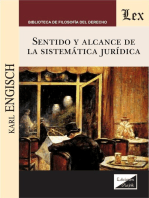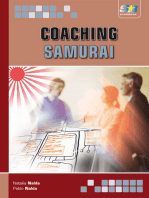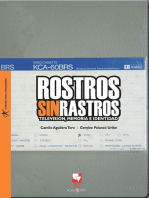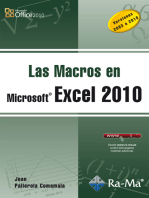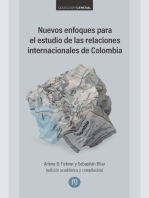Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
¿Psiclogos Sociales para Qué?
¿Psiclogos Sociales para Qué?
Enviado por
Mijail Muñoz Méndez0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações4 páginasTexto académico explicando la importancia de la psicología social.
Título original
¿Psiclogos sociales para qué?
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoTexto académico explicando la importancia de la psicología social.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações4 páginas¿Psiclogos Sociales para Qué?
¿Psiclogos Sociales para Qué?
Enviado por
Mijail Muñoz MéndezTexto académico explicando la importancia de la psicología social.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
PSICOLOGOS SOCIALES ;PARA QUE? *
Pareciera que la pregunta que nos convoca: Psicélogos
Sociales gpara qué? no sélo ha promovido en nosotros una
reflexion acerca de la insercién social de nuestro rol; sino
que ha sido una oportunidad para reencontrarnos con un
Jenguaje silenciado durante afios y para muchos hoy olvida-
do cuando no decididamente revisado: el lenguaje que habla
del compromiso ideolégico-po'itico de quien trabaja en sa-
lud mental. EF] lenguaje que articula conceptos como depen-
dencia, liberacion, relacién y lucha de clases en la proble-
miatica de la salud. ‘
En lo que aqui se ha expuesto el para qué ha remitido
en forma casi inmediata al para quién,al dénde y al por qué
de nuestra tarea. Y remite también a un cémo es ejercida
esa funcién, al planteo de una metodologia de trabajo que
en distintes. campos de operacién busca ser -coherente con
ese para qué,.ese para quién y-ese dénde.
&De donde surgen estas coincidencias que parecen ho-
mogeneizarnos aun en la heterogeneidad de perspectivas y
experiencias que aqui se han vertido? Creo que la respuesta
* Intervencién en la Mesa Redonda sobre el tema realizada en la
Escuela de Psicologia Social, 24 de agosto de 1984. a
167
a esta pregunta debemos buscarla en Ja génesis histérica que
tiene entre nosotros el rol Psicélogo Social, y fundamental-
mente en la concepcién de hombre que subyace a nuestra
practica. Concepcidén de hombre que define el criterio de
salud orientader de nuestra tarea.
Hablamos de una génesis histérica y esto nos lleva a
remontarnos a los origenes de este rol, que no nace en una
isla, en un lugar de privilegio, sino que surge en un hospital
psiquidtrico, en una institucion asilar, lugar de marginaci6én
cuya estructura devela por si misma la significacién quie los
hombres, sus necesidades y sufrimientos tienen para este
sistema social. Nace este rol como intento de romper con
las modalidades instituidas de comprender y abordar la
enfermedad mental, Nace entre nosotros cuando en la
década del 40 Enrique Pichon-Riviére descubre que existen
relaciones de determinacién reciproca entre mundo intemo
y mundo externo, cuando visualiza como causantes de Ja
enfermedad no sélo procesos intrapsiquicos, sino también
procesos intersubjetivos, que determinan la intrasubjetivi-°
dad, Esto lo Mevara a afirmar la eficacia del vinculo, de las
relaciones reales, de la interaccién, en Ja configuracién de
toda conducta, normal o patolégica.
La Psicologia Social como teoria y con ella la funcién
del Psicélogo Social, se configuran entre nosotros cuando el
sujeto es comprendido como un ser socialmente determina-
do, emergente de una complejisima red de vinculos y rela-
ciones sociales. E] rol que hoy ejercemos comienza a deli-
nearse cuando Enrique Pichon-Riviére, en su servicio, abre
un’ espacio para el protagonismo de sus pacientes, para la
asuncién de roles sociales operativos e instrumenta Ja pro-
duccién grupal como herramienta terapéutica, en la biisque-
da de crear condiciones para que surjan nuevas formas de
relacién entre sujeto y contexto, para que ésta sea una
relacién de aprendizaje, de creatividad, de transformacién
reciproca. Es ése un momento de ruptura y salto cualitativo
en la experiencia clinica y en la coneeptualizacién de Enri-
que Pichon-Riviére, ruptura y salto que él definira como un
168
pasaje del Psicoanilisis a la Psicologia Social. Esa ruptura y
ese salto lo llevaran a extender su practica y su reflexién,
iniciada en el campo de la clinica y de Ja formacién de
terapeutas, al dmbito institucional y comunitario.
Desde ese origen se Ileg6é, en una trayectoria en la que
no faltaron vicisitudes y contradicciones, al presente de un
rol, a las formas actuales que los distintos expositores han
desplegado para ustedes.
Menciondbames al comenzar, como elemento coherenti-
zador de lo que aqui se ha escuchado, la existencia de un
criterio de salud, que le otorga direccionalidad, sentido a la
tarea psicolégica. Quizds su explicitacién y desarrollo pueda
ser mi aporte a la definicién del para qué del Psicdlogo
Social, r
Plantearé aqui algunas ideas trabajadas, con Enrique
Pichon-Riviére a comienzos de la década del ’70, y que han
sido para mi desde ese momento, objeto de permanente
reflexi6n. Deciamos entonces que toda definiciOn, todo
eriterio de salud y enfermedad no incluye s6lo una concep-
cién del psiquismo y de Ja conducta. Va mas alld, ya que se
funda explicita o implicitamente en una concepcién del
hombre y del mundo, del orden social e histérico y conlle-
va un proyecto de sociedad, de vida. Si el hombre puede
ser caracterizado como un ser de necesidades, que sdlo se
satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan, no
habiendo en él nada que no sea la resultante de la interac-
cién entre individuos, grupos y clases; si entendemos al
_hombre como configurandose en una actividad transforma-
dora de si y del contexto, ese hombre es para nosotros,
esencialmente el sujeto. de la-praxis, de.la. historia, el pro-
ductor de su vida material, del. orden social y el universo
simbélico que lo alberga. Desde esta concepcién de hombre,
la elaboracién de un criterio de salud significa el andlisis de
las formas concretas que toma esa relacién fundante sujeto-
mundo. ;Qué investigaremos entonces? Las posibilidades
de ese sujeto para desarrollar esa accién ‘transformadora, ese
aprendizaje de lo real. Pero si lo que indagamos es una
169
relacion muestra mirada no focalizard slo a uno de los
términos, mo se centrard sélo en el sujeto, analizaremos
también sus condiciones de existencia, evaluando hasta qué
punto esas condiciones concretas favorecen u obstaculizan
esa dialéctica, ese aprendizaje, De alli que nuestra mirada se
centre también en el orden social.
ia saind mental consiste entonces en una adaptacién
activa, ex um aprendizaje, en la visualizacién- y resolucién de
las contradicciones internas y las que emergen en esa rela-
ion sujetoamundo. Hablamos de adaptacion activa, de
aprendizaje éComo lo entendemos? Como una relacién con
la realidad en la que hay apropiacién y transformaci6n:
apropiacio6n instrumental de la realidad para transfor-
marla” (E. Pichon-Riviére).
Decia que estos conceptos fueron trabajados con Enri-
que Pichon-Riviére en los primeros afios de la década del
70; anos aquellos de masivas moyilizaciones y luchas popu-
lares; alos que psiquiatras, psicdlogos, terapistas ocupa-
cionales, asistentes sociales, psicopedagogos, psicdlogos so-
ciales, tomamos conciencia de que éramos trabajadores de
la salud mental, y desde alli nos planteamos la pregunta por
el lugar que nos cabia en Ia lucha por la liberacion que li-
braba nuestro pueblo, Esto dio lugar no s6lo’a fecundisi-
mos debates, sino y fundamentalmente, al desarrollo de
nuevas formas de practica y organizacion en el campo de la
salud. Como hemos dicho, esas practicas y esos debates han
sido olvidados cuando no descalificados por muchos de no-
' sotros, atrapados en el escepticismo, individualismo y retro-..
ceso ideolégico que se observa en nuestro sector social. Por. oy ae
630 la pregunta que hoy nos convoca: psicdlogos sociales
épara: qué? tiene para’ mi resonancias ‘de una historia re-
ciente. Historia devastada, silenciada Y que creo imprescin-
dible tescatar, Porque nuestro pueblo sigué luchando por su
liberacién y porque sigue planteado el interrogante de nues-
tro lugar em esa lucha.
Fue entonees, en ese contexto socio-politico de los afios
°70 cuande a partir del retrabajo del concepto de nece-
170
sidad, de la concepcién del sujeto como ser histérico, in-
cluimos con Enrique Pichon-Riviére el concepto de con-
ciencia critica en la elaboracién del criterio de adaptacion.
Definimos entonces como conciencia critica el “reconoci-
moiento de las necesidades propias y las de la comunidad a
la. que se pertenece, conocimiento que va acompafiado de la
estructuracién de vinculos y desarrollo de tareas que permi-
tan resolver esas necesidades”. La conciencia critica es una
forma de vinculacién con lo real que implica Ia superacién
de ilusiones acerca de la propia situacién, como sujeto,
como grupo, como pueblo. Esto se logra, como lo sefiala
Marx, en un proceso de transformacién, en una praxis que
modifica situaciones que necesitan de la ficcién para ‘ser
toleradas. Esta concepcién, de hecho, incluye la prictica
politica en su sentido mas amplio, dentro del criterio de
adaptacion activa. De alli que el rol del psicdlogo social sea
el de promover el protagonismo de los sujetos. Configurar,
en un vinculo con otros, espacios en los que sea ‘posible a
esos sujetos acceder a su propia necesidad,. conocerla,
apropiarse de ella y darse la posibilidad de satisfacerla.
Hablamos de conciencia critica. Como psicélogos socia-
Jes, como trabajadores de Ja salud mental estamos obliga-
dos a lograr esa lectura de la realidad, a lograr el reconoci-
miento de nuestras necesidades como pueblo,:el recono-
cimiento de nuestra verdadera situacién en términos de
salud. Y gcual es esa situacién? El Estado es un instrumento
de las clases dominantes. La organizacién social de Ia salud,
en tanto parte del Estado, noes ajena a-esa -funcién-de
dominacién- Frente-a esa-organizacién de la salud, frente a-
Jas normas vigentes de lo sano y lo enfermo, que condensan
la ideologia dominante, frente a las instituciones que expre-
san los intereses de esas clases la pregunta es, como se ha
sefialado acd: salud para quiénes. La respuesta: salud
para el pueblo. Y para que esto pueda darse, el psicélogo
social debe trabajar en el replanteo de Ja organizacién social
de la salud. Salud para el pueblo implica salud por el
pueblo. Con esto se identifica la promocién del protagonis-
171
mo, de la conciencia critica, del desarrollo de nuevas for-
mas de crganizacién de la salud y distintos aspectos dela
vida comunitaria. x
Y¥ esto requiere de nosotros no sélo que conozcamos a
ese pueblo y sus necesidades, Significa que encaremos nues-
tro trabajo como una tarea colectiva, en una unidad del
ensefiar y el aprender. Requiere de nosotros una transforma-,
cién ideolégica profunda, que implica. la certeza, la convic-
cién de que es el pueblo el sujeto de la.conciencia critica y
de la historia. Para poder cumplir nuestro rol sosteniendo
como técnicos espacios para el protagonismo y el reconoci-
miento de la necesidad es preciso, como actitud psicolégica,
el abandono de Jas fantasias narcisisticas y mesidnicas de la
hazafia personal y creer honda Yy consecuentemente en el
trabajo colective, en la infinita creatividad, potencialidad y
xiqueza de la tarea grupal, institucional y comunitaria, Sdlo
asi podremos dejar atras las palabras y pasar a la accién
transformadora.
172
Você também pode gostar
- Coaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNNo EverandCoaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNAinda não há avaliações
- Desarrollo local y dinámicas territoriales: Homenaje a Joan NogueraNo EverandDesarrollo local y dinámicas territoriales: Homenaje a Joan NogueraAinda não há avaliações
- Empoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaNo EverandEmpoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaAinda não há avaliações
- Orbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionNo EverandOrbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionAinda não há avaliações
- Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaNo EverandNuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaAinda não há avaliações
- La arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáNo EverandLa arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáAinda não há avaliações
- De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilNo EverandDe Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilAinda não há avaliações
- Lecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorNo EverandLecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorNota: 3 de 5 estrelas3/5 (2)
- Aprender a escribir en la universidadNo EverandAprender a escribir en la universidadNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Computación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasNo EverandComputación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasAinda não há avaliações
- De la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,No EverandDe la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,Ainda não há avaliações
- Exploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaNo EverandExploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaAinda não há avaliações
- Los pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaNo EverandLos pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaAinda não há avaliações
- Entrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaNo EverandEntrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaAinda não há avaliações
- Pata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasNo EverandPata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasAinda não há avaliações
- Grandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoNo EverandGrandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoAinda não há avaliações
- Love Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosNo EverandLove Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosAinda não há avaliações
- Contra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaNo EverandContra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaAinda não há avaliações
- Luchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeNo EverandLuchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeAinda não há avaliações
- Oscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaNo EverandOscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaAinda não há avaliações
- Documento en desarrollo Cider 1. El proceso de formación de agenda política pública de seguridad democráticaNo EverandDocumento en desarrollo Cider 1. El proceso de formación de agenda política pública de seguridad democráticaAinda não há avaliações
- Rostros sin rastros: Televisión, memoria e identidadNo EverandRostros sin rastros: Televisión, memoria e identidadAinda não há avaliações
- Nuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de ColombiaNo EverandNuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de ColombiaAinda não há avaliações