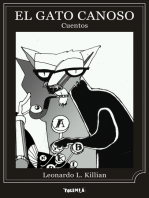Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Jorge Edwards - Cuentos
Enviado por
davantuDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Jorge Edwards - Cuentos
Enviado por
davantuDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Jorge Edwards
Cuento
INDICE
Qu entiende usted por cuento?.......................................................................................1
El orden de las familias.....................................................................................................2
El pie de Irene..................................................................................................................15
Los domingos en el hospicio...........................................................................................29
Mi nombre es Ingrid Larsen............................................................................................33
Despus de la procesin..................................................................................................40
Los zules........................................................................................................................50
La herida..........................................................................................................................61
Qu entiende usted por cuento?
Cuento es una obra literaria en prosa, que expresa, con rigor de sntesis, una
situacin, a diferencia de la novela, que expresa un cmulo de situaciones, un mundo; y en
que el autor ofrece al lector, desde una pequea perspectiva, su visin de la realidad, a
diferencia de la novela, en que la perspectiva propuesta es extensa y cambiante.
JORGE EDWARD
Jorge Edwards
Cuentos
El orden de las familias
Je dis seulement, chose gnrale dans le monde,
que les femmes conservent l'ordre existant, bon ou mauvais.
S'il est mauvais, c'est bien dommage.
Et s'il est bon, c'est probablement encore dommage.
HENRI MICHAUX
Ahora recuerdo que nos pareci muy natural, a pesar de lo poco que nos conocamos,
la invitacin de Vernica al campo. Despus supimos que mi madre lo haba arreglado
todo. Mi madre tena bastante confianza con la familia de Vernica, desde sus buenos
tiempos; adems, era experta en arreglar asuntos de esta clase. En esos das, mi padre no se
senta nada de bien; estaba plido, desencajado, y se le olvidaban las cosas Poco antes de
que partiramos le vino una fatiga, a medianoche Dorma mal y se pasaba las noches
caminando por la casa. Deca que el mejor descanso, para l, era veranear en Santiago;
pero nosotros adivinamos, a travs de una conversacin de mi madre con Jos Ventura, que
haba hecho malos negocios y no poda pagar el arriendo de una casa en Via. Mi madre
dijo que Jos Ventura se haba portado muy bien; el nico de la familia que se haba
portado bien. Y t me dijiste, aparte, en un tono desacostumbradamente serio, que no haba
que insistir en lo del veraneo en Via. Asent con la cabeza y te mir a los ojos, en silencio,
mostrando que comprenda que la situacin era grave. A lo mejor es bonito all,
agregaste, conciliadora A lo mejor, dije; seguro. Me acuerdo que despert una noche y
mi padre estaba en el dormitorio. Haba encendido la luz y revisaba la mesa llena de libros.
No tienes aqu el gua de telfonos, por casualidad? Qu idea! Nunca he guardado en la
pieza el gua de telfonos. Es que ando buscando una direccin, dijo l Con las manos en
los bolsillos del pijama, la mirada errtica, el pelo en desorden, los pantalones medio
cados, sali al corredor, donde tambin tena la luz encendida. Tuve que levantarme,
apagar la luz de mi pieza y cerrar la puerta. Escuch su voz a travs del muro, hacindote
la misma pregunta .
Pensar que van a hacer cinco aos de eso!
Vernica, desde el primer instante, fue extremadamente acogedora y clida; nos hizo
entrar de inmediato en confianza. Nos indic nuestros dormitorios y despus nos mostr
las casas, las bodegas y la capilla del fundo. T dijiste que te encantaba el olor de las
bodegas. Al entrar a la capilla te persignaste en forma mecnica y contemplaste las vigas
del techo, sin hacer comentarios. Las casas, de estilo colonial, estaban refaccionadas, llenas
de adelantos modernos, agua caliente a chorros, timbres, refrigerador, hasta un citfono
para llamar al repostero. Yo no sala de mi asombro y t, seguramente, pese a que habas
visto ms cosas en tu vida, tampoco, pero actubamos como si nada nos llamara mucho la
atencin. En la tarde salimos a caminar y Vernica cont que se aburra como ostra en el
campo; era una suerte que hubiramos ido; era una suerte, tambin, que sus padres no
estuvieran; su presencia impona toda clase de limitaciones. Llegan el sbado, con Jos
Raimundo, un primo mo que es un plomo. Los compadezco a ustedes, aadi,
dirigindonos una mirada de conmiseracin. Nosotros sonremos. Los anuncios de
Vernica no conseguan alarmarnos; estbamos en jauja, y el sbado nos pareca
demasiado lejos. Deben de ser riqusimos, te dije esa noche, en un momento en que
Vernica haba partido a buscar ms hielo. Supongo, dijiste, sin demostrar inters por el
tema, levemente irritada. Mi observacin destrua cierto clima irreal en que te habas
instalado muy a tu gusto. Volvi Vernica del repostero y reanudaste el dilogo con ella,
desvinculada de mis acotaciones triviales.
Pgina 2 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Y
por
finpreguntas,
te
subieron
el
sueldo?
Nodigo yo. Era una falsa alarma.
Bajas la vista, decepcionada, y continas cosiendo. Eran cosas del ayudante de
contabilidad; en su optimismo inveterado, crey or que le daban un aumento a toda la
seccin. Cundo se ha visto que den aumentos por puro gusto! El ayudante se puso a
discutir, exaltado, y en el calor de la discusin se convenci definitivamente de que haba
odo bien. Esa noche vine a comer aqu y te hice el anuncio. Por darte, alguna vez, una
buena noticia. Con la diferencia comprara, por mensualidades, un pasaje de avin a
Mxico. Un viaje de consuelo. Ya que no se puede ir hasta Europa.... T celebraste la
ocurrencia. A m tambin me convendra un viaje, dijiste; pero, cmo? Con quin
dejo al nio? Con mi madre ni hablar, dije yo. Te encogiste de hombros. Ni hablar!
Despus lleg Vernica y le comunicaste la buena noticia y me felicit. Brindamos con un
vaso de pisco puro. Quise que probaras un sorbo y tuviste un gesto de repulsin. Cmo
pueden tomar esa mugre! Vernica se repiti la dosis y qued achispada, eufrica. Se
acuerdan de la mona que nos pegamos en el campo? T sonreste, pese a que el tema del
alcohol no te hace la menor gracia. Increble que hayan pasado cinco anos. Vernica y yo
cantbamos a voz en cuello, sin entonacin ninguna, y t nos llevabas del brazo,
firmemente. Los ocupantes de una casa de inquilinos salieron a mirar; al ver que la hija de
los patrones vociferaba una cancin obscena, regresaron al interior, inexpresivos. Menos
mal que a los padres de Vernica no se les ocurri llegar esa noche. T nos metiste la
cabeza debajo de la ducha, a empujones y pellizcos encarnizados. Vernica, en la ducha,
sigui cantando. Yo me seren, me sequ la cabeza y te quise besar. Perdn, hermanita!
Retrocedas y yo trataba de alcanzarte en la oscuridad, conmovido. Al fin me toleraste un
beso en los dedos de la mano izquierda. Por qu no pololeas con l?, dijo Vernica;
qu importa! Le pedimos permiso al Papa.... Se tendi en la cama, rindose. Parece que
la pieza, de repente, empez a darle vueltas. Se levant con la cara contrada, con una
mano en el estmago, y corri medio agachada al bao. El chorro cay en las baldosas,
antes de alcanzar el lavatorio. Acudiste a sostenerle la frente, con esa eficacia que siempre
me asombra, a prueba de repulsiones. A menudo pienso que habras sido un buen mdico;
ante el espectculo de la miseria corporal despliegas energas insospechadas. Tambin me
hubiera gustado estudiar medicina, pero a m me repele demasiado ver sangre.
Y cmo est mi mam?preguntas, volviendo a levantar la vista. Bien...
Bastante tranquila.
No he tenido un minuto para ir a verladices. Maana voy sin falta. Anda!
digo yo.
Se ha estado quejando de ti, ltimamente; dice que eres una ingrata, que la dejas
botada como un perro. Es grande, cada vez mayor, su aficin a las frases melodramticas,
como si le procuraran una diversin secreta y perversa. Qu tristeza!, exclama; qu
desolacin la vida de una mujer sola! Y yo, no cuento para nada? Eres el nico
consuelo de mi vejez, declara; lo que es la otra! No hables as; se ha portado muy bien
contigo. Bien conmigo? Bien conmigo? Cria cuervos, y te sacarn los ojos!
Pese a que la conoces tan bien como yo, prefiero no repetirte estas cosas. Para qu. A
veces sospecho que reaccionas con una rabia sorda, como si no midieras de quin viene la
ofensa. Sueles revelar, de pronto, una especie de porfiada dignidad, un sentido matriarcal
intocable y extrao.
El sbado, tal como haba dicho Vernica, lleg la familia: los padres, una ta menuda
y opinante, y un nio de unos diez aos, con algo de monstruo en la cara. Vernica ya nos
haba advertido que su hermano menor era un monstruo. Detrs de ellos, en un convertible
ltimo modelo lleg Jos Raimundo. Me cay desagradable de partida. Bajo, mofletudo,
daba la impresin de un muchacho mimado, blando y desptico a la vez. Toda su
Pgina 3 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
vestimenta de campo pareca recin sacada de la tienda. Lo veo bajar del automvil,
sacudirse las manos y saludar a todo el mundo por igual, con una inclinacin y una sonrisa
mecnica.
No demostr ninguna preferencia por ti, en ese momento. Tampoco en la tarde, cuando
salimos a caminar acompaados por la ta y por el monstruo. Pero en la tarde siguiente
not que se quedaba cerca tuyo y trataba de hacer chistes y bromas, que t celebrabas sin
entusiasmo. Felizmente, anunci despus de comida que deba regresar a Santiago. Por
desgracia, dijo, tengo unos asuntos en Santiago maana a primera hora. Esperamos
escuchar el motor del automvil y entonces, Vernica y yo celebramos su partida;
Vernica, bulliciosamente, yo, con ms discrecin por no ser de la casa. Charito, la ta salt
a la defensa de Jos Raimundo; dijo que era un talento, siempre el mejor alumno de su
curso, en el colegio y la universidad; y era mucho mayor gracia por tratarse de un hijo
nico, regaln de una familia rica. Por lo dems, agreg la ta Charito, dirigindose a ti
maliciosamente, me pareci notar que te haca bastante fiesta. Rechazaste con energa,
algo ruborizada, la suposicin de la ta Charito. Pobre Cristina!, exclam Vernica. El
enamorado que le fue a tocar! Por qu pobre?, pregunt Charito. Un gran partido!
Qu mejor se quiere! Dime, pregunt Vernica, exasperada, apelando a tu testimonio
directo: cmo encontraste a mi primo? Dilo francamente! No es tan pesado,
respondiste, conciliadora, y tanto Vernica como la ta Charito estimaron que tu respuesta
les daba la razn. Ven ustedes!, exclam la ta, y Vernica afirm, con plena seguridad,
que hablabas as de puro bien educada. No me cupo duda, por mi parte, de que Vernica
estaba en lo cierto. Con su gordura fofa, sus modales estereotipados, su ropa impecable,
Jos Raimundo corresponda exactamente al tipo de persona que mirbamos en menos, que
nunca tendra acceso a la cofrada que formbamos entonces. Podamos diferir en muchas
cosas, t, Vernica, cuya afinidad se nos haba revelado en pocos minutos, y yo, pero un
desacuerdo en esta materia no nos pareca concebible. La discusin sobre Jos Raimundo
se prolong durante un buen rato y al final la ta Charito se retir a su pieza, molesta,
declarando enfticamente que en esa casa nadie se libraba del pelambre. No me rajen, por
favor, dijo, llena de resentimiento antes de salir del saln, y apenas traspuso el umbral,
Vernica lanz un carcajada que debe de haberle ardido en las orejas.
Lo pasamos muy bien con Vernica, no se puede negar. Haca mucho tiempo que no lo
pasbamos tan bien. El monstruo molestaba un poco, a veces pero era ms bien pacfico...
Plido, con una expresin malsana y odiosa, se pasaba refregando contras las faldas de su
madre, que le toleraba los caprichos ms absurdos. Una vez tuvo una pataleta en el
comedor y agarr el bistec con la mano y lo bot al suelo. Me dieron ganas de molerlo a
palos. Pero, en general, no se meta con nosotros; andaba a la siga de su madre. En cambio,
a la ta Charito le gustaba entrometerse y opinar. Despus de esa primera discusin, sin
embargo estuvo ms discreta. No volvi a mencionar, desde luego, el tema de Jos
Raimundo. En los paseos de las tardes se pona filosfica y hablaba de la religin y de la
muerte. Miraba, por ejemplo, la puesta del sol y deca: Cmo puede haber gente que no
crea en la existencia de Dios! Es impsible que haya un ateo sincero. Imposible! Me
atrev a discutirle; no todo el mundo ha recibido la gracia, que permite creer; la misma
doctrina catlica lo sostiene. . . Cierto, deca ella, y no obstante, el crepsculo, el
horizonte inmenso, lleno de nubes rojas, que contemplaba de brazos cruzados, en
xtasis. . . Nosotros guardbamos silencio. Por momentos, la exaltacin de la ta Charito se
nos contagiaba.
Qu hora tienes?preguntas t, sin despegar los ojos de la costura.
Todava es temprano. Cinco para las nueve.
Estbamos en la cumbre de una colina y al fondo se vea el estero angosto, de aguas
profundas, que laman con lentitud las ramas de los sauces. Una tarde nos metimos en una
Pgina 4 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
balsa de maderos podridos, en traje de bao, y la ta Charito, desde la orilla, se puso a
gritar, histrica, que volviramos, que la balsa poda partirse. Por molestarla, Vernica, que
era muy buena nadadora, empez a balancear la balsa, y te aferraste a m, chillando de
susto. Nado perfectamente, pero esa tarde tena miedo, me produca miedo y repulsin la
idea de caer al agua fra, lenta, llena de peces que de pronto saltaban cerca de nosotros sin
que alcanzramos a verlos (slo veamos el crculo en la superficie; en la profundidad
adivinbamos seres viscosos, guarisapos, larvas, el barro de la orilla se desintegrara
cuando intentramos salir, races carcomidas por la humedad, parecidas a serpientes).
Vernica adivin ese miedo y prolong el paseo, llena de alegra sdica. Slo tus
lamentaciones lograron conmoverla, por fin, y acerc la balsa a tierra. No vuelvan a
repetir esa broma, suplic Charito, desencajada por los nervios. Vernica, sin prestarle la
menor atencin, se sumergi de un salto y nad hasta la ribera opuesta. Mtanse!, grit
desde ah, aferrada a unas races, pero t dijiste que nadabas muy mal y yo no me quise
meter. El barro del estero me daba un asco insuperable.
Qu raro!dices Se ha hecho bastante tarde.
Haces ademn de abandonar la costura. Miras en direccin al comedor. Despus
resuelves que no tienes otra cosa que hacer, que ese trabajo es lo mejor para calmar la
impaciencia. El reloj, con algunos minutos de retraso, da las nueve campanadas.
Ves?digo. No es tan tarde.
Cuando regresamos a Santiago, mi padre haba empeorado mucho. El insomnio le
impeda todo descanso. En la mesa del comedor tamborileaba con los dedos y clavaba la
vista en el vaco. Por momentos, el ritmo creca y se tornaba inquietante. Las comidas le
parecan inspidas; despus de probar dos o tres bocados, apartaba el plato con un gesto de
repugnancia. Si no te gusta, no comas, pero no dejes los platos al medio de la mesa.
Como nica respuesta, el ritmo ascendente de los dedos. No es que no quisiera responder;
es que no haba escuchado una sola slaba. Olvidaba las cosas ms elementalesponerse la
corbata, abrocharse los botones del marrueco, y hablaba con escasa ilacin. Su costumbre
de pasear durante la noche por los corredores y de entrar intempestivamente a los
dormitorios se haba acentuado. Ya no dejaba dormir a nadie. Una vez que me despert a
las tres de la maana discutimos acerbamente; le cerr mi puerta con llave en las narices,
temblando de furia. Tengo la impresin de que estuvo largo rato al otro lado de la puerta,
lelo, sin atinar a moverse, recordando de manera confusa que haba discutido con alguien,
con quin, sobre qu...
Echbamos de menos a Vernica, que segua en el campo. Slo ella poda salvarnos
del aburrimiento infinito, antes de que empezaran las clases, sin un centavo (nunca haba
dinero en la casa). Recorrimos la ciudad a pie en todas direcciones, hasta llegar muchas
veces a los cerros vecinos o al campo raso. En las tardes que comenzaban a acortarse,
extraviados en un bosque o en terreno donde los trabajos de urbanizacin trazaban las
huellas de calles futuras o en los faldeos de un cerro, pasbamos revista a todos los temas
imaginables. Decas que te cargaban los hombres, que jams te casaras, que todas las
insinuaciones y los desvelos de mi madre te producan un efecto exactamente contrario al
que ella buscaba. Estaba resuelto tu ingreso a la Universidad y anunciabas que te ibas a
ganar la vida haciendo clases. Por mal pagadas que fueran. Necesitabas poco para vivir.
Declar que tampoco pensaba casarme. Quizs podramos vivir juntos; aunque no
ganramos gran cosa, se juntaran dos sueldos. Habra que dejar un fondo mensual para
viajes, eso s. Encontrabas que lo del fondo para viajes no era mala idea. No estaba mal.
Aunque uno ganara ms que el otro, t ms que yo, el dinero sera comn y el fondo para
viajes lo utilizaramos en partes iguales . O distintas . Si uno quiere viajar y el otro no
quiere . . . . Distintas. Algo fundamental sera la independencia; un pacto riguroso; nadie
tratara de imponer reglamentos, fijar horas de llegada, rituales de cualquier especie. Las
Pgina 5 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
preguntas se prohibiran. bamos a contradecir el orden que procuraba establecer, por lo
dems sin xito, en medio de lamentaciones estriles, mi madre. Llevaramos la negacin
de ese orden hasta sus ltimas consecuencias. No te parece? No estabas
completamente segura? Decas que s, que por supuesto. Formidable!, gritaba yo,
levantando los brazos, exaltado. La noche llegaba demasiado pronto, el viento fro de la
cordillera, y proponas volver. El hambre nos estaba asediando. Imaginbamos de
antemano una decepcionante sopa de letras o un plato de espinacas; un huevo frito sobre
las espinacas habra sido mucho lujo, en ese tiempo.
Me gustara saber si todava recuerdas esas conversaciones.
Una tarde encontr a Jos Raimundo en el living de la casa. Se haba dejado caer de
sorpresa. Mi madre, muy animada y algo relamida, como si la naturalidad, entre nosotros,
se perdiera junto con el dinero, sostena la conversacin. Me sent frente a Jos Raimundo
y no abr la boca. No estaba dispuesto a hacer la menor concesin. Al poco rato entraste y
lo saludaste con amabilidad, aunque sin entusiasmo. Se habl de las vacaciones que
terminaban. Jos Raimundo dijo que vena de Pucn . Me gusta mucho la pesca, dijo.
Y a ustedes? A m me encanta, dijiste, y te mir con furia. Pucn, la pesca, todas esas
cosas, estaban fuera de nuestro alcance. Mi madre insisti para que Jos Raimundo se
quedara a comer. Sali del living y mand rpidamente a Domitila a comprar jamn y
vino; me asom al repostero y vi a Domitila, que no estaba para esos trotes, que
ltimamente viva cansada, partir rezongando. Por qu lo convidaste?, susurr. Ya ti
qu te importa!, contest mi madre en voz baja, enrojeciendode ira. Eres t, ahora, el
llamado a decirme a quin debo invitar a mi casa? A Cristina le carga, dije; no puede
aguantarlo. No es verdad!, replic mi madre; de dnde sacas eso? Es un muchacho
muy simptico. Y muy caballeroso. Por qu motivo le va a cargar? Es un perfecto
imbcil!, exclam, sin controlar por completo el tono de la voz, y sal del repostero para
no escuchar la respuesta .
En el saln, Jos Raimundo, a sus anchas, hablaba de msica. Era perfectamente
insensible a la hostilidad ajena; tena piel de elefante. Se las daba de conocedor y deca que
los cuartetos de Beethoven eran lo ms extraordinario que se haba escrito. A ti te
gustan? Algo, dijiste, impvida. A ti? Quise gritar a voz en cuello que no los habas
escuchado en tu perra vida, que no salas de las canciones de moda, que por mi parte
prefera mil veces las sonatas, y Bach, y las peras de Wagner, qu s yo, pero me contuve
y opt por decir que me gustaba Stravinsky, la Consagracin de la Primavera. Jos
Raimundo hizo una mueca. Es formidable!, insist. En vez de abrir camino a la
discusin, Jos Raimundo guard silencio. A m no me gusta mucho, dijiste; mostrando
que estabas resuelta a opinar a toda costa, con absoluta impudicia. Lo que ms me gusta
es la novena sinfona. Encuentro que la parte de los coros es fantstica. Jos Raimundo
apoy tu afirmacin gravemente y aprovech el momento para anunciar que iba a invitarte
a un concierto. En pocos das ms hay uno que vale la pena. Te observ de reojo, a ver
cmo te las arreglabas, pero permanecas inexpresiva, neutra; no adelantabas ninguna clase
de respuesta. Te pregunt si te gustaban los conciertos, para darte la oportunidad de
contestar que no, que no eras muy aficionada, que en realidad, es cierto, cualquier frase
desalentadora. Y dijiste, sorprendentemente, lo contrario: S, s me gustan. En un tono
que daba a entender que no te gustaban mucho, pero que tampoco te disgustaban, no del
todo, sin confesar, por lo dems, que habas ido una sola vez, cuando fuimos con mi padre,
aos antes, y te aburriste mortalmente, aunque te negaste obstinadamente a confesarlo,
nunca diste tu brazo a torcer.
Es un imbcil!, volv a decir, apenas se hubo retirado esa noche. No es mal tipo,
dijiste; un poco farsante, nada ms. Un farsante de porquera! Venir a cachiporrearse
con sus idas a Pucn. . . Qu nos importa! Y t, cundo has salido a pescar, para que
Pgina 6 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
digas que la pesca te encanta? Nunca, dijiste; no he salido nunca. Pero me encantara
hacerlo. Estpida! T sers estpido! Estabas sbitamente roja como un tomate, y
tu ira me provoc una sonrisa: Dame un besito de buenas noches. Qutate! No seas
cargante! Mi padre se asom en mangas de camisa, con expresin extraviada. Se fue
ese muchacho?, pregunt. Qu hace?, pregunt despus. Nada! Es un hijito de su
pap ! Tiene autos y toda clase de cuestiones . Mi padre se alej y regres al instante:
Apagaron ls luces de abajo? S. Estn seguros? S, dije, irritado las apagu yo
mismo. Ests seguro? Voy a mirar un poco. Y baj a inspeccionar. Lo escuchamos
golpearse contra una silla. Michica!, exclam, en la oscuridad del saln. Ojal que
nos deje dormir, dijiste; tanto que se preocupa de las luces ahora, y despus, cuando le
baja el insomnio. . .. Adis, hermanita!, te dije, y sonreste con la comisura de los
labios. Parece que todas estaban apagadas, dijo mi padre, subiendo la escalera con
expresin desanimada adolorida sobndose una rodilla. Al llegar al corredor se detuvo,
boquiabierto. Quin era ese muchacho?, pregunt de repente. Un estpido, no te
digo? Pero mi mam le hace fiesta porque tiene plata. Mi padre levant las cejas, como si
comprendiera confusamente. A ver si duermo, dijo, sobndose el rostro; lo dudo
mucho. Suspir y camm a su pieza con lentitud, con pasos inestables. Buenas noches,
dijo, sin darse vuelta, levantando un brazo con vaguedad .
Un viernes en la tarde salimos a caminar al cerro San Cristbal. Las clases
comenzaban el lunes. Nosotros aprovechbamos nuestros ltimos instantes de libertad.
Jos Raimundo me pasa a buscar a las seis y media para ir al concierto, dijiste; pero no
tengo nada de ganas de ir. No vayas, pues! No tengo nada de ganas de ir, repetiste,
refiexiva, con la vista fija en un cielo azul destenido, estacionario. Nos llegaba de la
ciudad, abajo, una especie de vibracin, un rumor sordo, de algo que bulla y era triturado
continuamente. Decas que te gustara vivir en una provincia tranquila; hacer tus clases
all. El ruido de las grandes ciudades, todo ese ajetreo rechinante en medio del calor, del
polvo, te alteraba los nervios. Vivir, por ejemplo, en uno de los valles del norte. Hacer las
clases y habitar una casa con gallinas, con hortalizas, con perros. Y yo? Cmo vamos a
estar juntos, entonces? T te vas conmigo. Es que a m las ciudades grandes me
gustan. La provincia est muy bien vista de lejos. All, el aburrimiento, las mentalidades
estrechas.... Hablabas, sin escuchar mis objeciones, de comer el pan y la mantequilla del
campo; de tomar la leche al pie de la vaca. Ests buclica. Hoy da me siento buclica.
Echaste atrs la cabeza, risuea, mostrando tu cuello fuerte, curvo, bronceado por el
verano. Tenas un olor especial que quise comparar con el de los arbustos fioridos, con el
de las plantas sobre la tierra recin regada, en las tardes del mes de febrero. No se te
ocurrir casarte con Jos Raimundo, supongo.... Te enderezaste de golpe, indignada.
Digo, no ms; como lo ves tanto, ahora, y mi mam lo cultiva en esa forma . . . . Se te
ocurre! Adems, le dije a mi mam, si quieres saberlo, que no le hiciera tantas zalameras.
Llega a dar vergenza ajena. Dile que no tienes la menor intencin de casarte, con l ni
con nadie. Que no se haga ilusiones. Le dije. Y qu te respondi? Nada. Las
mismas cosas de siempre.
Me levant y me puse a lanzar piedras. Trataba de golpear un peasco situado a unos
quince metros de distancia, cerro abajo. El peasco era un acorazado enemigo; cuando le
pegara tres veces, en pleno centro, se hundira. Eso significara que el camino estaba
despejado, que no haba obstculos. Contemplabas, entretanto, el paisaje gris, absorta, con
las manos cruzadas delante de las rodillas. Me aburr de disparar y quise jugar con el pelo
que te caa, suelto, por la espalda. Vamos. Por qu tan luego? Este tipo pasa a
buscarme a las seis y media. Qu hora es? Mi reloj, que por lo dems se atrasaba mucho,
marcaba cinco para las seis. Tenemos que correr!, exclamaste, preocupada. Por qu
no lo dejas esperando? Qu te importa! No puedo. Ya me compromet. Me puse
Pgina 7 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
nuevamente a lanzar piedras contra el peasco, que no se hunda; las piedras se obstinaban
en no tocar el centro sensible. Yo que t lo dejaba plantado. Sera la mejor manera de
librarse de l. No puedo, repetas, e iniciaste la bajada con pasos enrgicos, sin prestar
ms odo a mis argumentaciones.
En la casa, le hice compaa a Jos Raimundo mientras te arreglabas. No habra tenido
ningn escrpulo en salir del saln con cualquier pretexto, pero prefera observarlo de
cerca, tratar de sonsacarle cosas, ver qu puntos calzaba. No es mucho lo que esa vez, o en
ocasiones posteriores, saqu en limpio. l me miraba con ostensible desaprensin, como si
no valiera la pena conversar conmigo. Eso, y sus zapatos de gamuza, sus camisas de seda,
el entretejido de sus corbatas, sus manos blandas, rechonchas, me volaban de furia.
Recuerdo el sufrimiento agudo de que aparecieras hermosa, de labios rojos, con un vestido
blanco que Vernica te haba prestado, y de que partieran al concierto mientras me quedaba
en esa casa donde empezaba a bajar la oscundad. Esa tarde, la nica que permaneca en la
casa era Domitila y me fui al repostero a conversar con ella. Hay que hacer algo, le dije;
mi mam le mete todo el tiempo a ese imbcil por las narices. Querr que se case con
l, dijo Domitila. Justamente! Por eso hay que hacer algo. Que se casen, pues!, dijo
Domitila; si la nia lo quiere.... El solo hecho de que Domitila aceptara esta idea como
algo no imposible, de que se permitiera enunciarla, lo que significaba que no era absurda
en s misma, al menos para Domitila, y por lo tanto, que no era totalmente absurda, me
produjo un malestar fsico. Me alej de Domitila con el nimo por los suelos, y se me
ocurri que poda visitar a Vernica. Haca cinco o seis das que haba regresado del
campo.
Me vio desde una de las ventanas, mientras yo atravesaba el jardn lleno de dalias y
rosas, con la estatua de Diana la Cazadora en una glorieta cubierta de enredaderas, envuelta
en la penumbra del atardecer de marzo. Me grit que ya bajaba, que la esperara dos
segundos. El mozo me hizo pasar a un saln pequeo, atiborrado de sillas estrechas y
adornos de porcelana, con estanteras atestadas de libros en las paredes. Esper inmvil,
sentado en la punta de una de las sillas, sin respirar casi. Haba vislumbrado, al entrar, una
galera de mrmol, las barandas de fierro forjado de una escalinata, salones espaciosos
invadidos prematuramente por la oscuridad. Los libros de las estanteras, en su mayor
parte, eran inventarios intiles, recopilaciones en latn, catastros, algunos textos clsicos,
encerrados en volmenes diminutos. Extravagancias de la gente rica, pens, y en ese
instante entr Vernica y me pregunt, antes que ninguna cosa, por ti. Ella saba que mi
visita no poda tener otro motivo. Levant las cejas, con expresin preocupada: Vine para
hablarte de ella, precisamente. El sentido del ridculo me impedira, ahora, una actitud as;
pero ramos aficionados, en ese tiempo, yo y t tambin, a los ademanes teatrales. Qu
pasa?, pregunt Vernica, con alarma. Dime primero, interrogu, para graduar los
efectos: Alguien lee estos libros? Nadie, dijo Vernica; pero cuntame: Qu pasa
con Cristina? Nada. No pasa nada. Despus de un silencio, agregu: Lo que hay es que
si no hacemos algo, va a terminar casndose con Jos Raimundo. T crees? As me lo
temo. Debemos hacer algo, entonces, dijo Vernica, pensativa: le voy a hablar. No
sacars mucho con hablarle, te aseguro. No va a confesarte nunca que le gusta ese tipo.
T crees que le gusta? No puede ser!, exclam Vernica; sera absurdo. Estoy segura
de que no le gusta. Yo no estoy tan seguro. En todo caso, t puedes hablarle mejor que
yo. Te dejo la tarea....
El infarto de mi padre se produjo el da mircoles de la semana siguiente, cuando me
levantaba para ir al colegio. Desde el cuarto de bao escuch carreras, portazos, la voz de
mi madre, extraamente ronca y tensa, el disco del telfono donde alguien marcaba un
nmero, cortaba, impaciente, antes de haber terminado de marcarlo. Marcaba otra vez. Al
rato, la voz implorante, entrecortada, reprimida a duras penas, que de pronto levantaba su
Pgina 8 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
diapasn: Es urgentsimo, le digo. Carreras de regreso. Diste tres golpes discretos pero
enrgicos en la puerta del bao. Me sequ con cierto temblor que no consegua reprimir y
me vest rpidamente. Se escucharon voces en el primer piso. Mi madre subi la escalera
de prisa, plida, seguida por un mdico y un enfermero de la Asistencia Pblica. T subas
detrs. Parece que ha tenido un infarto. Me asom al dormitorio y alcanc a divisar, entre
mi madre y los dos hombres de blanco, a mi padre tendido en la cama, con una mano en el
pecho, la camisa del pijama abierta, una pierna recogida, lvido. La rfaga sbita lo haba
dejado boquiabierto, estupefacto, como si los pequeos malestares, las pequenas miserias
del ltimo tiempo se hubieran estado acumulando, inadvertidos, y hubieran desbordado en
una oleada quemante, sorpresiva, terriblemente destructora. Uno de los hombres de blanco
cerr la puerta. Tengo ganas de vomitar, dije. No seas estpido, dijiste; aguanta. A
los pocos minutos son el timbre y era el doctor Briceo, el mdico de la familia. Nos
salud en voz baja y subi derecho a la pieza. La puerta se abri, pero slo vi formas
blancas en movimiento, vislumbr el rostro contrado de mi madre, la cara de uno de los
hombres que miraba por encima del hombro, y la puerta volvi a cerrarse. T crees que
es grave?, pregunt, por preguntar alguna cosa. Muy grave, dijiste. Caminamos hasta el
final del corredor y miramos el cielo por la ventana. En ese instante se abri la puerta y el
doctor Briceno se nos acerc. Tengo una mala noticia que comunicarles. No pudiste
reprimir una exclamacin, mezcla de terror e incredulidad, llevndote los nudillos de la
mano derecha a la boca. El doctor hizo un gesto de afirmacin apesadumbrada. No pudo
resistir el ataque. Vi que la puerta permaneca entreabierta y que de adentro llegaban
sollozos. Hay que ser valiente, dijo el doctor, apretndote un brazo. Te desprendiste con
impaciencia mal disimulada y avanzaste por el corredor, lentamente, mordindote uno de
los nudillos. Habra querido acompaarte, pero me sent importuno. El doctor Briceo me
dio unos golpecitos amables en la espalda. Voy a hablar con la Domitila, dijo. Tu madre
necesita un poco de valeriana.
Me asom al umbral y vi que llorabas, de pie junto al lecho, con la cabeza baja.
Llorabas en silencio, pero los sollozos te sacudan los hombros. A mi padre lo haban
metido adentro de la cama. Me acord de sus insomnios, de sus paseos nocturnos. Tambin
lo vi en sus buenos tiempos; junto al Chevrolet azul, colocndose la gorra y los guantes
para manejar, sonriente, dueno del universo y de s mismo. Record algunas entonaciones
peculiares de su voz y un acceso de furia que tuvo porque no te quise prestar un juguete,
cuando cumpl ocho aos; me dio un coscacho a toda fuerza y las lgrimas me
enceguecieron.
No senta, por mi parte, el menor deseo de llorar; slo una pesadez en el corazn, como
si trabajar le costara un esfuerzo doble, como si los sucesos recientes y el cmulo de los
recuerdos lo aplastaran.
A las seis de la tarde lleg Jos Raimundo, vestido de gris oscuro, con cara de
circunstancias. Haban encajonado a mi padre despus de almuerzo y se lo llevaban en un
rato ms a la iglesia. Muy sentido psame, murmur Jos Raimundo, y me mir a los
ojos con intensidad. Agradec vagamente y guard silencio, incmodo. Menos mal que
apareciste luego. Jos Raimundo te dijo una frase ms larga, que no alcanc a escuchar. T
tenas los ojos algo hinchados, pero actuabas con una naturalidad que me sorprenda. Le
dijiste que se sentara y contaste cmo haba sido el ataque, a qu hora, lo que haba dicho
el doctor Briceo sobre su escasa resistencia, su fatiga, el mal estado de sus nervios.
Despus lleg Vernica, elegante y seria, y le repetiste las mismas cosas. Ellos estaban a
primera hora en la misa, a la maana siguiente. Vernica te acompan a la casa y Jos
Raimundo sigui de cerca el entierro. Mis tos lo reconocan y lo saludaban con lo que me
pareci una secreta complicidad, con una complacencia que no lograban disimular del
Pgina 9 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
todo, abyecta... Haba llegado el momento de hacer algo drstico; de lo contrario. . .
Resolv hablarle, una noche, directamente.
Ah llegdices, cuando oyes el ruido del manojo de llaves al otro lado de la
puerta. Das una puntada final a tu costura mientras salgo al vestbulo. El reloj marca las
nueve
y
diez
minutos.
Hola!dice l.
Estoy a punto de hacerle una broma por los progresos de su calvicie. Al fin prefiero
abstenerme. Podra caerle mal. Siempre es ms seguro mantener las relaciones en un
terreno neutro. Deja su cartapacio con papeles y te besa en una mejilla .
Por qu te atrasaste tanto?preguntas.
Demasiado trabajo! exclama, dejndose caer en el asiento. Suspira ruidosamente
Las secretarias que tengo son tan estpidas!
Mueves la cabeza, significando que con esa gente no hay nada que hacer. Y el
nio?pregunta.
Durmiendo .
Estoy demasiado cansado para subir a verlose queja l.
Para ahuyentar de la conciencia mi descanso, mis horarios de burcrata, con salida fija
a las seis de la tarde, ofrezco preparar un trago.
l pide whisky con un poco de hielo, sin agua.
Y t, Cristina?
Yo, nada.
Ests loco!, dijiste; de dnde se te ha metido esa idea en la cabeza?
Estoy seguro. Sobre todo ahora que muri mi padre. Y Vernica, si quieres saberlo, ha
llegado a pensar lo mismo . Vernica? Claro! Qu te extraa? Est convencida de
lo mismo. Ustedes estn completamente locos. Locos estaremos, pero cualquier da te
veo llegar de anillo. Mi madre terminar saliendo con la suya. Y ms que nunca ahora, que
hemos quedado sin un peso.
Todo el dinero de la casa se gastaba en comprarte vestidos y en hacer comida las veces
que vena Jos Raimundo. Mi madre, con tu aquiescencia tcita, vendi poco a poco los
trajes de mi padre y algunos muebles; el segundo piso se fue desmantelando. Yo no peda
nada para m. Dentro de dos aos saldra del colegio y empezara a trabajar. Eso era asunto
decidido. Por lo dems, ninguna carrera universitaria me interesaba especialmente. El
capital de mi madre eras t; no haba cuestin de pagarme seis aos de estudios. Me limit
a hacer presente esta circunstancia para pedir, en compensacin, un escritorio de caoba. Mi
madre acept de inmediato, y sin chistar, mis razones; esa tarde, cuando entr a mi pieza, el
escritorio estaba instalado en el sitio de honor, debajo de la ventana. Todava contina en el
mismo sitio.
Y?pregunta l Te subieron el sueldo, por fin?
Fue una falsa alarma.
Decepcionado, cambia de tema: .
No se puede trabajar en este pasdice. Los impuestos, las tramitaciones... La
gente que produce no siente ningn estmulo.
Lo miras y acatas. Llamas a la empleada para que sirva vino. El aire es insuficiente
para respirar. No se podra abrir un poco la ventana? La sangre caliente se agolpa en mi
cabeza; no circula. Bebo vino y el calor en mi cabeza aumenta .
Al terminar ese invierno empezaste a salir ms seguido con l. Mi madre sonrea,
complacida; Vernica te haca bromas, y t no las rechazabas con la conviccin de antes.
Nuestra comunicacin habitual se haba interrumpido. Nos encontrbamos solos en el
comedor de la casa, por ejemplo, y no tenamos nada que decirnos. Csate, entonces!, te
lanc una vez, de improviso; si quieres casarte, csate. Severa, diste unos golpes en la
Pgina 10 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
mesa con el tenedor, sin responderme. Csate! Si el tipo te gusta... O si te gusta su plata,
aad, despus de unos segundos; para el caso da lo mismo. Te voy a pedir un gran
favor, dijiste, llena de ira contenida: Te voy a pedir que no te metas en lo que no te
importa. Quieres hacerme ese favor? Muy bien, dije yo, de acuerdo. Creo que las
palabras me silbaban; lo cierto es que me senta humillado, ridculo. De acuerdo, repet.
Pero no hallaba qu cara poner, y escond las manos, que me temblaban intensamente,
debajo de la mesa. Entr mi madre con expresin satisfecha y sent deseos de insultarla.
Me falt el pretexto. Este choclo es una porquera!, exclam, despus de hundir los
dientes en los granos humeantes, y alej el plato que me acababan de servir. Qu tiene?,
pregunt mi madre, con ingenuidad. Est duro como palo! No quieres un huevo a la
copa? No! Me puse de pie, exasperado, y sal del comedor. De haber tenido un objeto
contundente a mano, las habra emprendido contra los muebles del saln, contra la vitrina
con adornos de porcelana. Sal a la calle y camin largo rato, sin una nocin exacta del
tiempo. Era una noche clida y la Alameda estaba llena de gente. Un muchacho que
chacoteaba en un grupo, delante mo, retrocedi y me dio sin querer un violento empujn.
Imbcil!, estall, desbordado por la furia. Los del grupo me miraron con caras
desconcertadas, hostiles, y murmuraron algunos insultos. Entr a una fuente de soda y beb
una cerveza. Me baj el cansancio; una relajacin desanimada de los msculos. El camino
de regreso pareca interminable. Pas felizmente un micro medio desocupado y ah me
embarqu de vuelta. Los vaivenes del micro me ayudaron a olvidar la exasperacint que
fue reemplazada por una sensacin de vaco, de aridez irremediable. Pensaba, al
desvestirme, en nuestro paseo en balsa, en tus chillidos de susto. Abrac la almohada para
protegerte. No eras, definitivamente, la misma con que haba conversado antes de comer, la
que aparecera pronto exhibiendo el anillo de Jos Raimundo, traspasada por una felicidad
imbcil (difcil encontrar una palabra menos dura). La conviccin de que te habas
ausentado, probablemente para siempre, engendraba ese vaco, esa comezn que trataba,
con palabras secretas junto a la cabecera, de apaciguar, de engaar.
Lo del anillo vino poco despus, en una escena impregnada de beatitud hogarea: el
ingreso al orden de las familias, por la puerta ancha. Llegu a la casa, esa tarde, y encontr
una atmsfera extraa en el saln, festiva y a la vez algo solemne. La sonrisa que me
dirigiste fue ambigua, casi irnica. Te gusta? Observ el anillo con atencin, dndome
tiempo para responder. La sangre retroceda y dejaba un cerebro anmico, cuyas palabras
parecan de otra persona: Muy bonito. Precioso, no? Asent con un gesto; ya sabes
que la belleza de las joyas nunca me ha conmovido, y adems, en este caso... Todo deba de
haberse conversado a espaldas mas, porque pronto lleg Vernica, enteramente sobre
aviso, y hubo una comida muy buena. Vernica te bes y abraz con efusin y lanz
grandes exclamaciones admirativas al contemplar el anillo. Para cundo es el
matrimonio? Te ruborizaste. Mi madre intervino para sacarte de apuros: Todava no han
fijado la fecha. Ves, quise decirle a Vernica, no te deca yo?, pero la frase habra
cado en el vaco ms completo. Era Vernica, precisamente, por raro que parezca, la que
demostraba mayor euforia; quizs por mirar el asunto desde fuera, sin un inters inmediato.
Mi madre haba conseguido lo que se propona, despus de un ao de espera paciente,
astuta, y la euforia no tena cabida en ella; slo una satisfaccin serena, profunda en
apariencia, pero posiblemente asaltada desde entonces quizs por qu fantasmas. Porque
desde la poca de tu compromiso notamos que se encerraba en un silencio enigmtico, y
esa actitud, despus del matrimonio, cuando ya no la sostena la exigencia de llevar su
faena a buen trmino, se acentu; hasta que percib una tarde, al regresar de la oficina, el
aliento inconfundible y los ojos brillosos, extraviados.
Una vez o que mi padre, con sus quijotadas, sus arrestos descontrolados de
generosidad, sus negocios absurdos, haba hecho desgraciada a mi madre. El resumen del
Pgina 11 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
comentario era que haba sido un atolondrado, un ser insubstancial; las perspectivas
brillantes de su juventud se haban malogrado con los aos, por exclusiva culpa suya. En
buenas cuentas, a pesar de su ingenio, de sus cualidades de crculo de amigos o de saln,
cualidades sociales cuando mucho, se haba revelado como un individuo intil, incapaz de
dar nada slido a su mujer, a sus hijos o al resto del mundo, un narrador cuyas ancdotas
encontraban odos complacientes en los bares, pero de nada servan frente a desafos ms
rigurosos que un crculo de auditores de buena voluntad: el de la pobreza, por ejempio; el
de la cada vertical de una situacin que pareca, en virtud de un espejismo alimentado
desde la infancia, inexpugnablemente defendida por los mitos de la tribu. En esas
conversaciones se omita, en consideracin a mi presencia, la palabra tonto, la palabra
infeliz o pobre diablo, pero la ineficacia de los recursos histrinicos de mi padre surga
en su dimensin ms pattica.
Tambin he odo colocar, inconscientemente y a menudo con plena conciencia, a Jos
Raimundo en el otro extremo: el marido modelo, que ha logrado forjar tu felicidad. Todo
esto es probablemente cierto, razonable. En cuanto a m, a medida que pasan los aos y se
nota mejor que vegeto en un empleo msero, se me instala con menos derecho a rplica en
la barricada, mejor dicho, la trastienda, que ocup mi padre. Pero volviendo a Jos
Raimundo, no me parece que los buenos maridos hagan la felicidad de nadie. A qu
llaman felicidad? Otra cosa es que un mal marido puede hacer la desgracia de una mujer
como sucedi con mi madre; que un mal marido hubiera podido hacer tu desgracia. No hay
duda. La nica certidumbre est en el lado negativo de la cuestin.
Pero t eres indiferente a estas sutilezas; aceptas que Jos Raimundo es un buen
marido, y aceptas que tu vida est bien, que ms no puede pedirse. Entretanto, me veo
entre la espada y la pared, abocado al silencio. El lenguaje que nos permita comunicarnos
a espaldas de los dems, salpicado de palabras en clave, de alusiones y subentendidos, se te
ha olvidado. Procuro con majadera intercalarlo en nuestras conversaciones, pero es intil,
pas a la condicin de lengua muerta; pronto empezar a olvidarlo, yo tambin.
Jos Raimundo da un bostezo.
Llegas tan cansadocomentas, que nunca podemos ir al bigrafo. Hace meses
que no vamos.
Te acuerdas de cuando bamos juntos? Me gustaba que pagaras la entrada, aunque
fuera con dinero mo; que pasaras los boletos en la puerta y despus escogieras t misma el
asiento. Slo sentarme al lado tuyo y hundirme, esperando la oscuridad. Las luces se
apagaban lentamente, las primeras imgenes alcanzaban a reflejarse en las cortinas que se
abran, y el placer slo poda ser perturbado, ms tarde, por la conviccin melanclica de
que la pelcula iba a terminarse pronto.
Ahora, en la manera como hablas de su cansancio, noto un matiz de orgullo y de
respeto. Y noto, por ensima vez, que a m no me respetas, que slo tienes por m una
tolerancia hermanable, vagamente nostlgica. Para ti, como para todas las mujeres que
conozco, lo que cuenta de verdad es el dinero, el xito mundano, por cualquier camino que
venga. Antes no habas adquirido esta actitud, y pens, ingenuamente, que podras seguir
viviendo en esa forma, fuera de esta conciencia. Pero entraste al orden sin muchas
dificultades, con menos dificultades que otra gente. Sacrificar detalles como el cine en
beneficio del descanso de tu marido es parte de tu rol actual, es la indispensable dosis de
abnegacin de tu personaje, que interpretas con maestra innata.
Buenoanuncio. Me voy, entonces...
Jos
Raimundo
bosteza.
otra
vez
y
me
da
la
mano.
Buenas nochesdices. Dile a mi mam que maana o pasado le hago una visita.
Camino hasta Providencia y tomo un micro hasta el centro. Ah me bajo a estirar las
piernas. La noche es clida y las veredas estn llenas de animacin. Me detengo en las
Pgina 12 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
esquinas y miro pasar los automviles. Veo rostros conocidos, habituados a la noche,
plidos. Para ellos debo ser otro rostro familiar, parte del paisaje de sus paseos nocturnos;
alguien que no se sabe lo que hace, para qu existe. Permanezco un rato en los umbrales de
los cafs, observando la concurrencia. De repente se oye una frenada estrepitosa y voces
airadas, confusas; un motor que vuelve a partir, a toda mquina. Leo los ttulos de los
libros en los puestos de la feria.
Despus de una hora de merodear, atravieso la plaza Bulnes y camino Alameda abajo.
Quiero dar una vuelta frente a los prostbulos de San Martn antes de recogerme. Vivimos
en Manuel Rodrguez, no demasiado lejos. Las mujeres de grandes escotes y bocas
redondas, rojas, me llaman desde las ventanas. Hay una que me habla en voz baja, con ms
intencin que las otras, y alcanzo a detenerme; no consigo escuchar lo que dice, pero
comprendo la mirada procaz y el llamado de los labios entreabiertos, carnosos. Sigo mi
camino. Escucho un insulto y veo un gesto despreciativo; alguna que me ha visto pasar en
ocasiones anteriores, y no entrar. Doblo y me interno en una callejuela. Desde una ventana
en penumbra me solicita una voz de timbre ronco; me cogen un brazo, aprovechando un
segundo de vacilacin ma.
Esprate. Voy a abrirte.
Murmur una negativa, pero ya la mujer se ha precipitado a abrir. Entradice,
parada detrs de la puerta.
No puedo.
Entra! Aqu conversamos. No puedo. No tengo plata. Sale del interior y me toma
del brazo: Entra, mijito!
Te digo que no puedo. No tengo plata. Me haces un cheque, si quieres.
No
tengo
cheques,
tampoco.
Mentiroso!
Te juro que no tengo!
Me desprendo con brusquedad y la mujer retrocede, con expresin dura. Agitado,
emprendo viaje a mi casa, a paso rpido. Dos carabineros en la esquina me observan pasar
indiferentes. Pronto estoy lejos del sector ms concurrido. Contemplo un prostbulo que
funciona en un segundo piso; detrs de las ventanas iluminadas se escucha msica, pero no
se alcanza a divisar a la gente. Para que los llamados no se repitan, me disimulo detrs de
un rbol. Despus de un tiempo, sigo. Entro a calles solas, ridas, bordeadas de casas bajas
y rboles miserables.
Domitila, en bata, con una mano en la cadera y un gesto de cansancio, arrastra los pies
por el corredor.
Mi mam ya se acost?
Est durmiendo hace rato.
Cmo estuvo?
Biendice Domitila.
No estuvo bebiendo?
No dice Domitila. Descubr que haba comprado una botella de pisco y se la
escond. Ni me pregunt por la botella.
Est bien, entonces.
Antes de dormir, en la habitacin oscura, pienso en los racimos de mujeres asomadas a
las ventanas. Los vestidos se abren y surgen los pechos turgentes, los vientres redondos,
marcados por la fatiga. Me hago la idea de levantarme y partir otra vez a buscarlas. Podra
pagar con un cheque. Pienso despus en la balsa, en el agua tranquila y engaosa, en tus
chillidos. Avanzas en la oscuridad, en el traje de bao de entonces. Tus muslos duros,
blancos, en contraste con la tela negra y elstica. La verdad, no voy a salir; prefiero
hundirme en la cama y esperar que llegues. Pero no llegas nunca. Te demoras
Pgina 13 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
interminablemente en llegar. La otra noche entr mi madre, tartamudeando, ftida a
alcohol, indignada contigo porque no vienes a visitarla nunca . No es muy agradable venir
a esta casa de visita, le dije, y solt el llanto. Sollozaba y se estremeca entera. Me dio
pena, pero tuve que expulsarla de la pieza para que me dejara dormir. En vez de dormir,
permanec con los ojos abiertos en la oscuridad, esperndote. Igual que ahora. A sabiendas
de que no ibas a llegar, de que la oscuridad permaneceria idntica, deshabitada, sin
engendrar milagros.
Pgina 14 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
El pie de Irene
De Fantasmas de carne y hueso
Como algunos primos y compaeros de curso, y antes que muchos, en aquella poca,
en vsperas del viaje de mi madre a Estados Unidos y de la llegada de la Irene a la casa, ya
haba tenido mi primer amor. Fue algo muy diferente de lo que pasara despus: una nia
de cara redonda y de boca delgada, una cara de porcelana, pero donde se movan y echaban
chispas dos ojos provocadores, astutos.
Una tarde cualquiera, en las orillas de la piscina del Club de Polo, me atrev a mirarla
fijo, desde cinco o seis metros de distancia, y ella, que estaba sentada en el suelo, en un
traje de bao ajustado de color esmeralda, y que jugueteaba con el pasto, levant la vista y
me devolvi la mirada con expresin seria, con toda intencin. En el primer momento, sus
ojos parecan pardos, pero contra la luz tenan un brillo verdoso, y eran, sobre todo, muy
difciles de entender: no se saba si esa seriedad con que se fijaban en m esconda una
broma, una burla, alguna trampa.
Apenas se alej de la piscina, con sus piernas y sus brazos blancos, de leche, que
contrastaban con el brillo de la tela esmeralda, le dije a la Lucinda, mi hermana mayor, sin
reflexionar sobre las consecuencias de una confesin as, que me haba enamorado. Como
era de suponer, la estpida de la Lucinda, con una indiscrecin tpicamente suya, que no le
daba la menor importancia a los asuntos ms delicados, como si la preferencia, o si ustedes
quieren, la chochera de mi padre, la salvaran de complicaciones, la eximieran de tener que
usar artimaas y sutilezas, agarr el telfono esa misma tarde, porque la conoca, me dijo
que se llamaba Sabina Espronceda, y le cont, qu yegua!, con la mayor naturalidad del
mundo, despus de algunos prembulos, rindose, que yo, Ramiro, mi hermano chico,
sabes?, me haba enamorado hasta las patas de ella.
Imbcil!, le grit a la Lucinda, huevona!, y como mis insultos continuaron,
compulsivos, con una voz que se me haba puesto tembleque, a ella no se le ocurri nada
mejor que
ir a acusarme al viejo. Es una conducta muy propia de la Lucinda, una actitud
maricona que la retrata de cuerpo entero.
Un domingo en la tarde supe que la Sabina Espronceda estaba en la casa de visita. Me
qued con la boca abierta, con el corazn dndome saltos desaforados. Qu haba podido
pasar? Me lo pregunt, pero la verdad es que la respuesta era clara como el agua. Con su
mente retorcida, con su curiosidad perversa, la desgraciada de la Lucinda haba
maniobrado para hacerla venir, para ponernos cerca. Ella se hara la tonta, tomara palco.
En esa poca, la Lucinda rechazaba en forma tajante a todos los hombres que se le
acercaban -la estoy viendo, armada con la manguera del jardn, propinndole una feroz
ducha a un par de galanes que le haban lanzado piropos desde el otro lado de las rejas-,
pero viva, a pesar de eso, armando enredos, sospechando amores, viendo confabulaciones
hasta debajo de las camas.
Pareca que tena la mente en un estado de fiebre alta! Pues bien, ese domingo en la
tarde yo caminaba por el corredor y escuch las voces a travs de la puerta, que la Lucinda,
con su cuidado manitico de los detalles, haba dejado entreabierta a propsito. Camin
ms despacio -las piernas se me haban puesto de lana, la boca se me haba secado-,
empuj la puerta con el hombro, como si me hubiera chocado de repente con ella, cosa
absurda, y me asom.
.. -Hola! -dije.
.. -Hola! -dijo la Sabina Espronceda, con voz neutra, como si viniera de visita y se
sentara encima de la cama de la Lucinda cuatro veces a la semana.
Pgina 15 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
-Pasa -murmur la Lucinda con voz mundana, dndose vuelta a medias y mirando
apenas por encima del hombro, porque estaba de espaldas a la puerta, todo estudiado al
milmetro!-, y cierra.
Hablaron ms de media hora sin parar, un poco aceleradas, quiz, por mi aparicin, O
eran ideas mas? Hablaron de las monjas, y sobre todo de las monjas ms pesadas, que
daban sus rdenes con un sonido seco de castauelas; de la micro del colegio, que recorra
la mitad de Santiago y se demoraba un siglo; de las compaeras de curso que les parecan
dignas de ser amigas de ellas (no se salv casi ninguna). La lengua se les enredaba, y
actuaban, o fingan actuar, como si yo fuera un mueble. La Sabina Espronceda, por
ejemplo, agarraba una pelusa con la punta de las uas, como en la piscina, o se alisaba el
pelo, echando la cabeza para atrs y lanzndome una mirada rpida, de refiln. Pasaban los
minutos, y no se me ocurra absolutamente nada que decir. Pero nada! Hasta que me par
y part sin despedirme. Atraves hasta la casa de Marquitos, donde sabia que iba a reunirse
la pandilla para salir a matar gatos por el vecindario, con rifle y todo, comandados por el
abogado loco de la casa del frente.proyecto patrimonio
En la noche mi hermana me dijo: Qu pavo eres! Eres un pavuncio!, y lanz una
carcajada ostentosa, completamente desproporcionada. Qu ocurre?, pregunt mi pap,
dejando la cuchara en el plato de sopa, limpindose los labios con la servilleta sucia.
Nada!, respondi mi hermana, con su pesadez infinita. Nada que le interese a usted.
Mi pap la mir, abstrado. Se notaba que estaba preocupado por otra cosa, muy
preocupado, y que esas preguntas vagas lo distraan, y le daban tiempo. Tiempo para qu?
Esa noche tom la cuchara de nuevo y lanz un gran suspiro, mientras mi mam contaba
los preparativos de su viaje, que de repente se haba convertido en el acontecimiento de su
vida. No se trataba de cumplir con la voluntad expresa de su padre, mi abuelo Juan Luis,
escrita de su puo y letra en una carta testamentaria? No se trataba de compensara de los
gastos en que haba incurrido mi abuelo para mantener fuera de la crcel al to Bernardo, el
Nano, el hermano nico de mi mam, un borracho y un sinvergenza de siete suelas?
Pero estoy hablando de la Sabina Espronceda, y ya he dicho, o he dado a entender, que
lo de la Irene fue otra cosa. Lo de la Irene no tuvo nada que ver con la Sabina, ni con mi
hermana, ni con la piscina del Club de Polo y todas esas cosas. Hizo su entrada la Irene en
el comedor de la casa, y todo eso, como por arte de magia, empez a retroceder, a
desvanecerse, en contra, en cierto modo, de mi voluntad, a pesar mo. Si alguien, si
Marquitos, por ejemplo, que al final supo, al final, debajo del castao de mi casa, le cont
todo, mientras l imploraba y me tironeaba de la camisa para que le diera ms detalles,
frentico; si Marquitos, por mencionar a alguien, hubiera empleado la palabra amor, la
palabra enamorado, me habra sofocado de rabia. Estaba claro que mi primer y nico
amor haba sido la Sabina Espronceda, la nia de piel de porcelana china y de traje de bao
color esmeralda.
Cuando mi madre se hallaba en lo mejor de los preparativos de su viaje, a dos semanas
de tomar el barco, la empleada de las piezas, una vieja fregada, maosa, medio sorda,
enferma perdida de los nervios, escogi ese momento preciso, por fregar ms, segn mi
mam, para decretar que se iba de la casa. El viejo cascarrabias tuvo un nuevo argumento
en contra, sin contar la idea, que se le haba metido entre ceja y ceja, de que Estados
Unidos entrara a la guerra justo cuando mi mam y la Pelusa, su amiga inseparable,
estuvieran en alta mar, rodeadas por un enjambre de submarinos alemanes. Ah s que las
quiero ver!, exclamaba mi pap, sobndose las manos con una expresin entre burlona y
lgubre.
Mi mam parti como loca a una agencia de empleos y tom a la Irene esa misma
maana, sin fijarse mucho en las recomendaciones. Imagnense!, clam el viejo,
mesndose los pelos que haban empezado a ponerse grises. Quizs en manos de quin
Pgina 16 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
nos deja! Mi hermana, que siempre sala en apoyo del viejo, sobre todo cuando se poda
crear conflictos sin solucin, aadi: Tiene una facha de sucia, de bestia!. En ese
momento entr al comedor, con la fuente sostenida por unas manos gruesas, coloradotas,
con sabaones, y todos nos callamos. Aprender rpido, anunci mi mam, feliz de la
vida, despus de que la Irene hubo dado la vuelta a la mesa con la fuente humeante de
charquicn, que sostena con seguridad, aunque de un modo algo tosco, y regresado al
repostero: Su expresin es muy viva. Una expresin de vaca!, corrigi mi hermana
con una mueca de disgusto. Pero mi mam, ahora, hablaba de otro de sus temas favoritos,
de las acciones de mi abuelo. Las Disputada de Las Condes haban subido en la Bolsa, de
modo que con slo vender la mitad se financiaba el viaje, y hasta le sobraba. Mi pap,
descompuesto, tir el tenedor sobre el plato con una violencia que no era nada de frecuente
en l.
.. -De acuerdo con la legislacin chilena -dijo-, soy yo, y nada ms que yo, el que tiene
que administrar esa herencia.
.. -Las pinzas! -dijo mi mam, impertrrita, y el viejo se mordi con saa, con un
gesto de desesperacin, las coyunturas del indice de la mano derecha.
Es cierto que la expresin de la Irene, como haba dicho mi mam, era muy viva, pero
tambin es cierto que tena un aspecto un poco vacuno: cutis colorado y ms bien spero,
caderas gruesas, aunque bien formadas, y unos movimientos pesados, que correspondan,
segn la clase de zoologa, a los animales rumiantes o a los plantgrados. Era rumiante,
vacuna, de paso lento, y a pesar de eso tena algo atractivo, era hasta bonita! A veces
interrumpa su faena y se quedaba inmvil, apoyada con los dos brazos en el palo de
escoba y con la vista fija en la distancia. En qu pensara? Se arremangaba, acalorada, y
mostraba los antebrazos robustos, de color cobrizo. Yo le miraba entonces los ojos, que de
puro pensativos se ponan turbios, y me imaginaba potreros, pastizales enormes de donde
sacaban una vaca a picanazos, a caballazos, para instalarla en el centro de la ciudad, entre
muros deslavados, adoquines, desages, rieles de tranvas. Su mam viaja mucho?, me
pregunt. Nunca. Pero ahora que termin el luto por mi abuelo, que muri hace un ao,
parte a Estados Unidos a gastarse la cuarta de libre disposicin con una amiga.
Mi abuelo puso bien claro, de su puo y letra, que le dejaba la cuarta de libre
disposicin para que la gastara en lo que le diera la gana, en un viaje, o en jugrsela al
pquer, o en echrsela al cuerpo, en lo que se le frunciera. As mi pap, que siempre vivi,
por lo dems, a costillas de mi abuelo, no pudo alegar nada.
Chill que eran gananciales, y que la guerra y el Frente Popular nos iban a dejar en la
calle, y que el degenerado del Nano, mi to, ya se haba tomado y farreado ms de la mitad
de las cosas, pero al final se comi el buey. Mi abuelo era un viejo muy sapo. Se las arregl
para que mi madre, con las Disputada de Las Condes, se diera un gusto en recuerdo suyo.
La Irene me mir con ojos redondos, colgada como una ampolleta. No haba entendido
nada, o casi nada, pero tampoco demostr mayor inters por entender. En esos das, cuando
ella andaba cerca, cuando dejaba de trabajar y me miraba y despus miraba al vaco, o
cuando pasaba por el corredor con sus pantorrillas slidas, sus pisadas firmes, sus
movimientos tranquilos, yo senta una sensacin que no habra podido describir con
palabras. Observaba de reojo su mirada lejana, que de repente perda su brillo, como si
pasara un nubarrn, un recuerdo malo, o segua desde atrs su cuello slido, o me acercaba
con cualquier pretexto y senta su olor, donde el sudor fresco se mezclaba con una
emanacin vaga de arbusto, de afrecho, y me quedaba mudo. Adivinaba que ella saba
cosas que yo ni sospechaba, a pesar de que haba mamado con la leche materna trminos
que para ella eran jerigonza pura: cuarta de libre disposicin, dividendos, emisiones
liberadas, particiones, gananciales. Ella comprenda, y comprendi mejor entonces, al
escuchar mi perorata sobre la cuarta de libre disposicin y sobre las Disputada, que
Pgina 17 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
aquellos conocimientos seran muy difciles de adquirir, adems de probablemente intiles,
y opt por separarse de la escoba, que haba llegado a hundirse entre sus dos pechugas, y
seguir barriendo. Yo, entonces, sin saber muy bien cmo, le di un golpe en la cadera.
Djese, nio!, gru. Le di, en seguida, un tremendo empujn.
Djese!, insisti, colorada, con la escoba aferrada entre las dos manos. Entonces le
di un pellizco fuerte al costado de la axila izquierda, a muy pocos centmetros de la
pechuga, que no me haba atrevido a tocar, pero que miraba con la boca abierta y creo que
con la baba colgando, yo tambin convertido en vaca. La Irene dej la escoba contra el
muro, con toda calma,y me dio una palmada que me hizo ver estrellas. Sal de la pieza
haciendo morisquetas, simulando que la palmada no me haba dolido, pero la mejilla me
arda y las lgrimas me empaaban los ojos.
Durante el par de meses que mi mam y la Pelusa, su ntima amiga, anduvieron de
viaje, la Irene sola entrar en la noche a mi pieza, sentarse a los pies de la cama, en la
semioscuridad, y contarme cuentos. Era una primavera lluviosa, y yo me entretena en
mirar el reflejo de las gotas de lluvia y de las ramas del rbol de la calle en el techo. Con
una voz montona, gangosa, la Irene contaba cuentos de fantasmas en el sur, de muertos
que llegaban a lamentarse al sitio de su perdicin.
Ya nada poda tranquilizarlos, deca, con los ojos clavados en otra parte, se haban
condenado por los siglos de los siglos. En un segundo de terror, un muchacho muy joven
se volva blanco de canas. Un asesino descubra con espanto, en medio de una fiesta, que
de sus manos chorreaba una sangre pegajosa, casi coagulada, parecida a una mermelada de
frambuesas. Un cura libidinoso, que corrompa a las muchachitas de su pueblo, reventaba a
medianoche, sin confesin; a la noche siguiente haba un ruido de cadenas que se
arrastraban por los corredores. Ellas salan a ver y no encontraban a nadie, pero flotaba en
el aire un olor inconfundible de azufre.
.. -Y qu les haca el cura a esas cabritas?
.. -Nos tocaba los pechos -dijo la Irene-. Nos meta la mano entre las piernas.
Me mir de reojo, como si el cambio del ellas al nosotras exigiera esa mirada, y nos
quedamos callados. La Lucinda estaba encerrada en su pieza. Deba de leer novelas rosa o
escribir alguna de sus cartas venenosas, donde hablaba mal de Marquitos, de mi madre, de
la Pelusa, de todos nosotros. Habamos recibido tarjetas postales desde el canal de Panam,
el Empire State Building, el Rockefeller Center. Mi padre, a todo esto, no llegaba todava a
la casa; se habra quedado charlando con los amigos y tomando tragos en el Club de la
Unin o en cualquier otra parte; salvo que anduviera con alguna chinoca, como dijo una
vez Marquitos, que al darse cuenta de que haba metido la pata delante de m se puso de
color lacre.
.. -Buenas noches -dijo la Irene.
.. -No te vayas -le ped, le supliqu, casi-. Qudate.
.. -Se hace tarde -dijo-. Su pap va a llegar de un momento a otro, y usted todava
despierto
.. -Ests loca! Mi pap debe de andar por ah con alguna ata.
.. -No diga eso, nio! Dios lo va a castigar
La Irene bostez estirando sus brazos robustos, con las manos empuadas. Le ped que
me contara otro cuento y dijo que no saba ningn otro. Cuntame otro cuento de ese
cura. Ella no recordaba ms cuentos del cura, pero me habl del doctor Lisardo Urrejola,
que era radical y masn y que llegaba de visita al liceo una vez al ao para vacunar a las
alumnas contra el tifus.
-Nos obligaba a desnudarnos enteras para colocarnos la vacuna.
.. -Enteras?
.. -Enteras! Habrse visto?
Pgina 18 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Yo me di vuelta en la cama, alterado, y mir el crculo de la luz del farol. Haba un
poco de viento y las ramas todava estaban secas, pero segn Marquitos ya se notaban los
brotes primaverales. Sent que la Irene volva a bostezar. Despus sent que se tenda sobre
la cama, con flojera, y que sus tetas pesadas y blandas me rozaban los pies a travs de la
ropa. Yo me qued completamente seco, paralizado, con la vista clavada en las ramas, que
el viento de vez en cuando hacia moverse. Es decir, tena paralizado el cuerpo, pero el
corazn se me sala por la boca. Al rato empec a recuperarme de esa especie de parlisis
que me haba venido. Ni la Irene ni yo hacamos el menor movimiento, pero ella, ahora,
apoyaba sus pezones anchos en los dedos de mis pies, a travs de la tela de las sbanas, en
forma decidida, y el ruido de su respiracin era ms pausado y profundo. Mi hermana ya
deba de dormir, y mi padre, con sus amigotes del Club, probablemente se hallara en la
culminacin de su euforia, golpeando las copas en la mesa, hablando a gritos y rindose a
carcajadas, salvo que fuera cierta la teora de Marquitos, que porfiaba en que lo haban
visto con una chinoca en una hostera poco frecuentada de El Arrayn La sangre, a todo
esto, me haba vuelto a circular: me arda en las orejas, como fuego, y se reparta por las
sienes, las mejillas, los brazos, el esternn, y hasta por los dedos de los pies, que ahora, en
lugar de agarrotarse, buscaban espacio, como si fueran plantas. Nuestros cuerpos se haban
enganchado por los dedos de mis pies y por las pechugas de la Irene y ya no podan
soltarse. La respiracin de ella se pona jadeante y a m se me agolpaba la sangre en las
extremidades, en las orejas en combustin, en los labios que se ponan gordos, en el falo,
que se abra camino por su propia cuenta entre los recovecos del piyama, que se desprenda
de ese envoltorio de algodn spero y se alzaba, tenso, duro, formando un promontorio, un
montculo, en el centro blanco de las sbanas.
El movimiento de rotacin se hizo ms pronunciado y las manos gruesas y rojas de la
Irene, que siempre vea restregando ropa o manejando una escoba, tantearon el terreno y se
adelantaron, seguidas por las dos pechugas enormes. Yo no las vea, prefera seguir con la
vista clavada en la ventana, pero las adivinaba, y el jadeo, el ritmo de respiracin de animal
grande, alterado, se acercaba. Primero sent por encima de las sbanas una mano ms bien
torpe, indecisa, que tocaba mi sexo. Despus, una carga blanda y ancha, que se mova con
suavidad, decidindose, decidida, y no encima, esta vez, de unos dedos fosilizados, sino en
la cumbre del mstil de sangre caliente, de lava, que perdi su equilibrio y entr en una
erupcin que no pude contener, que me oblig a lanzar un quejido, mientras los borbotones
de materia gnea se repartan por los montes y quebradas de mi piyama, por mis muslos y
todava ms lejos, aplastando, pensaba yo, como en las pelculas, ciudades y civilizaciones
de cartn piedra.
La luz del farol de la calle desapareci, as como desaparecieron las sombras y los
reflejos en el techo. Despus de no s cuntos segundos abr los ojos y me encontr con los
de la Irene que me observaban desde la oscuridad, con una fijeza que quizs era de vaca,
pero que habra podido ser de gato, o de yegua que mira por encima del alambrado lo que
pasa en el potrero vecino. Ella entonces se levant, resoplando, con una mancha oscura en
un lado de la cara, con el delantal desarreglado, mientras yo me hunda en las sbanas y
volva a cerrar los ojos. Cuando me quedaba dormido, agobiado por un cansancio inmenso,
alcanc a sentir que me pasaba una mano por la frente y que luego sala de la pieza en la
punta de los pies.
En esos das lleg una nueva coleccin de tarjetas postales de mi madre, que se
acordaba de todo el mundo menos de la Irene, cosa normal, puesto que slo la haba
tomado una semana antes de salir de viaje; se acordaba hasta de Marquitos, a quien le
tocaba un transatlntico entrando al puerto de Nueva York entre los remolcadores y la
silueta imponente de los rascacielos. A mi me toc una estatua de la Libertad vista de
Pgina 19 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
cerca, desde abajo: los pliegues del pecho y una enorme cara de concreto armado, con los
ojos hueros. Como si hubiera adivinado algo a distancia!
Una tarde llegu del colegio y en la mesita de la entrada, junto al paragero de pata de
elefante, nica herencia de mi abuelo paterno, me encontr con una sorpresa. En vez de
mandarme otra tarjeta, mi mam me haba escrito una verdadera carta: dos hojas de papel
de cebolla cubiertas en todos los resquicios por su letra alargada y delgada, de patas de
zancudo. En la carta hablaba de lo fantstico del progreso de Estados Unidos, de lo que nos
echaba de menos, de un seor de la Compaa Sudamericana de Vapores que les haba
mostrado, a la Pelusa y a ella, todo Nueva York, un seor tan dije!, y de un avin de
madera de balsa para armar que me haba comprado, con motor a bencina y todo; segn el
vendedor, era capaz de volar ms de medio kilmetro si se lo construa bien; haba que
pedirle ayuda, escriba mi madre, a Marquitos Valverde, que era tan habilidoso para esas
cosas.
Le cont a Marquitos y atravesamos la calle para comentar el tema con don Saturnino,
el abogado loco. El consider el asunto de un inters tal, que se sac los tapones de cera de
los odos, que utilizaba para evitar los ruidos molestos y para no escuchar, sobre todo, las
conversaciones de las mujeres de su casa, que haban llegado, segn l, a los ltimos
extremos de la estupidez humana, y femenina, para ser ms exacto (as deca), y declar
que habra que estudiar las instrucciones con sumo cuidado, sin tocar una sola pieza antes
de haberlas comprendido a fondo. De lo contrario, corramos el riesgo de que el avin, en
su vuelo inaugural, cayera en picada y se hiciera polvo. Zas! Prraaf! Pero l tena en su
biblioteca un magnfico diccionario para traducir las instrucciones, que seguramente
estaran salpicadas de terminachos tcnicos. Se levant de su poltrona de cuero negro
capiton, sac el diccionario, que deba de pesar unos tres o cuatro kilos, y lo tir sobre una
mesa con un gesto espectacular. Un billete vol por el aire y el abogado loco, que
desconfiaba de los bancos y guardaba sus honorarios entre las pginas de sus libros, lo
agarr con toda tranquilidad y se lo meti al bolsillo. La nica persona capaz de manejar
ese diccionario, desde luego, era l y nada ms que l. Si no le hacamos caso en todo, sin
chistar, sin pestaear, l no asumira ni la ms mnima responsabilidad: que nos
rascramos con nuestras propias uas! Despus de ese prembulo, enarc las cejas de
Mefistfeles y se rasc la barbilla plida, sonriendo anticipadamente.
Los vecinos empezaron a preguntarme desde esa misma tarde que cundo llegaba mi
mam, la seora Luchita, con el avin. Los Papuses Ramrez, acostumbrados a
deslumbrarnos con sus juguetes, con sus bicicletas, con sus mocasines de gamuza, estaban
enfermos de envidia, y los Macacos Prez me hacan bromas. Pas de golpe a ser el tipo
ms importante de toda Bernarda Morn y sus alrededores.
A mi regreso del santuario del abogado loco, le pregunt, envalentonado, a la Irene:
Por qu no has ido a contarme cuentos?. La Irene me mir, tranquila, con sus facciones
de vaca harmoniosa o de estatua de la Libertad, y continu masticando un chicle que yo le
haba regalado y restregando unos calzoncillos sucios mos y de mi padre. Se pas las
manos por los antebrazos, para quitarse el jabn, y dej que el agua fra corriera sobre su
piel de color de arcilla pulida. Qu haca en la calle, nio? Todo el mundo me pregunta
por el avin, dije. Es el gran acontecimiento. Ella camin al patio con el atado de ropa
mojada.
Mi hermana haba partido al campo. Haba terminado por hacerse ntima amiga de la
Sabina Espronceda, sin que yo tuviera nada que ver con eso, y haba partido a pasar las
vacaciones de invierno en su fundo. Mi padre sola encerrarse en las tardes a leer los
diarios en su dormitorio y a or por la radio, a todo lo que daba, las noticias de la guerra,
pero lo ms frecuente era que se quedara a comer en el Club con sus amigos, a menos que
fuera verdad lo de la chinoca. Pintarrajeada, haba contado Marquitos, bocona, tetona,
Pgina 20 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
potona, y, cuando haba notado que yo estaba en el grupo, se haba puesto lacre. Pero si
llegaba en las tardes, era fijo que mi padre se quedaba dormido con la puerta cerrada con
llave, siempre tuvo la costumbre de encerrarse con llave, y con la radio puesta a toda
fuerza. Haba que echar la puerta abajo, casi, para que despertara y apagara la radio. Creo,
por otro lado, que le remorda la conciencia de verme tan poco mientras mi mam andaba
de viaje; cada vez que me vea se meta la mano al bolsillo, con cara de resignacin, y me
regalaba cinco y hasta diez pesos. En una de esas ocasiones, se me ocurri comprar
cigarrillos y le propuse a la Irene que fumramos. No me gustan los nios viciosos, dijo
la Irene, con un gesto despreciativo. Me fui entonces donde Marquitos. Al poco rato
vomitaba hasta las tripas con la frente apoyada en el castao, ante las carcajadas de
Marquitos y de la cocinera de su casa, que me miraba desde la ventanilla de la cocina. Me
sirvi una taza de t caliente y me sent un poco mejor. El abogado loco, que haba cruzado
para conversar con Marquitos sobre el avin, se sac los tapones de cera, Me los pongo
para no escuchar huevadas, explic, rotundo, sin eludir el garabato, ms bien, por el
contrario, acentundolo, y dijo que una gota de nicotina en la lengua era suficiente para
matar a dos caballos. Adems, aadi, levantando su ndice huesudo, larguisimo,
tembloroso, puedes quedarte enano. As es que cuidadito!
Esa noche apagu la luz y segu despierto, mirando las ramas, que no se movan
porque no haba nada de viento. La Irene empuj la puerta de mi pieza y entr con su
delantal azul que se abotonaba por delante. Se sent en la punta de la cama, con las manos
en los bolsilos del delantal, y mir tambin el rbol de afuera.
-No quera que le contara un cuento?
.. -S-le dije-. Cuntame uno.
.. -Es que ya se los cont todos -dijo ella.
.Entonces mir a travs de los botones estirados, entre los huecos de la tela azul, y vi
que debajo no tena nada.
.. -Qu mira?
Tragu saliva. El corazn me daba saltos, se me sala por la boca, y yo apenas poda
hablar. La mir a los ojos con una cara que debi de haber sido de ansiedad o de trastorno,
casi de locura. Despus mir el techo, donde el reflejo de la luz de la calle, con la sombra
ampliada de las ramas y de los pliegues de la cortina, estaba fijo.
-Se me acabaron los cuentos -repiti ella.
Me hund en la cama y, con el pie, le toqu un muslo por debajo de la ropa para
indicarle que se acercara, y al tiro retir el pie. La Irene tuvo una sonrisa extraa, casi
desagradable; sus labios se fruncieron y formaron una mueca.
.. -Tienes miedo? -pregunt, tutendome.
.. -No -le dije, con la boca reseca-, acrcate un poco.
.. -Qu quieres? -pregunt.
.. -Quiero verte -le dije.
En un segundo se haba deslizado, sin cambiar de posicin, y estaba al lado mo; los
botones de su delantal, estirados al mximo, parecan a punto de reventar. Me tom una
mano con fuerza y la puso sobre su pecho.
.. -Djame verte -le dije en voz muy baja. Apenas poda articular las palabras. La Irene,
entonces, sonri con mucha ms confianza, con placidez, con los ojos perdidos en la
oscuridad del fondo de la pieza, y comenz a desabotonarse.
-Nunca habas visto a una mujer? -me pregunt al odo.
-Nunca -le dije, y era verdad. Slo haba visto a una mujer gorda, de piel blanca, llena
de rollos, que se baaba en calzones entre unas rocas, desnuda de la cintura para arriba, y
no me haba atrevido a parar la bicicleta para mirarla bien. La Irene se meti en la cama,
que cruji como para despertar a todo el vecindario, y me revolvi la lengua adentro de
Pgina 21 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
una oreja. Despus me tom el sexo con la mayor decisin, como si fuera un objeto
cualquiera, un juguete, ech para atrs las sbanas de un tirn, porque le incomodaban, y
se mont encima, cobriza, inmensa, con sus hombros y sus brazos poderosos, sus pezones
oscuros y los pechos y el vientre ms blancos.
Qu va a decir Marquitos!, alcanc a pensar, con una sonrisa babosa, antes de que
se produjera la erupcin, cuya lava, en lugar de repartirse por las colinas de los muslos y
por los territorios vecinos, como la vez pasada, se qued guardada dentro de la Irene, en un
tnel hondo y bien abrigado.
El motor de mi avin ronroneaba, temblequeaba y lanzaba petardazos, mientras
volbamos encima de un bosque de pinos, al ras de las copas, con miedo de que el motor
no pudiera ms y nos quedramos atascados entre las ramas; despus bajbamos a un
potrero, volbamos a un metro del suelo; las vacas huan despavoridas, y Marquitos, en el
asiento de atrs, se rea a carcajadas, pataleaba en el aire con sus piernas flacuchentas, y me
gritaba dale!, persguela!, lanzando aullidos de felicidad, mientras la vaca despavorida
cagaba litros de bosta amarillenta, cuando la lengua de la Irene, que me hurgueteaba en el
paladar, me despert. Me pareci, ahora, a las dos de la madrugada, que su lengua era un
poco hostigosa, que tena un sabor malo, y que su cuerpo despeda tambin un poco de mal
olor.
.. -Te voy a ensear -dijo-, chiquillo leso!
.. .Me puso encima de ella y manose, forceje, hasta que meti mi aparato adentro del
tnel, bien abrigado, eso s. Muvete!, orden. Y comenz a quejarse, como si le doliera
y al mismo tiempo le gustara mucho, con una especie de locura de amanecer, algo que no
le habra podido pasar en horas normales. Muvete!, me suplic, mientras se mova con
fuerza, resoplando, y yo miraba la rama seca en el crculo de la luz, pensando en lo
extrao, en lo irreal de todo el asunto, en la cara de asombro que pondra Marquitos cuando
le contara, o en la cara de pretendida indiferencia, de disimulada envidia, y empezaba a
temer que se abriera la puerta y entrara mi padre atrado por el ruido, y, por muy contento
que anduviera con su chinoca tetona, quiz qu escndalo armara, porque pareca que el
catre, con sus crujidos, iba a despertar al barrio entero, pero la erupcin, la avenida
torrencial desde los canales internos, secretos, era algo que no dependa de uno, como le
explicara despus a Marquitos: los movimientos de la Irene la provocaban de una manera
tan segura, que lo mejor era entregarse, relajarse, convertirse en planta.
.. -En planta?
.. -S -le dije a Marquitos-. La cosa te agarra desde aqu, desde el vrtice de las orejas,
hasta las puntas de los dedos de los pies, y te saca un quejido, aunque no quieras, y se te
borra todo. T tratas de mirar un punto en el techo, el dibujo que hacen las sombras de las
ramas del rbol de la calle, pero la cosa viene y todo se te borra, parece que t mismo
desaparecieras.
.. -Como cuando se te van las cabras -dijo Marquitos, que hablaba en tono confidencial
y tena los ojos muy abiertos.
.. -Mucho ms que eso. Mil veces ms!
.. -Qu salvaje! -exclam Marquitos.
Veo a mi madre mientras baja por la escalerilla del barco, cargada de paquetes, en un
traje de sastre amarillo plido y un sombrero a la ltima moda, seguida por Pelusa, que se
enreda en la correa y molesta a todo el mundo con el perrito que se ha trado, un perrito de
miniatura bautizado Raf en honor de la fuerza area inglesa, con ojos rojos, un punto negro
y hmedo de nariz, y una expresin cmica, que implora que no se olviden de l en medio
de todo ese tumulto.
La caja del avin slo vino a salir en Santiago, al fondo del ltimo bal, cuando mi
madre, mordindose un dedo, empezaba a tener miedo de haberla dejado tirada en alguna
Pgina 22 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
parte, pero no, estaba segura de haberla metido, y el Raf que importunaba a todos los que
asistan a la apertura de las maletas con el aleteo de la cola y la cara de pregunta, a mi
padre, a la Lucinda, a la Pelusa, a Marquitos, a la Sabina Espronceda, que finga ser
locamente aficionada a los perros, se hizo pip dos veces: una en la alfombra persa toda
deshilachada del saln, junto a los zapatos flamantes de la Sabina, que se salvaron por un
pelo, y otra encima de un mantel de cocina de todos colores, con una receta escrita en
francs en grandes letras rojas. Quiltro de porquera! Si la Pelusa no sale en su defensa
desaparece de una patada. Mi padre, que se haba tomado un par de tragos de un whisky
que haba comprado de contrabando en el barco, Este s que es autntico!, deca, ste
s que no es parafina!, y lo paladeaba, dndoselas de entendido, quiso hacerse el gracioso
y estuvo a punto de romper una pieza del avin, pero Marquitos y yo saltamos y se la
quitamos a tiempo. Las instrucciones venan en dos columnas paralelas, en ingls y en un
castellano macarrnico. El abogado loco, que haba asomado la cabeza desde la calle, con
el tic que le comprometa la boca y un lado entero de la cara ms acentuado que nunca, y
que mi padre haba invitado a probar el whisky, pero que slo haba querido, pese a la
majadera de mi padre, una copa de agua Panimvida, insisti en que lo ms sensato sera
traducir las instrucciones del ingls con ayuda de su famoso diccionario, que era, segn su
opinin bien autorizada, el mejor del mundo en su gnero.
Cuando le fui a mostrar la caja del avin a la Irene en la cocina, la mir por encima del
hombro y no dijo una palabra. Con la llegada de mi madre se haba producido un trastorno
completo: la casa haba cambiado, y me pareci que la Irene tambin.
.. -Te gusta?
La Irene se encogi de hombros. La caja no le deca nada. Una vez que el avin
estuviera armado, veramos. Claro que vas a ver!, le dije, pero sal de la cocina picado
por su indiferencia, con un sentimiento de frustracin, como si la excitacin, la novedad, la
euforia de esa tarde, que hasta ah haban sido perfectas, se hubieran echado a perder por
ese solo detalle.
Con extraordinaria abnegacin y paciencia, que no mereci ms que elogios de todo el
barrio, tomado de sorpresa por esta actitud, el abogado loco, diccionario en mano y con los
tapones de cera guardados en su cajita, dirigi desde una silla todos los trabajos de
construccin del avin, que duraron cerca de cinco semanas. Cuando Marquitos o uno de
nosotros iba a colocar mal una pieza, daba un grito de alerta en alemn, Achtung!, una
palabra que le encantaba, y nosotros, debido a la enorme autoridad que haba adquirido en
esos das, nos detenamos de inmediato. Si era necesario, levantbamos la pieza
correspondiente o la parte del avin ya construida y la ponamos a la altura de sus ojos, o la
hacamos girar lentamente para que la examinara, a fin de que pudiera impartir las
instrucciones sin moverse de la silla. Sus rdenes eran tajantes, precisas, y nosotros, que
habamos conocido su disciplina de carcter militar durante las excursiones a matar gatos,
nos sometamos como corderos. En la primera etapa de la construccin, Marquitos haba
querido hacer algo por su cuenta antes de que comenzara la sesin de trabajo colectivo y
haba metido la pata a fondo, circunstancia que fue aprovechada por el abogado loco para
darnos una leccin y consolidar su dominio. Con el sistema de sesiones peridicas
inventado por l, en las que exiga una puntualidad rigurosa y una concentracin absoluta,
interrumpida por descansos de un cuarto de hora establecidos de antemano y controlados
por reloj, el trabajo anduvo sobre ruedas. Una tarde terminamos de construir el fuselaje y
dimos un grito de jbilo, pero don Saturnino, el abogado loco, flirioso, orden silencio.
Nunca hay que cantar victoria antes de tiempo, sentenci. Uno de los peores
defectos de este pas de indios es que todo el mundo deja las cosas a medio hacer.
Comprendido?Bajamos la cabeza, mudos, y continuamos con nuestra tarea, que se
desarrollaba en el centro de mi dormitorio, en el suelo de tablas, en horarios de la tarde en
Pgina 23 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
los das de semana y en las maanas de los sbados y los domingos. Era un jueves, y para
el da siguiente, viernes, el abogado loco dio instrucciones de que cada uno llevara una
manzana. El apareci con un frasco gigante de Neurofosfato Eskay y le pidi a la Irene un
surtido de cucharas soperas. Ibamos a saltarnos la cena, y cada hora, durante el descanso
reglamentario, tendramos que tomar una cucharada de neurofosfato y mojarnos la frente y
la nuca con agua fra. A las cuatro de la madrugada, cuando apenas faltaban dos o tres
detalles, dio por terminada la sesin.
.. Ahora, dictamin, seis horas de sueo, y reunin maana a las once en punto.
Yo habra seguido hasta terminar, el neurofosfato me tena como loro en el alambre, y
creo que a Marquitos tambin, pero nadie tena derecho a discutir esas decisiones. Me met
en la cama con los ojos clavados en el avin. Era mi privilegio de propietario! El fuselaje
de madera de balsa, las alas imponentes, la nariz de una redondez perfecta, las patas
impecables, se perfilaban en la oscuridad, encima de las tablas enceradas.
Ahora s!, dijo el abogado loco, diez o quince minutos despus de las doce del da
sbado, y se puso de pie con solemnidad, pero sin poder disimular una sonrisa de triunfo.
Nosotros, contagiados, nos levantamos del suelo y nos pusimos en crculo a cierta distancia
del aeroplano, que ahora desplegaba sus alas al sol del medioda, magnifico. Entonces, ante
el asombro nuestro, el abogado loco sac del bolsillo una bandera chilena con un hilo.
Cbranlo!, orden. Ahora vamos a proceder a inaugurarlo.
Le dio veinte pesos a Marquitos y le dijo que fuera a la esquina a comprar pasteles y
horchata. Has pensado en el nombre? No se me haba pasado por la mente, en realidad,
que el aeroplano podra tener un nombre. Me gustara un nombre de la historia romana,
dijo el abogado loco, que demostr haber reflexionado, l s, sobre los detalles ms
mnimos. Julio Csar, propuso, o quizs Augusto. Convinimos en que Julio Csar no
estaba mal, y l, don Saturnino, murmur que otros nombres, ms actuales, se prestaran a
discusiones o despertaran pasiones demasiado violentas. No entendimos bien qu quera
insinuar con eso. O entendimos, y preferimos no entender. A m, en mi calidad de dueo,
me toc descorrer lentamente la bandera, en medio del silencio de mis compaeros de
construccin, Marquitos, su hermano menor Lenidas, y los otros, parte de la pandilla que
se haba formado en las matanzas de gatos, y todos se hallaban serios y en posicin firme,
aun cuando el abogado loco no se lo hubiera ordenado. Pero l estaba en posicin firme, a
pesar de sus aos, y los dems tenan que seguirlo. Al final de la ceremonia todos
aplaudieron, lanzaron bravos y vivas y me palmotearon en el hombro. En ese momento,
don Saturnino, que se vea radiante de satisfaccin, nos autoriz para celebrar la ocasin
con la horchata y los pasteles.
No lo vamos a bautizar con una botella de champaa, como a los buques, dijo,
porque lo haramos papilla, y celebr su propia ocurrencia con una carcajada tremenda,
que lo hizo estremecerse de la cabeza a los pies con movimientos convulsivos.
Cuando por fin se fueron, contempl el avin largo rato y desde ngulos diferentes:
desde la puerta de la pieza; parado en una silla, para verlo con mayor perspectiva; desde el
suelo y con los ojos entrecerrados, para hacerme la ilusin de que era un avin de verdad;
desde la ventana, para observarlo de nariz. Tambin me tom la licencia de levantarlo un
poco, para mirarlo por debajo, y lo de-volv a su sitio, en el centro de las tablas del piso. La
Irene entr para retirar los vasos y las bandejas de cartn de los pasteles, donde no
habamos dejado ni una sola miga.
.. -Qu te parece? -le pregunt.
Ella lo mir despacio, aptica, como si hubiera recuperado en esos das, sin que yo me
hubiera dado cuenta, todos sus modales de la llegada, los aires de los pueblos y sobre todo
de los potreros sureos. Est bonito, concluy, pero se not que lo haba dicho por decir
algo. Prefer no insistir. Se me pas por la cabeza la idea de saltar sobre ella y pescotearla,
Pgina 24 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
manosearle las tetas, meterle la mano entre las piernas, pero sent que habra resultado
fuera de tiesto. Me habra podido llegar un buen cachuchazo. Aparte de que la presencia de
mi mam, aunque no estuviera en ese instante en la casa, exclua, sin que yo me hubiera
parado a pensar sobre las verdaderas razones, esa posibilidad.
Lo que pasa es que no es muy buena, coment Marquitos a los dos o tres das: Es
medio vaca.
Dicho por Marquitos me molest. Pura envidia!, exclam. Envidia? Marquitos
se encogi de hombros. Hay gente que se cree pucho, dijo, repitiendo una frase que le
encantaba, y no es ni colilla. Cont que en el campo, en las tierras de unos parientes
suyos del sur, se acercaban a las jvenes campesinas, les hacan una zancadilla y se las
pescaban en los mismos potreros, entre los trigales, dentro de las zanjas. En la vacacin del
invierno pasado en que estuvieron solos con un primo, se tiraron a las muchachas de
servicio en las casas del fundo. Una por una! Al final te acostumbras tanto, dijo
Marquitos, que es lo mismo que tomar desayuno. Me pareci asombroso que se llegara a
esos extremos, pero sospechaba, a pesar de todo, que el relato de mis encuentros con la
Irene llenaba a Marquitos de celos, de rabia, de lo que fuera. Decid aprovechar la primera
ocasin que se presentara para repetirme el plato. Haba tardes en que ella se quedaba sola
en la casa y en que yo, el tonto, tambin sala, como si de repente hubiera agarrado miedo a
quedarme con ella.
Pasemos a ver el avin, propuse, y Marquitos acept sin hacerse de rogar. La Irene
deba de estar sola, justamente, de manera que al invitar a Marquitos contradeca mi
propsito de haca un par de minutos, pero no haba podido resistir al deseo de invitarlo. La
existencia del avin creaba situaciones nuevas. Cambiaba la atmsfera. Pona en el
segundo piso de la casa un no s qu, una magia. Los rayos de sol que entraban por las
ventanas eran distintos, y hasta los techos pareca que se levantaban y se ponan en
contacto con las estrellas.
Cuando entramos a la casa no se escuchaba un solo ruido. La Irene deba de estar
encerrada en su cuarto, detrs de la cocina. Era la dcima o la vigsima vez que subamos
con Marquitos a mirar el avin. Ya haba desfilado casi todo el barrio por mi pieza, desde
los Papuses Ramrez, que haban declarado que se encargaran otro igual, o todava ms
grande, hasta el hijo flaco y ojeroso del vendedor de automviles usados, que conocamos
como el Pajero, y lo haban hecho con exclamaciones de admiracin, o en respetuoso
silencio, o con una mueca venenosa y disimulada, pero perceptible, de envidia. Hasta la
Pelusa, el domingo al medioda, antes de salir con mi madre a un almuerzo, haba dejado
su perrito de porquera en la puerta y haba entrado a mirar, dejando la pieza pasada al
perfume que haba trado de Nueva York. Lindo!, haba dicho, con una palabra que no
cuadraba, como si se hubiera tratado de un reloj pulsera o de un vestido de novia.
Entretanto, el abogado loco se quemaba las pestaas estudiando las instrucciones y se
preocupaba de los detalles del da del vuelo inaugural, que tendra tanta solemnidad como
la tarde en que se haba descorrido la bandera. Despus de la construccin, la misin de
Marquitos y ma haba consistido en encontrar un espacio despejado a la salida de Santiago
donde pudiera realizarse el vuelo en debida forma. Ya tenamos visto el sitio, ms all del
terminal de la lnea de micros a Macul, en un potrero enorme, y el abogado loco, despus
de un interrogatorio a fondo sobre las condiciones del terreno, la movilizacin hasta el
lugar, las poblaciones vecinas, etctera, etctera, haba dado su aprobacin. Lo que pasa,
dijo despus Marquitos, es que de loco no tiene nada, y yo me manifest de acuerdo con
esta idea. El vuelo del Julio Csar se llevara a efecto en las primeras horas de la maana
del sbado, no antes, porque se necesitaba aire puro, nervios despejados, y que la ciudad
estuviera sumida en una relativa calma, con el menor nmero posible, afirm el abogado,
sacudiendo la cabeza con su tic habitual, de rotos intrusos y depredadores. Como l se
Pgina 25 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
levantaba a la hora de las gallinas, se sac los tapones de los odos con un gesto amplio,
imponente, con un brillo extraordinario en la mirada, y dio la orden de movilizacin
general para las seis de la madrugada en punto.
Subimos, pues, hasta la pieza, abrimos la puerta, y al comienzo no pude creer en lo que
vean mis propios ojos. Tuve que restregrmelos. Despus mir a Marquitos, para saber si
los ojos suyos perciban el mismo inverosmil, inaudito desastre. La Irene!, aull, con
una voz que de repente se me haba puesto ronca. Qu yegua!, vocifer Marquitos.
Qu bestia! Bajamos la escalera a saltos. Ella no estaba en la cocina; tampoco en el
repostero; ni en el patio, atravesado por hileras de ropa colgada. Me abr camino entre la
ropa, golpendome la cara con los paos todava hmedos, y trat de abrir la puerta de su
pieza, pero ella, la bestia!, se haba encerrado con llave.
Gritamos y golpeamos la puerta con toda la fuerza de nuestros puos, insultando a la
Irene con los peores garabatos que conocamos, yegua desgraciada!, puta de mierda!,
abre, huevona concha de tu madre!, insultos que me dejaban un sabor spero, pero que no
poda dejar de proferir, de vomitar, como si me hubiera vuelto loco de remate, y pateamos
la puerta hasta que nos cansamos. Marquitos, entonces, que estaba plido, exaltado, como
si pudiera venirle un ataque, me susurr un plan al odo, con palabras entrecortadas:
traeramos desde la calle un arsenal de piedras y abriramos fuego graneado a travs de la
ventanilla alta, que ella haba dejado abierta de par en par. Yo recog piedras con la misma
sensacin de disgusto, casi de repugnancia, como si me hubiera convertido en vctima de
Marquitos, pero cmo no castigar, pensaba, a esa vaca. A los pocos segundos de haber
iniciado el apedreo, la Irene, roja, desmelenada, con un escobilln en las manos
tumefactas, apareci, tremebunda, en el umbral de su habitacin. Mocosos huevones!,
grit, con voz bronca, empleando una grosera que nunca le habamos escuchado.
Mierdas! Atrvanse, no ms, conmigo! Su figura desorbitada, descompuesta, resuelta a
molernos a palos, a atravesarnos con un cuchillo de cocina, si seguamos, nos hel la
sangre. Nos quedamos con el brazo derecho estirado, con las piedras apretadas en la mano,
mientras ella, con un ademn que no admita la menor duda sobre su decisin de
rompernos la cabeza, blanda el escobilln en las alturas. Al ver que nos habamos quedado
callados, lelos, cerr la puerta despacio y omos que la llave daba vuelta en la cerradura
con una lentitud que pareca burlarse de nosotros.
Result que el accidente del Julio Csar, casual o premeditado, y las opiniones del
barrio se dividieron de inmediato respecto a este punto, con ignorancia, sin duda, de las
complicaciones personales que entraban en juego, haba sido fatal. El ancho pie de la Irene
Bravo Catrileo (despus supimos que era hija de un campesino del interior de Parral y de
una mapuche), con su pesadez vacuna, haba aplastado el nudo vital del fuselaje, dejando
la delicada estructura de madera de balsa, en toda la medida del zapatn desfondado y
medio rotoso, convertida en oblea. Las tablillas eran tan frgiles, y la pisada tan rotunda,
tan devastadora, que el fuselaje del avin, en esa parte, haba quedado al nivel del suelo, de
modo que la nariz y la cola se haban separado y haban llegado a levantarse. Es un caso
de imprudencia culposa, de negligencia tpicamente araucana, dictamin el abogado, que
al comienzo tampoco lo haba credo, y que tuvo que atravesar la calle, seguido por
muchos miembros de la pandilla, porque la noticia ya haba corrido por el barrio, y subir
hasta mi pieza para convencerse, pero en ningn caso, me parece, dolosa, y como no
existe el cuasidelito de daos en la especie, o carece de sancin, lo cual equivale a la no
existencia para todos los efectos legales y penales, slo cabe la vulgar indemnizacin de
perjuicios, intil en el caso de autos debido a la carencia de pecunia de la causante de los
destrozos y presunta demandada. Nos quedamos boquiabiertos, pero la amarga conclusin
era que el fabuloso aeroplano, el Julio Csar, que haba desplegado sus alas mticas en la
Pgina 26 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
oscuridad de mi dormitorio durante dos o tres noches, estaba irremisiblemente perdido.
Sent un nuevo mpetu de venganza.
.. -Sabes lo que nos dijo? -le cont a mi madre-. Nos trat de mocosos huevones. De
mierdas. Textual!
.. -China grosera! -exclam mi mam-. Se va inmediatamente de esta casa! -y baj a
despedirla, indignada. Sentimos gritos en el patio y escuchamos que mi madre, con una
rabia que pocas veces le haba visto, pocas veces o ninguna, le ordenaba: No me
contestes, china insolente!.
El abogado loco me palmote la espalda: En la vida hay que acostumbrarse a todo,
dijo. No te desanimes. Yo ya estaba grande, haba perdido la virginidad y hasta la
ingenuidad, al fin y al cabo, en aquellos brazos robustos, pero la vista del avin aplastado
medio a medio, herido de muerte, cuando ya el gritero y el escndalo de la casa se haban
calmado, me obligaba a hacer un esfuerzo para retener las lgrimas. Lo que ms rabia me
dio es que la Lucinda lleg esa tarde, vio el avin hecho tira y no hall nada mejor, la muy
imbcil, que soltar la risa. Tanto prepararse, para esto!, deca, rindose. A ella le haban
trado un regalo de menor precio, una raqueta de tenis comn y corriente, y supongo que
sinti que el destino, de la mano de la Irene, o de su pie, mejor dicho, o de su zapatn, la
haba vengado. Escuch que marcaba un nmero y que le contaba todo por telfono, con
lujo de detalles, a la Sabina Espronceda, pero no pude captar la reaccin de ella. Aunque la
Irene hubiera cado en desgracia, aunque ahora le tocara volver al punto oscuro de donde
haba salido, no por eso el recuerdo de la Espronceda haba resucitado de sus cenizas. El
cuerpo voluminoso, de arcilla bien pulida, con sus pechugas grandes, que cuando cay el
delantal azul haban mostrado unos pezones como manchas oscuras, con sus muslos
monumentales, haba borrado aquellas plidas formas anteriores sin dejar ninguna huella.
Tres o cuatro das ms tarde estaba en el jardincito de la entrada, solo y aburrido,
cuando vi salir a la Irene de abrigo, con un canasto y una maleta grande, ordinaria,
amarrada con dos cordeles para que no reventara: una de esas maletas que se vean en los
terminales de los buses al sur y en las estaciones de ferrocarril, frente a los carros de
tercera. Nos miramos, y ella, despus de un rato, me dijo: Adis, nio. Me asom por
encima de la reja y la vi caminar hasta la esquina, dejar la maleta en el suelo para
descansar, y despus volver a tomarla para cruzar la calle en camino al paradero de micros.
Ahora pienso que habra podido ayudarla con sus bultos, pero entonces todava era un
mocoso estpido, un perfecto monstruito, y ni se me ocurri. Al llegar al paradero, dej en
el suelo la maleta y el canasto y volvi a mirar. Yo levant la mano, en un gesto inconcluso
de despedida, en un acceso de pena, a punto de hacer pucheros, y eso fue todo. Si
Marquitos me hubiera sorprendido en ese momento, se habra dedicado a sacarme roncha,
pero por suerte el barrio estaba tranquilo, casi desierto.
Mi mam y la Pelusa llegaron en la tarde contando a gritos que los japoneses haban
atacado a los norteamericanos en Pearl Harbor. La radio no hablaba de otra cosa y todo el
mundo en el centro, de donde venan ellas, no haca ms que comentar las noticias que iban
llegando de Estados Unidos. Algunos decan que nosotros tambin ibamos a declararle la
guerra al Japn, para ayudar a los yanquis, pero en qu podamos ayudar nosotros, pobres
ratas, con el Almirante Latorre, que la aviacin japonesa hara volar en dos minutos, y con
un par de submarinos del ao veinte, si se sumergan, ms que seguro que se quedaban
abajo! Mi mam y sobre todo la Pelusa, que a cada rato despus de su viaje sacaba
expresiones en ingls, tenan un entusiasmo delirante por Franklin Delano Roosevelt. A
m me carga, dijo la Lucinda, que probablemente haba sacado esto de la casa de su
Sabina Espronceda, donde todos eran partidarios de Hitler y del general Franco. Lo
encuentro medio comunista. Mi madre y la Pelusa la hicieron callar a gritos. Dijeron que
era genial, el hombre ms interesante y ms poderoso de la tierra, a pesar de su parlisis
Pgina 27 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
infantil y todo, pero no entendan que se hubiera casado con un diablo tan feo, cmo te
explicas t? Mi padre, partidario frentico de los aliados, dijo que los yanquis haran
desaparecer a Japn debajo del mar. Al fin y al cabo, no era ms que una isla miserable,
mientras que Estados Unidos era un continente, con un progreso que no se haba visto
nunca en la historia de la humanidad, y nos dominaba a todos nosotros con el dedo chico.
Yo cont que la Irene se haba ido un poco despus de la una de la tarde y nadie me hizo el
menor caso. Y pensar que me aplast el avin con la pata, dije, pero todos seguan con el
tema de la guerra. Mi padre explicaba que los yanquis, seguramente, haban colocado
puros barcos viejos en Pearl Harbor, pura chatarra, para que sirvieran de cebo a los
japoneses.
Concluy que haba sido la operacin militar ms astuta de la poca contempornea. El
abogado loco, en cambio, anunci desde la vereda, a travs de las ventanas abiertas, que la
flota norteamericana estaba destruida, que la superioridad de los japoneses en el ocano
Pacfico sera aplastante, tan aplastante como la de los alemanes en el Atlntico y el
Mediterrneo. Vaya a contarle cuentos a su abuela!, replic mi padre, indignado, y el
abogado loco, gesticulando como un energmeno, con la melena gris desparramada sobre
los hombros llenos de caspa, nos dio la espalda y cruz de nuevo la calle. En la casa del
abogado loco se improvis una reunin en la que participamos todos; me refiero a los
constructores del avin y al grupo de los que salan, con l a la cabeza y con Marquitos de
lugarteniente, a exterminar los gatos del barrio. Los yanquis son unos estpidos. Han
creado la civilizacin ms estpida en los anales de la humanidad, y cuando no son
estpidos es porque son judos, decret l, que siempre nos dejaba perplejos con sus
salidas.
Ojal que los aviadores japoneses echen unas cuantas toneladas de bombas sobre
Nueva York y limpien toda esa porquera. Cuando se disolvi la tertulia, fuimos a buscar
el fuselaje roto del Julio Csar y lo llevamos al jardn de la casa de Marquitos.
Dejamos el motor aparte, porque alguna vez poda servir para algo, y todava aparece,
perfectamente inservible, cuando abro por cualquier motivo ese cajn de mi cmoda.
Armamos un encatrado de cartones y papeles de diario, con el avin en la punta, lo
rociamos con parafina y le prendimos fuego. Esa noche todo estaba permitido; nadie, con
las noticias del ataque a Pearl Harbor, se resignaba a dormir. No le habl una palabra a
Marquitos de la partida de la Irene y de mi casi despedida, de mis emociones enredadas, de
los sentimientos contradictorios que me haba provocado. Que todava no se me quitaban!
Las llamas se elevaron tres o cuatro metros de altura, arrojando chispas que volaban por los
aires, que se balanceaban y corran empujadas por el viento y amenazaban con incendiar el
barrio, y todos bailamos y saltamos alrededor de la fogata, lanzando alaridos de pieles rojas
como en las pelculas, yo con ms fuerza, con ms locura que nadie.
Pars, enero de 1972
Calafell, mayo de 1992
Santiago, septiembre-octubre de 1992
Pgina 28 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Los domingos en el hospicio
De Las mscaras, 1967
En el fondo del jardn haba una casa donde viva el jardinero, un viejo medio loco (se
haba contagiado); la casa tena una pieza desocupada, una especie de bodega o de garaje
sin uso, donde nos juntbamos todos los domingos en la tarde. Ahora no s cmo
empezamos con esas cosas; no me acuerdo. La ms desvergonzada de todo el grupo era
Griselda, que se paseaba con las polleras levantadas, sin nada debajo, moviendo el traste
como una bataclana. Eduardito, el nio de la pensin vecina, aullaba como un piel roja y
corra alrededor de una fogata, pegndose agarrones en cierta parte. Pero la ms
desvergonzada era Griselda, que inventaba verdaderas representaciones de teatro: el hijo
del jefe piel roja enamorado de la prisionera blanca; la prisionera blanca amarrada contra
un poste, desnuda (trat de hacer muchas veces que me desnudara yo, pero no quise),
retorcindose de dolor, hasta que el hijo del jefe piel roja acuda a salvarla; la muchacha
blanca exhibida en una jaula, desnuda, en un mercado de esclavos, torturada y humillada
por carceleros monstruosos (una vez quiso traer a un hospiciano para que actuara de
carcelero, pero nosotros nos opusimos, qu ocurrencia!), hasta que el prncipe rabe la
adquira, la cubra de perfumes y brazaletes, la unga favorita de su harn Cada domingo
llegaba con ideas nuevas; ella se reservaba el papel principal (excepto cuando haba que
desnudarse, porque prefera que lo hicieran otras), y distribua los roles secundarios.
Despus correga nuestra actuacin; a los menos ocurrentes nos azuzaba a gritos, hasta que
sacbamos nuestro personaje. Era una verdadera artista de teatro, en esa poca. Ms tarde
se puso rara, esquiva; y empez a guardar secretos para todo y a decir siempre una cosa por
otra.
Era Griselda la que me obligaba a actuar en pareja con Antonio, no s por qu. T
eres la esclava de Antonio, decretaba, por ejemplo, y Antonio me amarraba las manos a la
espalda y me azotaba con la correa del cinturn, despacio, y despus me toqueteaba, me
daba agarrones a toda fuerza, por donde se le ocurra, y yo no poda alegar, poda
lamentarme suavemente, como una esclava, pero no poda protestar.
Una vez, no me acuerdo cmo, me qued dormida. De repente despert y Antonio me
estaba tocando, y todo el grupo nos haca rueda, muerto de la risa, con Griselda en el
medio. Detrs del grupo se alcanzaba a ver el jardn porque la puerta del galpn se hallaba
entreabierta, y haba dos cabezas peladas al rape, sin dientes, dos hospicianos muertos de la
risa, igual que el grupo; felices.
-Ahora vamos a representar un matrimonio! -dijo Griselda, levantando los brazos para
imponer orden, y todos gritaron el matrimonio!, el matrimonio! , y aplaudieron. Los
hospicianos abrieron un poco ms la puerta del galpn y tambin aplaudieron,
entusiasmados, riendo a mandbula batiente.
-Pero antes cierren bien la puerta -orden Griselda.
Los hospicianos, con expresin de splica, pidieron que los dejaran quedarse adentro.
Prometan mantenerse tranquilos en un rincn, sin molestar a nadie. -Bueno -dijo
Griselda-. Servirn de testigos. Pero siempre que prometan no contarle a nadie. Los
hospicianos prometieron con enfticos movimientos de cabeza, mientras retrocedan a un
rincn.
Eduardito hizo de cura. Griselda fue mi madrina y me dio toda clase de consejos,
advertencias, revis mi vestido de novia, le quit una pelusa, que no fuera a pisarle el
ruedo en el momento de bajar del auto, el arreglo de flores de la iglesia, la msica, los
preparativos del buffet, esos sandwiches son muy ordinarios, no me los traiga Resolvi que
la luna de miel sera en Bariloche.
Pgina 29 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
-Ahora tienen que darse un beso -indic, cuando la ceremonia hubo terminado.
-No -dijo despus-. Tiene que ser un beso en la boca. Acurdense que ya estn casados,
para siempre.
Obedeciendo a Griselda, Antonio me bes en la boca, y todos gritaron Viva los
novios! , y aplaudieron.
-Aqu est el buffet -dijo Griselda, indicando un lado del galpn-. Acrquense.
Todos nos acercamos y comenzamos a escoger sandwiches, pedazos de torta, jaleas,
bebidas, a conversar con la boca llena. Los hospicianos, autorizados por Griselda, tambin
se acercaron, y escogan un sandwich detrs de otro, felices.
A cada rato se rascaban y lanzaban carcajadas. Nunca en su vida haban estado ms
felices. Era la poca en que uno de los doctores del hospicio, amigo de mi padre, nos haba
cedido una pieza. Mi padre estaba en el hospital, muy enfermo. Haban tenido que hacerle
dos operaciones, que no dieron ningn resultado. Mi madre trabajaba toda la semana y
pasaba los sbados y domingos en el hospital acompaando a mi padre.
El domingo que sigui al del matrimonio tuve que permanecer en cama, con un poco
de fiebre, y Antonio subi a hacerme una visita. La Irene Salgado, una amiga de la familia,
me haca compaa. Poco antes de que Antonio golpeara a la puerta me haba dicho, muy
seria y en voz baja, que mi padre estaba en las ltimas.
-Me gustara verlo -le dije.
-Si maana amaneces mejor vamos a llevarte a verlo. Tu madre pidi permiso para no
trabajar maana.
-T crees que se va a morir?
Irene levant las cejas, eludiendo la respuesta, y en ese mismo instante golpe a la
puerta Antonio. Hablamos de una serie de cosas, contamos chistes, y la Irene, de repente,
quiz por qu, propuso que cantramos. Cantamos varias canciones, pero nadie saba las
letras completas, y me retaban a cada minuto por desafinada. Antonio, en cambio, era
bastante entonado y yo le encontraba bonita voz. Al final nos cansamos de cantar
canciones suaves y nos pusimos a cantar Chiquita bacana de la Martinica, ms fuerte
cada vez, hasta terminar a gritos, dando saltos en la cama y golpeando en un vaso,
Chiquita bacana de la Martinica, en una caja de cartn, en la perilla de bronce del catre,
todo lo que pillbamos a mano, repitiendo el comienzo cada vez ms fuerte, Chiquita
bacana de la Martinica, hasta ponernos roncos, y en ese momento se abri la puerta y se
asom misi Chepa, la mam del doctor, y grit con su voz de carabinero que no
metiramos tanta bulla.
-No podemos cantar? -le pregunt.
- No en esa forma! -respondi misi Chepa.
-En mi pieza podemos cantar como nos d la gana. - No! -respondi misi Chepa-.
No! Tienen que respetar a la dems gente! Qu se han credo!
-Esa es mi pieza -le dije, furiosa-, y en mi pieza puedo hacer lo que quiero.
- No! -grit misi Chepa-. No puedes hacer lo que quieras! Y no es tu pieza,
tampoco! Es una parte de nuestra casa! De nuestra casa!
-Cantemos -le dije a Antonio.
-Cantemos -dijo Antonio, y empezamos otra vez, bastante fuerte, con Chiquita bacana
de la Martinica.
- Cllense! -grit misi Chepa, ponindose las manos en los odos.
-Por qu no se va de mi pieza? -le dije.
- No es tu pieza! -grit, y se sent en el silln de la esquina, colocando las manos y los
antebrazos sobre los brazos del silln, resuelta a quedarse.
- Vyase! -le grit.
Pgina 30 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
- No! -grit misi Chepa-. Mientras no se callen, no me voy!
- Es mi pieza! -le grit, incorporndome en la cama, con la voz temblorosa. Not que
me temblaban todos los msculos. Misi Chepa torci la cabeza, con un gesto de profundo
desprecio.
-Antonio
Antonio se puso de pie, hipnotizado por mi voluntad de expulsar a misi Chepa.
- Scala!
Antonio mir a la seora y la seora le devolvi la mirada, desdeosa, segura de que
no se iba a atrever.
Irene, entretanto, observaba con cara de susto y se rea nerviosamente.
- Scala! -le grit a Antonio-. O no te veo nunca ms.
Con la cabeza agachada y un balanceo de robot, Antonio pas detrs del silln y lo
levant de los costados, ponindose rojo de hacer tanta fuerza.
- Sulteme! -chill misi Chepa, aterrorizada.
- Eso! -grit yo, aplaudiendo y brincando de gusto-. Bravo! Scala! Scala!
Antonio, que despus de levantarla con silln y todo haba tenido un segundo de
vacilacin, se enderez alentado por mis gritos, aferr bien su carga y la deposit al lado
afuera de la puerta. En medio de los chillidos de la vieja y de mis aplausos, cerr la puerta
con pestillo. Yo lanc un bravo! final, electrizada.
-Les va a llegar -dijo Irene, con susto-. Por mi parte prefiero irme.
-Andate -le dije-. No te preocupes.
Antonio la acompa hasta la puerta; despus de asomarse a la galera, volvi a cerrar
el pestillo.
-No se divisa a nadie -dijo Antonio-. Parece que la vieja se comi el buey.
Se acerc despacio, mirndome a los ojos.
-Te portaste muy bien -le dije.
El sonri con la comisura de los labios y se sent en la cama, al lado mo.
-Estamos casados -dijo.
Yo tragu saliva y no dije una palabra. El, entonces, me coloc una mano en el
hombro. Poco a poco la fue bajando, hasta tocarme el pecho.
-Quieres que te ensee una cosa? -me pregunt.
-Qu cosa?
-Pero tendra que meterme a tu cama
Otra vez tragu saliva. Mir el techo, el cielo. Imagin a los hospicianos que paseaban,
abajo, por el jardn, hacan seas, gesticulaban, canturreaban, se agachaban de repente para
escuchar el paso de las lombrices, proferan sbitas maldiciones, cerrando los puos,
contra un enemigo que estaba encima de ellos, en el aire.
-No -le dije a Antonio, que se sacaba la chaqueta para meterse a la cama-. Mejor que
no.
-No te asustes -dijo Antonio-. Voy a ensearte un juego. Es muy fcil.
-Mejor que no -le dije, ponindole las manos en el pecho y tratando de rechazarlo.
-No estamos casados? -pregunt.
-S -le dije.
-Y entonces!
Despus vino el grupo a visitarme en delegacin, encabezado por Griselda, y Antonio
tuvo que saltar de la cama y vestirse a toda carrera para ir a abrir el pestillo.
-Por qu estaban encerrados? -pregunt Griselda.
-Porque tuvimos una pelea con misi Chepa y la echamos con silln y todo. La
hubieras visto!
Pgina 31 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Griselda no pareci muy convencida con mi explicacin. Mir la cama revuelta y en
seguida mir a Antonio llena de suspicacia. Era ella la que nos haba casado as que esa
actitud, ahora, no me result muy comprensible. Yo me senta rara, febril, un poco
adolorida. Antonio, orgulloso, contaba cmo haba sacado a misi Chepa.
-Con silln y todo? -preguntaban los del grupo, que necesitaban confirmar este detalle
muchas veces para gozar plenamente del relato.
- Con silln y todo!
-Es cierto?
-S -respond-. Es cierto.
- Qu formidable!
Griselda, a todo esto, se haba puesto a mirar por la ventana, con la frente pegada a los
vidrios.
- Ya! -dijo de pronto-. Vamos! T vienes con nosotros, Antonio?
Antonio se encogi de hombros; dud unos segundos; acto seguido se despidi de m y
parti con ellos.
Esper que estuvieran lejos y me levant para ir al bao.
Estaba, la verdad, bastante adolorida, con mucha fiebre; me costaba caminar, incluso.
En la mitad de la galera perd el equilibrio y me golpe muy fuerte contra el muro. Me
cubra todo el cuerpo un sudor helado y una transpiracin viscosa me bajaba por las
piernas. En el cuarto de bao descubr con gran sorpresa que no era transpiracin sino
sangre, un hilo de sangre que me bajaba por las piernas. Me lav la sangre como puede,
mareada por la fiebre, y volv a mi cuarto. Ya haban llamado a los hospicianos a comer; en
el jardn no se vea un alma; slo el gran espacio de tierra donde se pasean los hospicianos;
las manchas ralas de pasto de los prados; las copas de las higueras; una carretilla de mano
con tres o cuatro maceteros vacos
Cuando lleg mi madre, como a las siete y media de la tarde, me haba quedado
dormida.
-Y la Irene?
-Se fue hace mucho rato.
-Y t, cmo te has sentido?
-Bien -le dije-. Con un poco de fiebre.
Me puso la mano en la frente, pero la fiebre, despus de dormir, haba desaparecido.
-Y mi pap, cmo sigue?
Mi madre, con un gesto, dio a entender que no haba esperanza.
-Maana te voy a llevar a verlo -dijo.
Dur ms de lo que pensaban los doctores, casi tres semanas, pero con dolores
terribles. Cuando muri, todo el grupo, encabezado por Griselda y Antonio, lleg a darme
el psame. Entraron a nuestro cuarto muy compungidos, con cara de circunstancias. Poco
despus me quise incorporar de nuevo a los juegos del galpn, pero se haban terminado;
les haba dado por salir a la calle y Antonio, que reciba mesada de su padre, no se perda
domingo sin ir a la matin. Dej de verlo un tiempo y cuando lo volv a ver, a la vuelta de
las vacaciones (nosotras no pudimos salir a ninguna parte, pero invent un mes en Llolleo,
por qu va a pillar que es mentira?), haba crecido, haba dado un estirn, se le notaba la
sombra de un bigote, y se haba transformado en un extrao, no tenamos nada de que
hablarnos; l habl de cosas muy generales, de la guerra, de los ingleses, de los pilotos
suicidas japoneses; habl con voz ronca, pero se le escaparon dos o tres gallitos Griselda,
que acababa de quedarse hurfana y de venirse a vivir con nosotros, dijo que se haba
desilusionado completamente de Antonio, que se haba convertido en un pedante.
-Qu es eso?
-Una persona que cree que lo sabe todo.
Pgina 32 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
- Ah! -dije yo-. Tienes razn. Es un pedante.
Pgina 33 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Mi nombre es Ingrid Larsen
De Cuentos completos, 1988
Celestino, el mozo, me deja los nombres anotados en una libreta grasienta, al lado del
telfono de la cocina. Yo, cuando hago un aro en mi trabajo, me paseo por el departamento.
No puedo estar sentado mucho rato. Escribo en papelitos sueltos, en el saln, en la cocina,
en el mueble de escribiente de mi sala, que me hace pensar en Bouvard y Pcuchet, los
escribientes eternos. A veces salgo a la terraza y miro los rboles del Parque Forestal, o las
cpulas abovedadas del Palacio de Bellas Artes, nuestro Petit Palais mapochino. Despus
entro a la cocina para ver quin ha llamado.
Ha llamado, segn la anotacin de Celestino, una tal Ingri Larsen, periodista sueca. No
hay telfono ni indicacin de hotel. Tengo que comprarme un contestador automtico, me
digo. Cuntas veces me lo he dicho!
Despus del almuerzo, mientras descanso y medito en la penumbra de mi dormitorio,
con las persianas bajas y la luz del velador encendida, suena el telfono. Descuelgo el fono.
Soy una periodista sueca, dice una voz delgada, de registro alto, vacilante: Mi nombre
es Ingrid Larsen, y una amiga comn de Buenos Aires, Natacha Mndez, me dijo que tena
que llamarte y conversar contigo. Natacha Mndez! Qu ha sido de Natacha Mndez?
Me embarqu para comer esa noche con la sueca, en una peligrosa blind date. Lo
hice por Natacha Mndez, y por la voz delgada, que vacilaba, y quizs porque no tena
nada mejor que hacer. Ingrid Larsen era la escandinava tpica: pelo de color de choclo,
rubio plido, ojos azul celeste, piel muy blanca, labios gruesos y pintados al rojo vivo.
Observ su cuerpo de reojo, al hacerla entrar a mi departamento, y record la expresin
de un amigo de bares y de andanzas: buena carrocera, carrocera slida. Llevaba botas de
gamuza lcuma, de tacones filudos, del mismo tono de sus pantalones, y daba la impresin
de caminar con dificultad. Pareca que pisaba huevos.
-Hola, Ingrid! , le dije.
-Hola, Jorge! , dijo ella, y pronunci Jorge con la incomodidad de los extranjeros,
enredndose en la jota, en la erre, en la ge, mientras miraba los objetos de mi saln.
Tengo una combinacin de pintura de los aos sesenta con muebles viejos y con
alfombras persas ms o menos deshilachadas. Una figura desvada de Roser Bru junto a
una mesa frailera agusanada a golpes de taladro en los talleres de Cruz Montt. Es decir,
para que nos entendamos bien: no son antigedades sino antiguallas, vejestorios heredados
de la familia. Sospech que ella haba querido decir algn cumplido y que las palabras, al
final, no le salieron. Daba la impresin de ser una persona avenible, pero a la vez tena un
ceo, una arruga obcecada entre ceja y ceja.
Pens, conociendo a Natacha Mndez, que me haba recomendado como a un notorio
intelectual del no en el Plebiscito que vena, y que ella, ahora, senta que haba cado en la
guarida de un burgus de mierda. De todos modos, quera que conversramos. Le haban
dicho que yo era una persona bien informada, bien conectada, bastante objetiva. Qu crea
que iba a pasar aqu?
Slo atin a encogerme de hombros. Le dije que no tena la menor idea. En este
momento estoy confundido, dije.
Tomamos un whisky bien cargado, no s si para disminuir la confusin o para
aumentarla, y salimos a comer al barrio de Bellavista, a La Divina Comedia. Nos dieron
una de las mesas mejores del Infierno, en un rincn, al lado de una ventana, y al poco rato
entraron dos personajes conocidos, acompaados de sus mujeres: un catedrtico de
historia, profesor en Canad, que evolucion con los aos desde una posicin de izquierda
crtica hacia una derecha ms o menos complaciente, y un abogado de grandes firmas y de
Pgina 34 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
gran familia, cuyo nombre haba sonado, en los das anteriores a la designacin de
Pinochet, como posible candidato de consenso. El historiador, amigo de viejos tiempos, se
acerc a nuestra mesa, sonriente, irnico, suponiendo que me sorprenda en una de mis
aventuras galantes. Ya no las tengo, quise advertirle, o las tengo mucho ms espaciadas de
lo que te imaginas. Nos saludamos entre bromas y palmoteos y entabl un rpido dilogo
con la sueca. Sucedi que la sueca conoca mucho, y ms que mucho, a juzgar por sus
exclamaciones y suspiros, a un compaero de colegio del historiador que haba ido a parar
a Estocolmo, un tal Perico Mulligan, cuyo segundo apellido era castellano vasco, algo as
como Mulligan Echazarreta.
-Y ese gallo, qu hace en Estocolmo?, pregunt.
-Mira, respondi mi amigo: Para que te formes una idea Perico Mulligan era el
campen de rugby de mi curso en el Grange School. Tena auto de sport y casa con piscina
a los quince aos de edad. Despus se meti a estudiar filosofa en el Pedaggico, nadie
sabe por qu. Y a fines de la poca de Frei, all por el ao 69, lo metieron preso por
organizar un asalto mirista a un banco
Ah! , exclam, reclinndome en mi silla del Infierno: Ni una palabra ms!
El historiador haba contado esto en forma rpida, entre dientes, y creo que mi
acompaante se qued medio colgada. Cuando l regres a su mesa, le pregunt a ella:
-Y t, dnde estudiaste?
- En Estocolmo, contest, y tambin en Pars. Estaba en Pars en mayo del 68
- Eres una veterana de las batallas del 68!
-Si, admiti, soy una veterana del 68, y su voz, que modulaba las palabras
castellanas con cierta lentitud, con una lentitud difcil, como la de su precario equilibrio en
esos tacones filudos, se desgran en una risa cantarina. En seguida se puso seria y repiti la
pregunta que ya me haba hecho en la casa:
-Y qu crees que va a pasar aqu?
-Volv a decirle que no tena la menor idea.
-Pero, crees que el no puede ganar, como se imaginan los polticos de la oposicin?
El no, respond, puede ganar.
Ella me mir en silencio, ceuda. En seguida exclam:
-Pero eso es imposible, Jorge!
Lo afirm de una manera tajante, inapelable. No se trataba de una simple imposibilidad
coyuntural sino de un hecho metafsico. Por ah pasaban Platn y Aristteles, y tambin
pasaban Martn Lutero y Juan Calvino, con algn condimento, supongo, de Carlos Marx,
pero bastante escaso. Yo me limit a sonrer. Sent algo as como un aleteo difuso detrs de
las orejas: el soplo de la incomunicacin.
-As que crees, Jorge, que una dictadura puede organizar un plebiscito para
perderlo?
Abr las manos, como para pedir tregua. Tom el tenedor y ataqu mis pastas rellenas
con espinacas. Acompaadas de un Santa Digna tinto, delgado, pero aterciopelado, estaban
excelentes.
Ingrid Larsen mova la cabeza, convencida de que los chilenos ramos unos ilusos, o
unos locos de remate, y confieso que lleg a contagiarme con esa conviccin, al menos
durante unas horas. En cualquier caso, celebr la comida con entusiasmo, agradecida, ya
que su condicin de veterana de asonadas callejeras no le impeda tener una educacin de
lo ms tradicional, y al salir se acerc al historiador para despedirse. El encuentro de una
persona que haba conocido al mismsimo Perico Mulligan constitua, por lo visto, un
episodio crucial de su visita a Chile. De eso no poda caber la ms mnima duda. Tuve que
tomarla del brazo para que conservara la posicin vertical sobre sus tacones, que se
Pgina 35 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
incrustaban en las malditas roturas del pavimento, y divis las caras insidiosas de las dos
parejas, que me seguan a travs de los vidrios.
El encuentro que acabo de relatar ocurri cuatro o cinco semanas antes del plebiscito.
Ella parta al da siguiente a Concepcin, despus viajaba a Buenos Aires, despus
regresara a Santiago y me llamara. Si es que me permiten regresar, dijo, cosa que no
entend muy bien. Como no confiaba para nada en la visin de las cpulas santiaguinas, ni
en la de los intelectuales de caf, en cuya categora supuse que me inclua, tena que ir a
terreno: visitar las poblaciones ms desamparadas, llegar hasta el meollo de las provincias,
participar en encuentros clandestinos con representantes de la ultraizquierda.
El lunes 3 de octubre por la tarde, a dos das del plebiscito, frente a las copas de los
rboles del Forestal, a las luces lejanas de la Virgen del San Cristbal, en un crepsculo
que haba disipado, por fin, la pesadez polvorienta de un largo da, sentada en mi terraza,
repiti la pregunta suya que llamaremos clsica, qu crees, entonces, Jorge, que va a
pasar?, y puso una pequea grabadora encima del cristal de la mesa, entre una tabla de
queso mantecoso de Quillayes y un par de vasos de vino blanco.
Le dije que la vez anterior todava no terminaba de creerlo. Pensaba que el gobierno
haba conseguido su objetivo de asustar a la gente con la idea de la vuelta de Allende, y
como t sabes, Ingrid, la percepcin del allendismo en el interior de Chile es muy diferente
de la que t puedes tener desde la rive gauche de Pars, o desde Madrid, o desde una isla
del archipilago de Estocolmo
Ella levant sus ojos de color celeste plido con algo que poda insinuar un temblor,
una leve arruga sobre aguas quietas, y despus se concentr en examinar el funcionamiento
de la grabadora.
-Graba?
-S, dijo: Est grabando.
-Ahora, sin embargo, he llegado a convencerme de que va a ganar el no.
-Ests seguro?
-Si tuviera que apostar, apostara que el no gana, y por bastante. . .
En ese momento preciso las luces de todo el sector parpadearon y terminaron por
apagarse. Hasta la Virgen del San Cristbal qued sumida en la sombra, debajo de un cielo
estrellado.
-Ves! , murmur ella, con un acento que me pareci confirmatorio, casi triunfal.
-Qu?
-Se dice que van a provocar un apagn, como ahora, y que se van a robar las urnas
con los votos.
-No es tan fcil robarse las urnas.
-Pero esto es una dictadura, Jorge! Cmo no te das cuenta!
-Lo s, Ingrid, le dije, palmotendole una mejilla en la penumbra: Lo s hace
quince aos.
Movi la cabeza con un gesto de impotencia, como si mi testarudez la agobiara, y yo,
rindome, hice exactamente lo mismo. Llen su vaso y el mo en la oscuridad. En ese
instante empezaron a volver las luces. Al llamarme por telfono, Ingrid haba dicho que
esta vez quera invitarme ella. Al restaurant que yo eligiera. Pero yo invent un
compromiso para excusarme. Aunque el trato con periodistas extranjeros poda ser
simptico a veces, siempre terminaba por resultar abrumador. Sobre todo cuando llegaban
del mundo desarrollado. Nunca dejaban de trabajar, desde luego: nunca dejaban de
sacarnos el jugo. Y para colmo, nos miraban desde su distancia, con una sonrisa sobradora,
como si ellos fueran los civilizados, los que saban, y nosotros unos buenos salvajes.
Escuchaban nuestras divertidas respuestas, nuestras ingenuas teoras, condescendientes, y
no nos crean ni una sola palabra.
Pgina 36 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Esper que bajara el ascensor, y me puse una chaqueta vieja, me pein un poco, me
ech un par de billetes al bolsillo. Camin despacio a El Bigrafo, el caf de la esquina
de Lastarria y Villavicencio. Haba soldados con ametralladoras en las calles, una
atmsfera pesada. En El Bigrafo beb otros vinos y com en el mesn, entre gritos y
codazos, en la incomodidad suma, algo que llaman tortilla a la espaola, una bomba
hecha de huevos, cebollas, chorizos. Alguien dijo que el complot estaba en marcha, y que
pareca que el gobierno de Washington lo haba parado. Con la complicidad, dijo, de uno
de los Comandantes en Jefe. Lo habr parado?, insinu otro. Me palmotearon un hombro
y me invitaron un trago. Ya es tarde para tragos, dije: Gracias.
Pens que Ingrid Larsen llamara el jueves por la maana. Para felicitarme, tuve la
ingenuidad de suponer, como lo hacan muchos amigos chilenos, o para comentar los
resultados. Pues bien, no llam durante todo ese jueves, un da en que los alrededores de
mi casa se transformaron en un carnaval, y tampoco llam el viernes. Me llegu a
preguntar si no estara disgustada, en el fondo, porque la realidad haba desmentido sus
teoras, pero era una buena chica, y sus sentimientos democrticos no admitan dudas.
Despus supe que las fuerzas especiales de la polica, al final de la celebracin del da
viernes en el Parque O'Higgins, las haban emprendido ferozmente contra los
corresponsales extranjeros, con un saldo de heridos, contusos y mquinas fotogrficas
destrozadas. Llam en la maana del sbado al hotel, preocupado, y su habitacin no
contestaba. Volv a llamar a las siete de la tarde y su voz me contest en el telfono
adelgazada, increiblemente frgil, tensa.
-Tengo mucho miedo, dijo.
-Por qu?
-No supiste lo que pas con mis colegas de la prensa extranjera?
Haba sido un castigo perfectamente premeditado, una venganza contra nosotros.
Ella haba ido esa maana a la poblacin La Victoria y haba notado que un automvil de
color blanco la segua. En el vestbulo del hotel, al regresar, haba divisado gente rara, de
expresiones torvas. Al ir a pedir su llave, le haban entregado dos mensajes de un seor
Mulligan.
-Mulligan?
-S Pens que sera algn pariente de Perico, pero me pareci raro que no hubiera
dejado un telfono
Y despus, al entrar a su habitacin, el telfono haba vuelto a llamar y ella haba
sentido miedo. Al descolgar el fono temblaba de miedo. Primero se haba escuchado una
respiracin fuerte, unos pasos remotos sobre un suelo de tablas, msica distante, y haban
colgado. A los cinco minutos, de nuevo.
-Al!
-Viste lo que les pas a tus colegas, sueca concha de tu madre? La prxima vez no
te vas a escapar!
Ella toc todos los timbres de su cabecera, histrica, y pidi auxilio a la recepcin. El
descontrol le haba hecho perder el castellano, y le cost mucho darse a entender. La fue a
visitar, por fin, un Administrador de terno oscuro y corbata gris perla, que se inclin y dijo
que el establecimiento, seora Larsen, ofrece condiciones de seguridad absoluta. No
podan impedir, naturalmente, que una persona llamara por telfono desde fuera y dijera
cosas desagradables, pero en el interior del hotel ella poda sentirse perfectamente
tranquila. Le avisaran a la polica, por supuesto! Pero el establecimiento se haca
plenamente responsable de su seguridad. No faltara ms!
Cuando me termin de contar esto, le dije que la esperara en el bar del hotel a las ocho
en punto. Que no se pusiera nerviosa. Las amenazas telefnicas, en este desgraciado pas,
haban sido cosa de todos los das.
Pgina 37 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Llegu al bar, un recinto semisubterrneo, donde dominaba la penumbra, sembrado de
sillones en forma de corolas o placentas de cuero mullido, cuando faltaban dos minutos
para las ocho. Ocup una de las mesas bajas, con cubiertas de vidrio negro, y empec a
mirar los titulares de La Segunda, hundido en una de esas placentas adormecedoras. Ella,
con su puntualidad nrdica, se instal en el silln del frente a las ocho en punto. Bebimos
pisco sauer, picoteamos bocadillos untados en mayonesa y conversamos. Haba una cosa,
dijo, que ella no me haba contado, y que explicaba su nerviosismo de ahora. Mir para los
lados. Comprob que estaba inusitadamente nerviosa, ojerosa, estragada. Su mirada se
detuvo durante una fraccin de segundo en unos sujetos que ocupaban una mesa de un
rincn ms o menos oscuro. Guard silencio y me pareci que tragaba con dificultad.
Tragaba un bolo de aire, de nada.
Haba venido por primera vez a Chile haca cinco o seis aos, en los inicios de los
cacerolazos y de las protestas callejeras, y las autoridades la haban expulsado con cajas
destempladas. Tres tipos parecidos a esos del rincn, explic, tragando y tocndose el
pecho con un dedo, haban golpeado a la puerta de su habitacin de hotel, haban entrado a
empujones, le haban dicho que tena diez minutos para hacer sus maletas, mientras ellos
esperaban en el pasillo, y la haban llevado en uno de esos automviles blancos al
aeropuerto. Y por qu? Porque haba escrito en los diarios de Suecia sobre las cosas que
vio aqu: sobre las poblaciones hambrientas, las crceles, los torturados, los desaparecidos.
No era la nica periodista extranjera que lo haba hecho, pero no hay nada ms
impredecible que una polica secreta: escoge a una persona determinada, no se sabe por
qu, quiz para que sirva de ejemplo, de escarmiento, y deja tranquilas a otras.
-Adems, yo, en Estocolmo, haba hecho mucho por los chilenos, y parece que la
Embajada informaba con lujo de detalles.
-No tienen otra cosa que hacer, le dije, y si eres, adems, tan amiga del Perico
Mulligan ese
Me mir por debajo de las cejas, como si se preguntara qu contenan mis palabras:
burla, reproche, celos, qu. Me mir, y resolvi que poda continuar. Yo la conoca como
Ingrid Larsen, pero su nombre completo era Louise Ingrid Gustafsson Larsen, y en la
prensa de Estocolmo y en la radio de Gotemburgo firmaba sus despachos como Louise
Gustafsson.
-Bonito, dije: Un nombre muy literario.
-Existe Lars Gustafsson, dijo ella. Y existe Louise Gustafsson.
Asom en su cara, por primera vez, la sonrisa de los encuentros anteriores. Pues bien,
haba conseguido que un cnsul de su pas le diera otro pasaporte. Nombre registrado:
Ingrid G. Larsen. Premunida de ese documento semifalso, hipcritamente verdadero,
digamos (como comprenders, algo muy irregular para los hbitos de un funcionario
sueco, pero por tratarse de Chile), y con un peinado diferente, con su pelo de color
natural, porque antes se lo tea de un castao tirado a rojizo, haba regresado a Santiago.
-Tena un miedo espantoso, pero estaba loca por ver lo que iba a pasar.
El empleado de la polica de inmigracin puls unas teclas de su computadora, mir en
la pantalla y timbr su pasaporte sin mayores trmites. Ella se sinti, entonces,
perfectamente tranquila. Sac la conclusin de que el pas haba cambiado: el incidente de
su expulsin perteneca a la prehistoria. Llegado el momento, consigui las credenciales
del Comando del No. Pens, despus, que tambin necesitara las credenciales oficiales,
para tener acceso al edificio Diego Portales, donde funcionara la central gubernamental de
cmputos, para entrevistar a gente de gobierno, para todo lo que se presentara. Fue, pues,
muy oronda, a las oficinas de DINACOS, la Direccin Nacional de Comunicacin Social.
Ah la atendi, detrs de un mesn, debajo de una fotografa del Presidente y Capitn
General y Primer Infante de la Patria y Candidato Unico, una seorita anteojuda, que le
Pgina 38 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
pidi su pasaporte y dos fotografas. Diez minutos ms tarde, o menos, porque ellos
atienden muy rpido, sin ninguna burocracia, sabes?, volvi con el pasaporte y con una
cartulina grande, llena de timbres, hecha para ser adherida a la solapa o colgada del cuello,
en forma bien visible.
-Para que las fuerzas especiales sepan a quin apalear
Mi chiste son un poco lgubre, y ella se limit a recibirlo con un alzamiento de las
cejas.
-Me levant de mi asiento, dijo, recib mi pasaporte, junto con la credencial, y le.
Ley, en una caligrafa y una ortografa perfectas: Louise Ingrid Gustafsson Larsen. Se
puso plida, sinti que le faltaba la respiracin, en esa antesala donde la gente circulaba y
donde el retrato del Capitn General pareca presidirlo todo, y observ que los ojos de la
seorita, detrs de los gruesos anteojos, permanecan perfectamente inmutables.
Beb el concho de mi pisco sauer, llam al mozo y le pregunt a Louise Ingrid si
deseaba repetirse la dosis.
-S, dijo ella: Por favor.
-Y qu quieres?, le dije: Ellos no son tan tontos.
Tomaba el avin temprano al da siguiente, y ahora, despus de su segundo pisco,
pensaba preparar sus maletas y ponerse a dormir. Encerrada en su habitacin bajo siete
llaves. Slo cruzaba los dedos para que las voces telefnicas no volvieran a la carga.
La acompa en el ascensor hasta el piso 15 y me desped de ella, de beso en la boca,
frente a su puerta. Me cercior de que tuviera cierre de seguridad y le dije que lo pusiera,
aun cuando en el hotel poda estar perfectamente tranquila. No la not demasiado tranquila,
de todos modos, mientras juntaba la puerta lentamente, sin desclavarme los ojos. Sent el
ruido del cierre y me alej con pasos enrgicos.
Confieso que al salir a la calle me sent aliviado. Estas suecas!, pensaba. Tena el
proyecto de irme a dormir, yo tambin, pero resultaba que soy un goloso sin remedio, un
hambriento, y en lugar de caminar hacia la calle Ismael Valds Vergara, a la orilla del
Parque Forestal, camin rumbo al Oriente, cruzando a tranco largo la Plaza Italia.
Caminar es mi nico ejercicio, y me hace muy bien a la salud, de da o de noche, con
alcohol en las venas o sin alcohol. Me acord del viejo Parque Japons y de las nias del
viejo Parque Japons, las nias Balmaceda del Ro (por la estatua del Presidente, por el ro
Mapocho). Ahora no haba nias, y haba en cambio, quizs, asaltantes agazapados entre
los arbustos, de modo que prefera desplazarme por la vereda sur de Providencia. Las luces
de El Parrn estaban encendidas, acogedoras, como siempre, y atraves la calle para
entrar.
Me instal en la sala de la entrada, donde slo coma un par de parejas silenciosas.
Hice mi pedido, una porcin de lomo liso, ensalada mixta, fondos de alcachofa, media
botella de vino tinto, y fui al bao. En el bao, junto a los urinarios, haba dos tipos
grandotes, mal agestados. Uno de ellos estaba vestido de pana beige. Era alto, calvo, de
cabeza roja, y tena un suter sucio y anteojos redondos. Not de inmediato que me haba
reconocido y que me miraba con ostensible hostilidad.
-Lleg Volodia?, pregunt, y como su compaero lo mir con extraeza, sin
entender, insisti: Volodia Teitelboim, y quera indicar con eso, claro estaba, el rojo, el
rogelio, el terrorista.
Supuse que a mis espaldas haca un gesto para sealarme. Yo me concentr en mi
prosaica tarea frente al urinario. Me lav las manos y recib la toalla de papel que me
pasaba el encargado. El tipo, ahora, interpelaba al encargado por encima de mis hombros:
-Sabes a qu hora llega Volodia Teitelboim? Porque tienen reunin aqu.
Me sequ con el mximo de tranquilidad que pude reunir y busqu unas monedas,
evitando cuidadosamente cualquier gesto que me traicionara.
Pgina 39 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Su propina es mi sueldo, rezaba un letrero escrito con rotulador negro sobre
cartulina. Adivin, al salir, las miradas que me seguan.
Justo en el momento en que llegaba mi pedido, los dos tipejos entraron a la sala y se
instalaron a cuatro mesas de distancia. Yo mastiqu con dificultad. Trat de pasar la carne
con un sorbo de vino. Un proyectil de miga de pan me golpe en la oreja, y el golpe fue
seguido de una carcajada estrepitosa. Me puse de pie, cruc el corredor del centro y entr al
bar a buscar al Administrador, pero me dijeron que ya no estaba.
Tambin yo, pens, tengo que recurrir a los administradores, y los administradores
recurridos se escurren Como anguilas. Le habl al mesonero, que s estaba en su sitio,
manipulando botellas de todos colores, y me dijo que me podan servir en el mismo mesn,
si yo quera, o en las mesas del bar. Ah me dejaran tranquilo.
-Pseme la cuenta! , le orden, furioso, y volv a la sala de la entrada a buscar mi
chaqueta. El lomo se achicharraba en su parrilla, y la ensalada mixta se pona fiambre. Los
dos tipejos masticaban a dos carrillos y no se dignaron a mirarme. Uno de los mozos se me
acerc, y el mesonero, desde su refugio detrs del mesn, al otro lado del corredor, lo
llam y le dijo que no me cobrara.
-Deberan seleccionar un poco mejor a su clientela, le dije.
El mesonero hizo un gesto de impotencia.
-No se le ofrece un bajativo, por cuenta de la casa?
Ni siquiera me di el trabajo de contestarle. Tom un taxi, porque ahora vea que la
noche de Santiago no era tan segura. Nunca, en todos estos aos, haba sido segura, para
qu estbamos con cuentos. Pobre sueca! , murmur, y murmur despus: Pobre de
nosotros!.
Pgina 40 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Despus de la procesin
De Las mscaras, 1967)
-Qu ests haciendo? -pregunt su madre, sorprendida-. Pintndote?
-S -dijo Isabel-. Me ech una capita de colorete. Como es la procesin del Carmen...
-No seas tonta -dijo su madre-. Para qu necesitas pintarte? Y djame las cosas bien
ordenadas, despus.
-Es tan beata esta niita -dijo su padre, desde la pieza del lado-. Para lo nico que se le
ocurre pintarse es para las procesiones.
-Djala -dijo su madre-. Si quiere pintarse... Es mejor fomentarle la coquetera.
-Puedo usar el rouge? -pregunt Isabel.
-Para qu vas a ponerte rouge? -dijo su madre.
Isabel abri el lpiz labial y se aplic una capa muy delgada. Junt los labios, con
sabidura instintiva, y despus contempl el efecto. Satisfecha, se mir primero de frente,
en seguida con la cabeza de soslayo. Cerr el lpiz labial y la polvera, limpi la orilla del
lavatorio, donde haban cado polvos, y guard las cosas en el botiqun.
-Parece que lleg la gorda -dijo su madre.
-Te pintaste! -exclam la gorda, cuando Isabel la encontr ya instalada en su pieza.
-S -dijo Isabel, sin dar importancia al asunto-. El ao pasado algunas de cuarto se
pintaron para la procesin. Las monjas no les dijeron nada, te acuerdas?
La gorda no se acordaba.
-No importa -dijo Isabel-. Qu importancia tiene?
-Vas a ir despus a casa de tu Pata? -pregunt la gorda.
-T tambin -dijo Isabel-. Ests invitada.
-En serio?
-Por supuesto! Ests invitada conmigo.
La gorda no dijo una palabra, pero una subterrnea satisfaccin abland sus rasgos.
-Habr cosas ricas -dijo Isabel.
-Ya es hora de que partamos -dijo la gorda-. Yo no me pinto. Para qu...
-Para qu... Yo me pint por hacer la prueba, nada ms.
El chfer de la micro anunci que slo llegaba hasta Morand, a causa de la procesin.
Hasta ah vamos, dijeron ellas. Era un da de sol, con nubes dispersas y con algo de
viento. Por la plaza pasaba un cura joven, de gran estatura, a cargo de un curso de nios
que deban trotar para seguirle el tranco. El viento soplaba en su sotana. En la plaza, el
viento levantaba remolinos de polvo, arrastrando los papeles dispersos. Encorvada
profundamente sobre su bastn, una anciana se alejaba del bullicio, calle arriba.
La gorda haba pegado la frente a la ventanilla de la micro, que avanzaba con excesiva
lentitud. Isabel record las botas de Sebastin. Curioso, pens, que las recordara entonces,
despus de haberlas olvidado durante el invierno. Haba una zona oscura, sumergida en
espesa oscuridad. Despus vena un espacio abarcado por la luz y ah entraban las botas.
Casi nuevas. El cuero reluca. Su abuelo se balanceaba contemplando la oscuridad, con las
piernas envueltas en un chal de vicua. Fantasmas agazapados en la noche, que echaban a
la cara de Isabel su aliento ftido, sus murmullos sin voz. Cantos de borrachos, a la salida
de la fonda. Los cascos de otro caballo repetan el galope del caballo de Isabel, a poca
distancia. Ante el farol de la esquina del macrocarpa, visible al trmino de la alameda, el
rostro torvo de los fantasmas se desvaneca, se borraba de la memoria. Isabel regresaba al
recinto seguro de los establos, el olor a bosta, los insectos que se golpeaban contra el farol
de la galera; crujido rtmico de la mecedora, crepitar de las hojas del peridico;
Pgina 41 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
interrumpiendo la costura, su abuela se bajaba los anteojos hasta el caballete de la nariz:
No me gusta que salga sola, hijita. Algn roto borracho puede molestarla.
-Nos hubiera resultado ms a cuenta venirnos a pie -dijo la gorda.
Las botas entraban a la zona de luz y cruzaban por la explanada, frente a las bodegas.
Al comienzo de la alameda se inclinaban, y el caballo parta a galope tendido. Ruido
estridente de las herraduras contra las piedras; llegaban a volar chispas, entre el tierral y los
guijarros disparados. No te acuerdas de tu primo? Apenas me acordaba. Su abuelo
segua balancendose, absorto, con el peridico en la falda y la vista clavada en la noche.
Pegando la frente a la ventana, en su dormitorio del segundo piso, Isabel divisaba las copas
de los limoneros; vislumbraba, desde la altura, la extensin del valle lejano. Despus, con
la cabeza debajo de las sbanas, en ese refugio abrigado y secreto, pronunciaba el nombre.
El rostro acuda puntualmente a la invocacin. Le conversaba con ternura y lo despeda
con un beso en la boca. Al final del verano un beso no bastaba, haba que besarlo otra vez,
abrazarlo; la sombra, instalada en el refugio oscuro, la acariciaba; una de las ltimas
noches, exactamente la penltima, hacia ms de una semana que l se haba ido, la sombra,
sus caricias le produjeron una delirante confusin, un placer que sobrepasaba todo lo
descriptible.
La micro se demor largo rato en cruzar una esquina. El gento iba en aumento; a tres
o cuatro cuadras de distancia se escuchaba una banda de msica.
-Mejor bajmonos -dijo la gorda.
-Bajmonos -dijo Isabel.
El colegio ya estaba alineado en una esquina de la plaza Bulnes y la monja les dijo que
se apuraran, la procesin comenzara de un momento a otro. Ni se fij en la pintura de
Isabel. Isabel observ que dos o tres alumnas de quinto se haban pintado; entre las de
cuarto, ella pareca la nica. Pero nadie reparaba en ella. La multitud creaba una confusin
protectora. Hacia el centro de la plaza se vean varios estandartes. Alguien dijo que la
Escuela Militar se estaba formando en la avenida Bulnes, detrs de la estatua. Ella y la
gorda se empinaron y vieron los penachos rojos de la banda de msica y, ms atrs,
algunos penachos blancos. Otras alumnas tambin se empinaban y hablaban de los cadetes
con excitacin.
-Desde donde mi Pata veremos pasar a los cadetes -dijo Isabel.
-Alcanzaremos a verlos?
-S -dijo Isabel-. Nosotras desfilamos primero y ellos desfilan al ltimo, protegiendo el
anda de la Virgen. Para eso los traen.
Un hombre flaco, vestido de oscuro, con la camisa rada, pas cerca y grit con voz
estentrea, levantando el puo derecho:
-Viva la Virgen del Carmen!
Le respondi un viva prolongado y estridente.
-Viva Cristo Rey! -grit el hombre. Sus ojos negros relampagueaban.
-Viva la Santa Iglesia Catlica! -grit despus.
-Tiene cara de loco -dijo Isabel, cuando se apag el tercero de los vivas. El hombre se
alejaba rpidamente por uno de los prados de la plaza, pisoteando el pasto. Se oy de
nuevo su grito, adelgazado por la distancia, y la respuesta sonora y confusa.
De pronto, los estandartes del centro de la plaza se pusieron verticales, rgidos, y al
cabo de unos segundos empezaron a avanzar, aumentando la distancia entre ellos. El himno
a la Virgen del Carmen se elev de la multitud en oleadas sucesivas. La monja que
encabezaba las filas pas por el costado cantando Virgen del Carmen bella, Madre del
Salvador, incitando con su ejemplo a las alumnas. La gorda rompi a cantar y clav la vista
en Isabel para que lo hiciera. Las primeras columnas del colegio haban emprendido la
Pgina 42 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
marcha. Isabel se uni al canto, sintindose escudada por el vocero general. Haba gente
en las innumerables ventanas del barrio cvico. Isabel mir hacia arriba y alcanz a
distinguir las cabezas asomadas por las terrazas superiores de los edificios. En los balcones
de la Alameda, los espectadores se apiaban; muchos cantaban, otros aplaudan, e Isabel
descubri en una ventana estrecha, ms bien una tronera, a una vieja flaca, de color cetrino,
que contemplaba la procesin con gesto desdeoso.
-sa es la casa de mi Pata! -exclam Isabel, sealando un balcn que todava quedaba
distante. Al pasar al frente, los rboles ocultaron en parte el balcn. Isabel reconoci a una
de las empleadas de la casa y le hizo seas, pero no hubo caso; la empleada miraba hacia
abajo de la Alameda. Un cura rubicundo retroceda cantando. Perdn, oh, Dios mio;
perdn e indulgencia!; las alumnas lo seguan sin ganas y apenas se perda de vista, dejaba
de cantar. Encaramados en los rboles haba racimos de nios vagos. Algunos hacan
morisquetas a las muchachas. La gente se apretujaba en las veredas, detrs de los cordones
policiales.
-En la casa de mi Pata va a haber bastante gente -dijo Isabel. La gorda la mir, pero no
quiso demostrar su curiosidad.
-Van a haber unos primos mos.
La gorda segua mirndola e Isabel hubiera querido hablarle, pero se sinti paralizada.
Muchas veces haba querido hablarle durante el ao, y siempre le pasaba lo mismo. Una
vez puso el cuaderno de composicin a la vista de ella, en una pgina llena de eses; quera
que la gorda le preguntara qu significaban, pero era demasiado poco ocurrente, la gorda.
Escribi entonces una S grande, en seguida una E; cuando iba a poner la B, la volvi a
dominar la sensacin de estar paralizada, de secreto incomunicable. Trataba de violar el
secreto y la inmediata parlisis sobrevena. Pens entonces, con amargura, en las botas, y
vio despus la estacin de ferrocarril, los rieles vacos, la mujer voluminosa flanqueada por
sus dos canastos de substancias y dulces, el silencio de la estacin, donde pareca que
nunca se haba detenido un tren, no pareca que Sebastin partiera y que el verano
prcticamente hubiera terminado, slo la corbata de Sebastin, sus miradas nerviosas a la
va desierta, refrescaban esa inquietante conviccin; un hombre atraves la va lentamente,
con las manos hundidas en el overol grasiento, y una pareja de gente pobre, escoltada por
numerosa parentela, con paquetes, canastos, dos maletas a punto de reventar, entr al
andn; al otro lado de la va un coche con un caballo esperaba a su dueo; el caballo
pateaba el suelo de vez en cuando, daba un resoplido; no te vayas, dijo Isabel, y
Sebastin sonri, se arregl la corbata; los dems primos le hacan preguntas, comentaban
detalles del viaje, en cuntas estaciones para, la velocidad mxima, el clima que hara en
Santiago, si habran pintado la casa, uno afirm que s, se lo haba escuchado a su padre;
un hombre solo con una maleta esperaba tambin, cerca de ellos, observndolos de reojo, y
de pronto la pequea locomotora hizo su aparicin en la distancia, entr ruidosamente
llenando la estacin de humo y de silbidos de vapor.
-Canta! -exclam la gorda, colorada de furia.
-Vamos bastante abajo -dijo Isabel.
Ces el canto y la gorda, sofocada, dijo:
-Si no cantas, no veo para qu vienes a la procesin, francamente.
-T qu te metes -dijo Isabel-. Yo sabr lo que hago.
-T sabrs -dijo la gorda-. Pero si no cantas, ests todo el tiempo distrada, no veo...
-No te metas, quieres hacerme un favor?
-Muy bien -dijo la gorda, volviendo a mirar al frente. Segua roja, e Isabel le vio,
contra la luz, un incipiente bigote rubio, una ligera espuma. De nuevo se levantaba de las
columnas del frente y se extenda como una ola hacia el resto de la procesin, ahogando
rezos, murmullos, aplausos, todo el bullicio informe, el himno a la Virgen del Carmen.
Pgina 43 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Junto a los rboles del centro de la Alameda se observ un tumulto; las alumnas que
marchaban adelante y los espectadores de ese lado se dieron vuelta para mirar; se divis el
uniforme de un carabinero; los espectadores abrieron paso a un grupo que regresaba a la
procesin; en el centro iba un muchacho en mangas de camisa, muy acalorado y con los
cabellos revueltos. Les informaron que era un muchacho de la Accin Catlica que le haba
pegado a un comunista. Por lanzar insultos contra la procesin. Detrs del cordn de
carabineros, dos mujeres flacas chillaron aplaudiendo al muchacho.
Faltaba poco para llegar a la iglesia de los Salesianos. Isabel sinti un asomo de miedo
y cant en voz alta. No lo he visto ni una vez en todo el invierno, quiso decirle a la
gorda. Momentneamente olvidada de su celo, la gorda miraba los balcones, boquiabierta.
-Sabes? -comenz Isabel.
-Qu cosa? -pregunt la gorda.
Gorda antiptica! , pens Isabel.
-Qu cosa, pues? -insisti la gorda.
-Nada -dijo Isabel-. Dnde termina la procesin?
-Ya podemos salirnos -dijo la gorda-. Si t quieres...
-Como quieras -dijo Isabel, dominada por un acceso de miedo-. Si quieres seguimos
otro poco.
A medida que se internaban por la calle Cumming, las columnas iban raleando.
-Voy a ver a un primo que no veo desde las vacaciones -dijo Isabel.
-Qu edad tiene? -pregunt la gorda.
-Como dos aos ms que yo. Este otro ao entra a estudiar leyes.
-Qu tal es? -pregunt la gorda.
-Bastante simptico -dijo Isabel.
-Creo que ya me hablaste de l -dijo la gorda, que pareci evocar una nocin
nebulosa-. No s... Tengo la idea...
Se despidieron de la monja y caminaron por calles interiores, eludiendo al gento. En
cada esquina las alcanzaba una rfaga de bullicio. Despus de algunas cuadras, Isabel
dobl a la derecha y se acercaron a la Alameda. La multitud cubra la bocacalle. Un anda
avanzaba en medio de los aplausos, oscilando como un barco sobre las cabezas: San Jos
en su taller de carpintera.
Les cost abrirse camino hasta la puerta enrejada. Por fin transpusieron el umbral y se
encontraron en una entrada oscura, en que emanaba fro de las paredes. La soledad y la
temperatura fresca eran un contraste agudo con el exterior. La puerta principal estaba
entreabierta. En la penumbra interior se levantaba una escalinata de mrmol, protegida por
una baranda de hierro forjado y de bronce.
-En serio que estoy convidada? -pregunt la gorda.
-En serio -dijo Isabel-. Pero ya se me quitaron las ganas de mirar la procesin. Y a ti?
-Asommonos -dijo la gorda.
Vieron los vidrios de colores del vestbulo y los rayos de luz que caan desde la gran
claraboya central. Las puertas de las salas que daban a la calle estaban abiertas. Las dos
muchachas caminaron por el vestbulo en la punta de los pies. En la primera sala, un
escritorio de techo muy alto, envuelto por la penumbra, haba un viejo de frondosa barba
blanca. Hundido en un sof, de espaldas a la ventana, pareca exhausto por el esfuerzo de
haber llegado hasta all. Sus manos flacas, llenas de manchas parduscas, se aferraban a la
empuadura de un bastn afirmado en el suelo, entre las piernas largas y esculidas. Sus
ojos se fijaron en la gorda e Isabel y permanecieron impasibles, pero las manos temblaron
sobre la empuadura y la mandbula inferior empez a moverse, como si se dispusiera a
Pgina 44 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
hablar. Detrs del viejo, ms all de las cortinas y de los vidrios, algunas sombras
transitaban por el balcn. Isabel reconoci el perfil de Sebastin, que haba cambiado
mucho: estaba ms alto, rgido, imbuido de una supuesta importancia.
-Te est hablando -dijo la gorda, tironeando a Isabel de la manga y sealando con el
rostro al viejo. El viejo mova las mandbulas; por encima del ruido callejero, era posible
distinguir una voz lejana, casi extinguida, que articulaba una salutacin.
Los balcones del primer piso estaban repletos. Isabel condujo a la gorda a un
dormitorio del segundo piso. Salieron al balcn y una empleada robusta, de brazos
arremangados, lanz un chillido.
-Qu susto me dio, Isabelita!
Haba otra empleada, nueva en la casa, que observaba de reojo a Isabel y no se atreva
a saludar. No tard en aparecer entre los rboles, encima del gento, el vestido blanco,
cubierto de pedrera, de la Virgen del Carmen. La empleada robusta la salud con gritos y
aplausos, y hasta el rostro ensimismado de la nueva se anim ligeramente. Isabel y la gorda
tambin aplaudieron. Al paso del anda, el gritero de la multitud suba de tono. Ms all se
divisaban, en hileras impecables, los penachos de la Escuela Militar.
Una voz lejana grit Viva la Virgen del Carmen!, y todos gritaron Viva, reventando
los pulmones. La voz repiti su llamado y todos volvieron a gritar. Enloquecida, la
empleada robusta entr al dormitorio y sali a los dos segundos con un manojo de claveles.
Cortaba los tallos y arrojaba las flores a la Virgen, frentica. La nueva la miraba entre
avergonzada y sonriente.
Isabel le sac dos claveles de las manos, entreg uno a la gorda, y los arrojaron a un
tiempo. La Virgen avanzaba oscilando imperceptiblemente, con solemnidad sobrenatural.
Sus manos exanges se plegaban en oracin y sus pequeos hombros resistan airosos el
peso abrumador del manto; el rostro de mejillas rosadas y ojos vivaces iniciaba una
sonrisa, sin exteriorizar el menor esfuerzo. Detrs, prolongando la blancura, desfilaban los
cadetes a marcha lenta, sonrosados y serios.
Cuando los rboles ocultaron la pedrera densa del manto, Isabel y la gorda bajaron al
primer piso. Alguna gente se haba retirado de los balcones y penetraba al vestbulo. Un
arlequn bailaba sobre su base circular, con acompaamiento de msica, y varios nios,
alzndose con dificultad hasta la altura de la mesa, lanzaban alaridos de jbilo. Dos de
ellos se precipitaron a saludar a Isabel.
-Dnde te habas metido t, diabla? -pregunt una voz suave, pero firme.
-Quiubo, Patita -dijo Isabel-. Cmo ests?
Vio que la gorda esperaba a dos metros de distancia, con cara de sufrimiento, y la
present. Tres nios pasaron corriendo y derribaron al menor de los que contemplaban el
arlequin, que solt el llanto desde el suelo.
-Niitos! -exclam la anciana, con acento autoritario.
Los muchachos, atropellndose, desaparecieron por un corredor lateral.
-Veo que ests pintada -dijo la anciana, cogiendo el mentn de Isabel y sonriendo con
malicia-. A quin quieres conquistar?
-A nadie! -protest Isabel, intensamente ruborizada-. De dnde sac eso?
-Tus primos se quedaron mirando el final de la procesin. Anda a verlos...
-Despus -dijo Isabel, que luchaba por disimular una turbacin irrefrenable-. Ahora
vamos al comedor.
-Vayan -dijo la seora, empujndolas ligeramente-. Hay huevos chimbos.
La luz se descompona en las jaleas rojas y verdes, y los bizcochos rectangulares de los
huevos chimbos se esponjaban en el almbar, acribillados por gajos de almendra. El viejo
habla logrado trasladarse del escritorio a un rincn del comedor y coma con parsimonia;
Pgina 45 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
en la barba se le enredaban pedazos de bizcochuelo y de merengue. Estall una pelea a
poca distancia suya y Eliana, la mayor de las primas de Isabel, sac a los contendores de la
sala entre pellizcos y coscachos.
-Qu insoportables! -exclam al regresar. Pareca extenuada, con un cansancio que no
slo vena de esa tarde sino de aos de lidiar con ellos. Isabel record el departamento
estrecho, de paredes sucias, traspasado de olor a comida, en que Eliana viva rodeada de su
prole numerosa y en perpetua beligerancia. Alguien, haca poco, haba regresado de Brasil
diciendo que crea haber visto al marido en una ciudad del sur.
-Coman -les dijo Eliana, sealando una torta que empezaba a desmoronarse-. Quieren
que les parta un pedazo?
Pese a su agotamiento, tena la mana de asumir tareas domsticas que escapaban a sus
obligaciones.
-Est tu primo aqu? -pregunt la gorda, disimuladamente.
Isabel le hizo un gesto negativo, perentorio. Devor de prisa su pedazo de torta y le
dijo a la gorda que se fueran.
-Por qu? -pregunt la gorda, que ahora se pasaba la lengua por el labio superior y
escoga un dulce de San Estanislao.
-Vamos! -orden Isabel, irritada.
-Por qu nos vamos? -insisti la gorda, mientras salan al vestbulo. Sobre la cubierta
de mrmol de la mesa, el arlequn alzaba los brazos y la pierna derecha, inmovilizado en el
apogeo de su danza-. Quieres buscar a tu primo?
- Al contrario! -dijo Isabel, con exasperacin.
Subieron la escalinata sombra y cuando caminaban por el segundo piso, Isabel lo vio
cruzar el vestbulo acompaado de otro muchacho. Ah va, pens decirle a la gorda, pero
sus labios no se despegaron. Reconoci la voz, pese a que no era la misma del verano
anterior; haba adquirido un timbre de suficiencia, una impostada severidad. Isabel se
aproxim al muro para no ser vista.
Su to Juan Carlos sala de una pieza del fondo.
- Hola, chiquilla!
Las manos poderosas la abrazaron, la apretujaron.
-No me das un beso?
Ella se debati con todas sus fuerzas, mientras el to Juan Carlos rea sonoramente; las
manos de hierro le apretaban la cintura; rozaron, con humillante premeditacin, uno de sus
pechos.
-Sulteme! -grit ella, furibunda.
-Qu mal genio! -exclam el to Juan Carlos, riendo y alejndose en direccin a la
escalinata.
-Imbcil! -murmur Isabel. Las orejas y el pecho le ardan intensamente.
Entr a la pieza de su Pata y mir el papel floreado de la pared, el crucifijo de marfil,
el reloj encerrado en una caja de vidrio, con las ruedecitas y engranajes a la vista.
Contempl un segundo el jardn y despus le hizo una sea a la gorda para que la siguiera.
Bajaron por la escalera de servicio. Al fondo de un corredor oscuro haba una puerta
por cuyos bordes se filtraba la luz; abrindola, desembocaron al nivel de los prados. La
brisa revoloteaba y pareca llevarse los ruidos a los techos, a los confines de las casas
vecinas. Un pavo real desplegaba su cola en abanico, junto a un arbusto enano. En el
extremo opuesto, el otro pavo real del jardn lanz su llamado extravagante, agudo. Se
escuchaba el vocero creciente del comedor. La gorda dijo que la cola del pavo real era
muy bonita y pregunt si los pavos reales tambin se coman. Entraron a una pieza situada
debajo de la terraza. La empleada nueva sorba una taza de t, frente a un hombre flaco, de
Pgina 46 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
aspecto malsano y triste. Interrumpieron su conversacin y el hombre se puso de pie,
mirando de soslayo a Isabel en espera del saludo.
-Cmo est, Jenaro! -exclam ella de pronto-. No lo haba reconocido.
-Bien, seorita Isabel -dijo el hombre-. Muchas gracias.
-Viene del campo?
-Si, seorita Isabel. Del campo vengo.
-Debe de haber estado lindo el campo -dijo Isabel-. Qu ganas de ir...! A qu vino
usted a Santiago?
-A buscar trabajo, seorita Isabel.
-All no tiene trabajo? -pregunt ella, sorprendida.
-Poco, seorita...
-Y no prefiere trabajar all? No prefiere el campo?
-S -dijo el hombre, sin conviccin-. Pero hay muy poco cerca, seorita Isabel.
-Y piensa encontrar por aqu?
-Me tienen ofrecidas unas medias en unas chacras por aqu cerca, seorita Isabel.
-Ah! -dijo Isabel-. Va a seguir trabajando en el campo, entonces. No hay como el
campo!
El hombre la mir y no atin a decir nada. Los cinco dedos de su mano izquierda se
apoyaban en el mrmol sucio de la mesa y sus ojos, alarmados, parecan reflejar una
actividad interior febril y trabajosa.
-Hasta luego, Jenaro -dijo Isabel-. Que le vaya bien.
-Hasta luego, seorita Isabel. Muchas gracias -dijo el hombre, girando el cuerpo entre
la mesa y el muro mientras Isabel sala.
Ellas subieron a la terraza por la escalinata del jardn y entraron al comedor.
Cansada de comer, la gente abandonaba el campo de batalla. Quedaban dulces
aplastados contra la alfombra, jaleas mutiladas; una mosca se debata en el almbar de la
fuente de huevos chimbos. Retumbaban los ecos de una discusin acalorada en la pieza
contigua: de repente, en un intervalo de silencio, se distingua la voz del viejo: Son todos
unos ambiciosos. Nada ms. Unos ambiciosos...
Ellas atravesaron el vestbulo y en el escritorio se toparon a boca de jarro con
Sebastin y Eliana, sentados en los brazos de unos sillones de cuero negro. El amigo de
Sebastin inspeccionaba los libros, empinndose para alcanzar los de las filas superiores.
-Hola, Isabel! -dijo Sebastin, ponindose de pie con una sonrisa distante.
-Hola! -dijo Isabel-. Conoces...?
-Conoces...? -dijo a su vez Sebastin, despus de saludar a la gorda.
El amigo de Sebastin, medio inclinado, con la cabeza ladeada como si esquivara un
ventarrn, se acerc y salud lleno de amabilidad.
-Estbamos hablando de la vocacin religiosa -dijo Eliana, con un sesgo de irona.
-De la vocacin religiosa? -pregunt Isabel-. Y por qu?
La sonrisa de Sebastin pareci derivar, hacia la esquina de los labios, en una mueca.
-No te interesa el tema? -pregunt su amigo, abriendo los ojos y tartamudeando. Su
corbata, el cuello de su camisa, se erizaban junto con los cabellos rebeldes y las puntas de
las orejas.
-S -dijo Isabel-. S me interesa; pero, por qu hablan de la vocacin?
-Sebastin me discuta -explic Eliana-, que incluso puedes tener vocacin sin sentir
ningn deseo de meterte de cura. Yo no creo. Yo creo que la vocacin es el gusto por una
cosa. Si no quieres meterte de cura, quiere decir que no tienes vocacin, y se acab.
Pgina 47 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
-La vocacin es un llamado de Dios -dijo Sebastin-. Algunos se resisten; otros, en
cambio, tienen la inclinacin sin que Dios los est llamando. Es un problema terriblemente
difcil -agreg, con un rpido aleteo de las pestaas.
-Y cmo sabes que Dios te llama, si no sientes ninguna gana de ser cura?
-Ah! -exclam Sebastin-. Dios te lo hace saber, pierde cuidado.
-Vuelvo a mirar los libros -tartamude el amigo-. En estas discusiones no me meto.
- Y cmo te lo hace saber? -pregunt Isabel.
-Dios tiene infinitas maneras de hacrtelo saber -dijo Sebastin-. Puede que las ganas
sean una de esas maneras, me comprendes?
-No mucho -dijo Isabel.
-Dios pone las ganas en ti -dijo Sebastin, fijando la vista en las hileras de libros-. Para
que t sepas que has sido llamado. Pero Dios puede utilizar otros caminos, igualmente.
Caminos misteriosos, a menudo...
Isabel sonri:
-Te acuerdas de tu despedida en la estacin -pregunt-, en el verano ltimo?
-S-dijo Sebastin-. Por qu?
-Por nada -dijo Isabel-. Me estaba acordando ahora, no ms...
-Ricardito! -vocifer Eliana, ponindose de pie. Uno de sus hijos se colgaba de las
cortinas de brocato, amenazando con derribarlas. El amigo de Sebastin miraba un libro y
se rascaba el remolino de la coronilla.
-Mocoso de porquera! -grit Eliana, tropezando en un atril de metal. El muchacho se
escurri por entre las piernas del amigo de Sebastin; las palmas rojizas, enervadas, de su
madre, no lo alcanzaron.
-Yo me habra metido de monja -suspir Eliana-. Qu descanso!
Sebastin sonri sin humor.
-Fue entretenido el verano -dijo Isabel-. No encuentras t?
Sebastin, absorbido por otra preocupacin, no respondi; la gorda lo miraba de reojo,
poniendo un pie encima del otro.
-Ahora tenemos que irnos -dijo Isabel.
-Bien -dijo Sebastin, saliendo a medias de su ensimismamiento.
-Hasta luego -dijo Isabel.
-Hasta luego -dijo Sebastin-. Mucho gusto de haberte visto.
Eliana las ayud a buscar a la duea de casa para despedirse.
-Est completamente perdido -dijo, bajando la voz, muy excitada-. Los curas lo tienen
agarrado.
-T crees? -pregunt Isabel.
-Completamente!
La duea de casa, que se hallaba en una salita pegada al comedor, se limit a escuchar
los comentarios de Eliana y se le form una red de innumerables arrugas.
-Y no sacas nada con discutir! -dijo Eliana-. Todo te lo da vueltas! Esos curas...!
-Elianita! -intervino la seora-. No seas irrespetuosa...
-S -dijo Eliana-. Est muy bien.Pero... Pescarse a un hijo nico! Lo encuentro el
colmo!
-Cllate, hija! No digas eso...
-Nosotras tenemos que partir, Patita -dijo Isabel.
La duea de casa, sonriendo con expresin de profunda fatiga, como si los trajines de
la jornada hubieran sido excesivos para sus aos, extendi sus manos menudas y sus
mejillas resecas a Isabel.En la Alameda, entre los papeles pisoteados, el abandono, la
pequea devastacin que haba producido el desfile, Isabel se preguntaba en voz alta qu le
habra pasado a Sebastin. La gorda iba mirando la calle, que despus del vaco que sigui
Pgina 48 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
a la procesin empezaba a recuperar su movimiento. Isabel, vagamente, imaginaba
corredores, clausuras, una estatua de la Virgen entre arbustos olorosos, maanas de niebla
espesa que se condensaba en los caos de lluvia y caa sobre mosaicos de ladrillo gastado,
roto, un cntico, las columnas del incienso buscando la bveda celestial, una campana, una
voz escudada en su propia monotona, frente a una imagen y a una cortina incolora. El olor
a mentolado se reparta por la celda.
-En invierno -dijo Isabel-, los curas tienen siempre la nariz colorada y olor a
mentolado.
-De dnde sacaste eso? -pregunt la gorda.
-No s -dijo Isabel-. Pero as es.
-Las cosas tuyas!
La gorda cont una ancdota de una compaera de curso. La compaera se haba
picado con ella por algo que ella le dijo a la monja Calixta, y resultaba que ella...
-El amigo de Sebastin era cmico -dijo Isabel-. Pareca un gallo mojado, no
encontraste?
La gorda esper un momento prudencial y prosigui su relato. Ella le haba dicho a la
otra que la monja Calixta no sospechaba ni una palabra, no haba sido ninguna
indiscrecin, lo nico que le dijo a la monja Calixta...
-Qu diablos le habr pasado? -se volvi a preguntar Isabel, encogindose de
hombros.
-Qu rota eres! -exclam la gorda-. No oyes una palabra de lo que te dicen. Por
educacin, siquiera...
-Si te oigo -dijo Isabel-. Lo que pasa es que hablas como tarabilla.
-Qu antiptica ests! -exclam la gorda-. Qu pesada ms grande!
-Como tarabilla -insisti Isabel, sintiendo que las exclamaciones de la gorda
conseguan irritarla-. Adems, lo que estabas contando no tiene el menor inters. A m, por
lo menos, no me interesa un pepino, comprendes?
-Muy bien -dijo la gorda-. Si no te interesa...
-Ni un pepino -repiti Isabel, con saa.
-Muy bien -dijo la gorda, a punto de soltar el llanto-. Ah viene mi carro -agreg.
-No te enojes, gordita -dijo Isabel, tomndola del brazo y retenindola por la fuerza-.
Son bromas, t sabes...
-Es que ests tan plomo -dijo la gorda, una vez que Isabel logr apaciguarla-.
Realmente...
Isabel le acarici los cabellos.
-Por lo dems -dijo la gorda-, ya es hora de que tome el carro; qued de estar temprano
en la casa.
Despus de comida, aprovechando que sus padres haban salido al cine, Isabel llam a
la gorda por telfono. Le habl, con humor, de Eliana, de su Pata, del viejo que mascullaba
sin descanso frases inaudibles; lo haban visto bajando la escalera, ayudado por su chofer y
por la empleada nueva; cada cierto trecho se detena, se aclaraba la garganta con
prolongado estrpito, escupa en un pauelo y, antes de proseguir, permaneca un rato
boquiabierto, acezando.
-Quin es el viejo ese? -pregunt la gorda.
-Un primo de mi abuelo, que fue muy unido con l. Algo era del Partido Conservador,
creo...
-El t estaba rico -dijo la gorda.
-Sabes? -dijo Isabel-. Tengo miedo de tener vocacin, yo tambin.
-Se te ocurre! -exclam la gorda.
-Te prometo! -dijo Isabel.
Pgina 49 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
-De dnde sacas eso? -pregunt la gorda-. De lo que deca tu primo?
-No -dijo Isabel-. No s... Me pasa una cosa rara, sabes?: Cada vez que me gusta un
tipo y lo encuentro despus de un tiempo, me desilusiona completamente. Es raro, no
encuentras?
-Pero eso no significa que tengas vocacin -dijo la gorda.
-No s -dijo Isabel-. A lo mejor significa. Acurdate de lo que deca mi primo: no es
cuestin de que tengas o no tengas ganas.
-De todas maneras, no creo -dijo la gorda.
-Verdad -afirm Isabel-. Tengo bastante miedo de tener vocacin.
-No creo -dijo la gorda.
Pgina 50 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Los zules
Ah tienes dijo Gustavo; tu primera comisin. Muy bien ganada, por lo dems.
Gracias dijo el Chico, inquieto, cogiendo el cheque con una mano temblorosa y
guardndolo en su cartera. Mir por encima del hombro y don Alejo, desde la ventana,
donde meditaba frente al peridico desplegado, las cotizaciones de la Bolsa, pareca que
los papeles no iban a recuperarse nunca, haba que acostumbrarse a la idea de que los
tiempos cambiaron, sonri sin ganas.
Gracias repiti el Chico. Ahora, como te dije, voy a cambianme de pensin.
Buena idea opin Gustavo. Te felicito.
Hasta luego, don Alejo.
Don Alejo, absorto en el examen de las cotizaciones, levant una mano con vaguedad.
Conviene estimularlo dijo Gustavo. Est haciendo un esfuerzo.
Don Alejo pareci responder que s, por qu no? Es malo prejuzgar sobre la gente.
Suponte el caso de... Si lo hubieras conocido en esa poca, no habras dado un cinco por su
futuro. Y sin embargo...
Quin le dice que no es capaz de rehacer su vida?
Vamos a ver dijo don Alejo.
Habr que tenerlo a pruebareconoci Gustavo. Con la rienda corta.
Don Alejo levant las cejas. Obviamente. Lanz una bocanada de humo y el peridico
ocult su cara. Al cabo de un rato, desde atrs del peridico, dijo:
La amistad es una cosa, y los negocios otra. Porque hay que reconocer. .
Por supuesto! interrumpi Gustavo Partimos de esa base: los negocios son los
negocios.
Chico!
El Chico se detuvo, visiblemente molesto. Cmo destruir ahora esa familiaridad? No
se trataba, tampoco, de ponerse farsante, tieso de mecha. Pero era esencial, en ese oficio,
mantener las formas. Quin, de otro modo, te va a depositar confianza? Y en esto, el
noventa por ciento lo hace la confianza. Por eso se cambiara de pensin, se comprara un
par de camisas.
Inostroza, inclinndose sobre el mesn, le habl al odo:
Ten cuidado, Chico. Ahora que recibiste plata. .. Mira que caerse al litro es muy
fcil!
El Chico enrojeci, airado, confuso. Y t, qu tens que meterte! Pero qu sacaba con
negar aquello... A Gustavo, don Alejo, Inostroza, la oficina entera no les faltaba detalle por
saber, sin perdonar los ms humillantes: cuando s orin en la platea de un cine y lo
expulsaron a patadas, cuando. .. En consecuencia, qu sacaba. Si le daban trabajo, si le
encomendaban gestiones, era a pesar de todo, en consideracin a su madre viuda, que en la
pobreza haba revelado condiciones inusitadas de carcter, que venca la reticencia de los
parientes por agotamiento, la obligacin de ellos era dar a su hijo una ltima oportunidad
los mdicos haban dicho que esta vez, hemos aplicado, dijeron, un mtodo nuvo muy
seguro. Ven ustedes? Por qu no darle otra chance?
Gestiones menores dijo don Alejo. Para probar si cumple.
Hasta ahora ha cumplido dijo Gustavo. Y mi impresin es que le pone bastante
empeo.
Vamos a ver... Comenzar bien es muy fcil. Es como en el matrimonio dijo don
Alejo, lanzando una carcajada, satisfecho de su salida. Es como en el matrimonio. Lo
difcil viene despus.
Qu sacaba con reaccionar as?
Pgina 51 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Voy a ocupar esta plata en cambiarme a una pensin mejordijo el Chico, y en
comprarme un par de camisas. Inostroza le gui un ojo, buena idea!, le apret un brazo.
El Chico record que le haba dicho lo mismo a ese Cnsul, en Nueva York, qu
coincidencia! Voy a comprarme un par de camisas. Pero en esa poca no haba seguido el
tratamiento; sus propsitos fallaron. Daba la impresin, por lo dems, de que el Cnsul le
haba prestado esa plata para aligerar su conciencia. Le import un cuesco, en seguida, qu
destino le diera el Chico. Sin que nadie se lo pidiera, el Chico declar, con seriedad y
humildad, que iba a comprarse dos camisas. Y ya sabes, dijo el Cnsul; es cuestin de
que pases por el Consulado a retirar tu pasaje.. . Ahora, dime: qu diablos hacas en esa
galera de arte? Nada, dijo el Chico; haba entrado para arrancar del fro . Se haba
sentado, tiritando, en el centro de la sala, y cuando las ondas de calor empezaron a
reconfortarlo divis en el muro, al frente, una mscara blanca, ciega, cuya mirada hueca,
vuelta hacia el interior, le mostraba, con clarividencia implacable, exacta, ni siquiera cruel,
su fin prximo. Pero en ese preciso instante, providencial, exhalando columnas de vaho y
golpendose las manos enguantadas, con la nariz roja, entr el Cnsul. Te estaba
buscando, Chico! Tu pasaje de vuelta lleg a la of icina hace ms de un mes.
Providencial. Porque si no aparece, la mscara, su mirada hueca, lgubre... Te voy a
confesar que me senta bien jodido, dijo el Chico, saboreando un caf al terminar el
almuerzo que le invit el Cnsul. El Cnsul contaba cosas de Chile, trataba de animar la
conversacin mediante reminiscencias comunes, pero el Chico no era el mismo de antes,
miraba nerviosamente para otro lado, como si lo persiguiera un fantasma, ya no tena
remedio. El Cnsul se inclin, le dio unos golpes cariosos en el antebrazo: Con toda
confianza, Chico; no queris que te preste algo de plata? El Chico reflexion un
segundo; trag el concho del caf. Bueno, dijo; prstame.
Tanto freg la vieja a don Alejo, que al final le dieron pega al Chico, viste?
Le dieron pega?
Acaba de cobrar una comisin dijo Inostroza. En cambio uno...
No era curado, el Chico ese?
Le hicieron un tratamiento. Claro que ligerito caer otra vez.
Inostroza se sob las manos, como si la inminencia de esa recada lo regocijara
ntimamente.
El encuentro con el Cnsul contrarrest el mal augurio de la mscara. Lo salv. Esa
maana haba gastado sus ltimos dlares y a medioda el fro, los nervios descompuestos;
pese al calor en la galera le castaeteaban los dientes, hasta el punto de que atrajo las
miradas sospechosas del guardia; un desamparo devastador; la mscara, sorda a sus
imploraciones, ejecutora de un dictado ancestral, pronunciaba la inapelable condena. Me
salv por puntos, pens el Chico. Ahora s que me voy a Chile y se acab. Todo eso se
acab. Estos meses horrendos. . .
Aqu dijo el doctor, fuera de todo lo que pueda hacer la medicina, el elemento
decisivo es la voluntad, comprendes?
S, doctor. Despus de esos meses en Nueva York... No quiero repetir la experiencia,
le aseguro. Eso puedo asegurrselo. Nunca cre que saldra con vida. . .
El tratamiento anterior no fue muy eficaz, pero ahora utilizaremos los mtodos ms
modernos dijo el doctor. Claro que sin voluntad de tu parte. . .
La otra vez fue distinto dijo el Chico. Cre que podra equilibrrmelas entre el
trago y ese trabajo de Cnsul. Ahora, en cambio, s perfectamente que si no dejo el trago...
No basta con saber dijo el doctor.
Me voy a las pailas dijo el Chico.
Hay que tener, adems dijo el doctor, cerrando el puo, una voluntad de fierro.
Pgina 52 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
El doctor se alej y el Chico se hundi en la cama. Por qu no habr cerrado la puerta
ese huevn del doctor? Baj de la cama, cerr la puerta y acto seguido se arrop y apag
la luz. La pieza del sanatorio, en la oscuridad, era demasiado estrecha, sofocante. El Chico
sac un brazo y encendi la luz. Quizs sera bueno abrir un poco la puerta. La idea del fro
de las baldosas sobre las plantas de los pies, sin embargo... Cruzando las manos detrs de
la nuca, mir el techo. Los recuerdos pululaban confusamente, cabalgaban unos sobre
otros; nada se defina; slo un rumor opaco, intil, que le retumbaba, no obstante, en la
cabeza y le impeda conciliar el sueo. Pero saliendo de ah las cosas empezaran a
mejorar. Slo era cuestin de un poco de paciencia.
Cmo diantre se te ocurri botar esa pega? pregunt el Cnsul Francamente,
no entiendo.
El Chico se encogi de hombros. Mir un barco de carga que avanzaba entre los
edificios grises y las gras. En los techos y en un sitio eriazo se divisaban restos de nieve.
No s dijo el Chico, al fin. Francamente.
La monita que te habrs pegado!
El Chico hundi las manos en los bolsillos y levant los hombros y las cejas.
Las ventanas del barco desaparecan detrs de una construccin.
Increbledijo el Cnsul; lo encontr en los huesos, tirillento, barbudo, entumido
de fro, mirando con la boca abierta una mscara africana.
Lo que es el vicio! coment la secretaria.
Por qu no se haba vuelto a Chile? pregunt un chileno que estaba de paso.
Nos haba llegado su pasaje de regreso dijo el Cnsul, pero no conocamos su
paradero. El Chico abandon el puesto de la maana a la noche, sin dar explicaciones de
ninguna especie, y durante siete u ocho meses no dio seales de vida. Por fin escribi a su
familia desde un hotelucho de Nueva York. Apenas recibimos el pasaje tratamos de
ubicarlo en esa direccin, pero tambin se haba ido de ah, sin dejar rastros.
Y no se le ocurri venir al Consulado? pregunt el chileno.
Cuando lo encontr dijo el Cnsul, tuve la impresin de que se habra dejado
morir antes de venir hasta ac.
Hay cada tipo! dijo el chileno Yo los agarrara a todos y...
Era una forma de suicidio lento dijo el Cnsul, pensativo. No es la primera vez
que me toca un caso semejante.
Creara un servicio del trabajo obligatoriodijo el chileno, obligatorio, como el
servicio militar, y los pondra a todos a picar piedras, a construir caminos; no le parece a
usted?
La secretaria asinti vagamente.
Hasta dira prosigui el Cnsul, regresando a su oficina, que es un caso que se
da con frecuencia entre nuestros compatriotas.
Cerr la puerta de vidrios opacos. Se vio que la sombra se desperezaba, desabrochaba
la chaqueta para dejar en libertad el vientre voluminoso, examinaba unos papeles.
Y qu persiguen esos tipos? pregunt el chileno, dirigindose a la secretaria
Yo opino que si en Chile pusiramos a trabajar a los ociosos, nuestros problemas estaran
resueltos. Pondra por ejemplo, al ejrcito entero a trabajar Enterito! Ha visto usted gente
ms ociosa? Y a las monjas y los curas, en vez de pasarse rezando... a trabajar!
Se acerc a la secretaria con expresin de complicidad, fijando la vista en la oficina del
Cnsul.
Y a los diplomticos, para qu decir! Se da cuenta de lo que ahorrara el fisco, slo
con poner toda esta gente a trabajar en cosas tiles? Imagnese!
La secretaria se cal sus anteojos y puso papel en la mquina de escribir. Biendijo
el chileno de paso. Entonces...
Pgina 53 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Ya me pagaron la comisin dijo el Chico. Gustavo dijo que haba trabajado
bien, as que estn contentos conmigo, parece... En la tarde me cambio a esa pensin nueva
que me recomendaron te acuerdas? Es mucho ms decente. Y en la noche voy a comer
contigo.
Su madre dijo que lo esperaba en la noche a comer.
Hasta la noche dijo el Chico, y colg el fono.
En la calle encontr al Flaco Cereceda, que haba sido compinche suyo aos atrs.
Ando en busca de un taxi para trasladarme de pensin. Acompame.
Tena mucho que hacerdijo el Flaco, y el Chico record que siempre estaba
embarcado en grandes empresas imaginarias, que deban enriquecerlo a corto plazo. Su
ropa se notaba rada. Los aos le haban cado encima con sana: arrugas profundas, rasgos
angulosos, cabellos ralos sobre un crneo irregular, cubierto de protuberancias.
Me acuerdo dijo Gustavo, de un baile al que fuimos juntos...
Meti los pulgares en los bolsillos del chaleco. La evocacin le provocaba una ligera
sonrisa.
El asunto de esa Via no me gusta dijo don Alejo, gesticulando con la nariz. No
me huele bien.
Son el telfono.
S?...
Gustavo esper que terminara de hablar y prosigui, sonriendo:
Se enamoraba de mujeres completamente inalcanzables para l. Al mismo tiempo
les tena pnico y era incapaz de abordarlas sin emborracharse. Esa noche haba ido uno de
sus grandes amores, una de las bellezas de la poca. Por lo menos diez centmetros ms
alta que el Chico, figrese usted. Cada vez que empezaba la orquesta, el Chico se plantaba
un ponche al seco y parta a pedir su baile, abrindose camino a codazos. Tanto insisti que
ella acab por aceptarle uno. El Chico ya estaba a medio filo. De repente, entre los
remolinos de las parejas, lo descubrimos tratando de apretarla con todas sus fuerzas, rojo
como camarn. Apenas le llegaba a los hombros. Un don Quijote en miniatura, dijo
alguien. Un verdadero hroe. La muchacha qued hecha un quique. El Chico,
descontrolado, transformado en un pequeo energmeno, sigui tomando e insistiendo en
sacarla, mientras ella actuaba como si no lo viera. Creo que si contina as, alguno de los
amigos de la muchacha le da un chopazo. Lo debe de haber salvado la estatura. Al final of
reca un espectculo lastimoso: trataba de abrirse paso hasta ella y el propio movimiento de
las parejas lo lanzaba, tambalendose, fuera de la pista. Como a las seis de la maana nos
acercamos al buffet. Alguien escuch un ruido extrao debajo de la mesa y divis unos
zapatos que sobresalan. Era el Chico durmiendo la mona! Hubo que sacarlo entre cuatro.
El Chico...
Gustavo repar en que don Alejo, sumergido en el archivador de facturas, crispado,
haca ostentacin de no escucharle.
Qu tiempos! exclam para s, sonriente.
Y esa es la adquisicin que quieres traer a la oficina? interrog, de pronto, don
Alejo, levantando la vista de su archivador.
No es mal hombre dijo Gustavo. Ahora que est tratando de regenerarse,
convendra ayudarlo un poco.
Don Alejo refunfu. Dej los anteojos sobre el archivador de facturas y se resfreg
los ojos. Dio un profundo bostezo.
Lo sacamos por el centro de la pista dijo Gustavo, sostenindolo de las manos y
los pies, en medio de las carcajadas generales. Se sinti tan avergonzado, ms tarde, que
durante varios das no se atrevi a salir de su casa. Sobre todo porque supo que su amada
se hallaba presente cuando lo sacamos de la pista...
Pgina 54 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Esta vez, doctor dijo el Chico, le aseguro que no volver a probar una gota de
trago. Ya estoy hasta aqu del trago! agreg, pasando una mano por encima de su
cabeza, con expresin de rabia.
Corpulento, rgido, con las manos hundidas en su delantal blanco, el doctor baj por la
colina lentamente. El crujido rtmico de las piedrecillas del sendero se fue apagando detrs
de los rboles. El loco, que haba espiado fijamente, con el rostro amoratado de fro, los
pasos del doctor, se dio vuelta. Encima del piyama se habia puesto un sobretodo y una
bufanda; llevaba uno de los pantalones del piyama adentro del calcetn y el otro afuera.
Estoy totalmente de acuerdo! le grit el Chico Ya orden a mis agentes que me
compren oro.
Bien dijo el loco, sentndose en el borde de la cama. Pero tiene que
preocuparse de una cosa...
S! grit el Chico Ya s! Comprendo perfectamente!
Los ojos verde grises del loco se posaron, llenos de mansedumbre, en el Chico.
Ya s!volvi a gritar el Chico Nada de dlares! Oro!
El loco, paciente, se mir los zapatos; cruz las manos sobre la rodilla derecha.
Djeme explicarle la situacin. Es muy sencillo.
Conforme! grit el Chico Ya di las rdenes necesarias! Habl por telfono
con Nueva York!
Para qu grita, hombre? dijo el loco Djeme explicarle.
Sus ojos escudriaban al Chico, esperando que se calmara antes de iniciar una
explicacin.
Tiene un calcetn afuera le dijo el Chico.
Verdad! exclam el loco No me haba fijado. Muchas gracias por advertrmelo.
Desprendi minuciosamente el pantaln del piyama del calcetn.
Yo le voy a explicar...
Y lo peor es que tiene razn dijo el Chico.
As dicen dijo el enfermero.
Tiene razn! insisti el ChicoEse loco es millonario, y ha triplicado su fortuna
comprando oro.
No es tan loco, entonces dijo el enfermero.
Se vuelve loco por perodos, pero en sus perodos de cordura... es una bala!
El Chico se puso serio:
Pasando a otro tema... Dgame: usted cree que este tratamiento que me estn
haciendo?...
El enfermero lo mir con atencin.
Usted cree que sirve de algo?
Parece que sirvedijo el enfermero . El doctor, al menos, est muy optimista.
Habr que ver si resulta dijo el Chico. A usted le toca mucha gente que vuelve
despus de un tratamiento?
Muchadijo el enfermero . Hay caballeros que han vuelto cinco y seis veces.
Cresta! exclam el Chico Si este tratamiento no me resulta...
Le resultar, senor dijo el enfermero. Por qu no le va a resultar? No se ponga
nervioso.
Ojal dijo el Chico, sobndose angustiosamente el mentn barbudo. Ojal .
Tus maletas parece que llevaran piedras dijo el Flaco. No pensabas tomar un
taxi?
Como era tan cerca y te ofreciste p'ayudarme... Falta un par de cuadras, no ms.
Puchas! dijo el FlacoDos cuadras ms con estas maletas.. . Y yo tena un
montn de trajines que hacer.
Pgina 55 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Psame una dijo el Chico.
Podras desarmarte, Chico! exclam el Flaco, mostrando la boca desdentada
Por qu no nos tomamos una cervecita, mejor?
Ya no tomo, sabes? dijo el Chico Se me reventaba el hgado si segua
tomando. As que estoy de para...
Qu te puede hacer una cervecita?
Te prometo que no tomo; no pruebo un trago; te lo juro.
Si yo no me tomo una cervecita, reviento.
Yo no tomo, pero te acompao, si quieres. La cosa es que no nos atrasemos.
Una cervecita en la vara, no ms; para recuperar fuerzas.
El Flaco se limpi los bigotes con el dorso de la mano.
Puchas que estaba buena! exclamo Fresquita. Creo que voy a tomarme otra.
Tmate una, Chico! Qu te puede hacer!
El Flaco llam al mesonero:
Dos garzasdijo.
Para m no pidas dijo el Chico.
Qu tanto te puede hacer! Con todo el trabajo que nos han dado esas maletas . . .
La nuez del Flaco se movi rtmicamente, sin descansar hasta que la garza estuvo
vaca. El Chico palp el vidrio helado de la que le haban puesto al frente.
No te hace nada dijo el Flaco, apaciguador.
No me vas a creer dijo el Chico, pero no pruebo una gota de alcohol desde hace
ms de un ao.
Quiere decir que ya puedes empezar a tomar como la gentedijo el Flaco . Sin
emborracharte.
Eso pienso yo dijo el Chico ; pero hasta ahora no me haba atrevido. Mira que las
vi muy negras...
Entre las manos, el vaso le result desmesuradamente largo, pesado, incmodo.
Curioso dijo. Hasta le encuentro mal gusto a la cerveza. Demasiado amarga .
Si no te tomas el resto, me lo tomo yo dijo el Flaco.
Tmatelo. Y ahora, apurmonos.
La pieza tiene mucha luz dijo la seora, descorriendo las cortinas. En las maanas
le da el pleno sol.
Est muy biendijo el Chico.
Pero este lavatorio no funciona, seora dijo el Flaco.
Es cuestin de abrir la llave de paso dijo la seora, dirigiendo al Flaco una mirada
francamente despreciativa, hostil.
Impermeable a la impertinencia de esa mirada, el Flaco busc, abri la llave de paso y
prob las dos llaves del lavatorio.
Y el agua caliente, seora?
No hay agua caliente en las piezas dijo la seora, dndole la espalda.
Bien, seora dijo el Chico. Dejo mis maletas aqu, entonces. Ms rato vuelvo a
instalarme.
Tampoco hay ganchos para la ropa dijo el Flaco.
Quin es el que toma la pieza? pregunt la seora, encarando al Flaco
resueltamente; usted o el seor?
Vamos, Flaco dijo el Chico.
Yo soy amigo suyodijo el Flaco. Defiendo sus intereses.
Ah, s! El seor no puede defenderse solo?
Vamos, Flaco! insisti el Chico Seora; no le haga caso. Se anda metiendo
siempre en discusiones.
Pgina 56 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
No es con usted con el que he tratado le dijo la seora al Flaco, echando chispas
por los ojos. A usted no lo admitira ni media hora como pensionista.
Salgo! anunci el Chico Si quieres quedarte solo aqu...
Vieja de mierda! exclam el Flaco, mientras bajaban la escalera de la pensin.
Djala! dijo el Chico Qu te importa!
Acompame a tomar otra cervecitadijo el Flaco. Para pasar el disgusto.
Esa mscara africana me tena obsesionadodijo el Chico. Me daba la sensacin
de una premonicin fnebre. Si no es por el Cnsul, que apareci en ese preciso
momento... Con lo grande que es Nueva York, imagnese la coincidencia... Su aparicin
fue providencial, le dir. Porque yo estaba como para tirarme al ro.
La depresin alcohlica dijo el doctor.
As es dijo el Chico. Es por eso que este tratamiento tiene que resultar. De lo
contrario...
El cincuenta por ciento depende de ti mismo dijo el doctor.
Hasta ese minuto me haba dejado arrastrar por las circunstancias dijo el Chico,
levantando el ndice y entrecerrando los ojos. No le haba tomado el peso al peligro. Y
en esa galera, frente a esa mscara...
El doctor hizo un gesto de asentimiento, levant una mano y se alej. Las piedrecillas
del sendero crujieron en direccin al pabelln de los toxicmanos.
Nunca me haba sentido ms cerca de la muerte, viejito. Desde entonces me baj el
susto.
Siendo as, no insisto dijo el Flaco, levantando la garza helada, espumosa .
Pero qu me puede hacer una garzadijo el Chico. Alguna vez habr que
aprender a controlarse, no crees t?
Respir por la boca para destruir el aliento a cerveza y porque pens, absurdamente,
que el aire fresco de la calle, respirando por la boca, apaciguara el calor, el tumulto, la
sangre que se encabritaba, la sed feroz que le haba cado encima como un rayo, como una
espada exterminadora. No le restaba ms alternativa que huir, pese a que las piernas se
negaban a obedecerle. Si me encuentro ahora con Gustavo, estoy frito. Pero al llegar a casa
de mi madre, esta noche, ya se me habr pasado. Ahora es cuando hay que acordarse de las
advertencias del doctor.
No me interrumpa! orden el loco, cuyos ojos brillaron de indignacin No ve
que estoy sacando mis cuentas?
Estuvo largo rato apuntando cifras, sumando y multiplicando en voz alta, borrando con
trazos violentos que rasgaban el papel. De pronto arroj lejos el lpiz; se sob las manos
febrilmente:
Dgame.
Nada, hombre. Slo vena a devolverle su visita...
Asiento dijo el loco, sealando con solemnidad un silln en la Sala de Directores
. Djeme prevenir a mi secretaria para que no nos interrumpan.
Tom su citfono:
Seorita Gladys?
De nuevo tiene un pantaln adentro del calcetn le indic el Chico.
Ah!
El loco desprendi su pantaln minuciosamente y lo alis con la mano.
Permtame explicarle, mi amigo.
Se cruz de brazos y de piernas.
Entre ayer y hoy, la situacin del mercado ha mejorado muchsimo. Alcanzaron sus
agentes a colocar las rdenes de compra?. . . Perfecto! Quiere decir que sus utilidades
netas, en veinticuatro horas... Permtame...
Pgina 57 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Recogi el lpiz y procedi a cubrir de cifras los escasos mrgenes en blanco del
papel. El Chico entraba a la mejor sastrera de Santiago y se encargaba dos trajes de
casimir ingls, un tercero de franela, un abrigo. A su madre le compraba un broche de
diamantes. El pobre Gustavo haba conseguido a duras penas, en aos de esclavitud, un
pasar mediocre, y l, en cambio, gracias a un solo golpe de audacia y de suerte...
Podra darme la llave de mi pieza, por favor, seora...
Un esfuerzo de concentracin le haba permitido hablar con fluidez, sin que se le
trabara la lengua. Y el aliento a cerveza, al respirar por la boca, se haba desvanecido.
La llave? No se la entregu en denantes?
Verdad!
Encabritada, incontrolable, la sangre delatora se le agolp en el rostro.
Disculpe!
Tropez en las hilachas sueltas de la alfombra, pero logr sujetarse de la baranda y
subir las gradas dignamente, sin mirar hacia atrs. Slo necesitaba, ahora, lavarse los
dientes y mojarse la cara para estar en condiciones de ir a casa de su madre. Pero el cordn
de las cortinas de su pieza se haba atascado maosamente... Trat de tirarlas y todo el
sistema, viejas y pesadas cortinas, cordeles, barra metlica, se desplom con inusitado
estruendo.
El Chico abri la puerta, en busca de la seora, y la divis en el fondo del pasillo, casi
confundida con la oscuridad, salvo los ojos alertas, felinos, prontos a saltar sobre la presa.
Qu pasaba! Qu escndalo era se! Avanz con decisin, medio coja el Chico no
haba reparado en ese detalle, y se plant en el umbral, de manos en las caderas, a
contemplar el derrumbe. El Chico quiso explicar que las cortinas estaban sueltas; el que
tena derecho a reclamar era l, nadie ms; pero se le haba olvidado que la lengua se le
trababa, que sin un esfuerzo extremo de voluntad las palabras se le enredaban en la lengua,
en sus resquicios traidores...
Sabe dijo la seora, al cabo de un largo silencio; se ha presentado una
dificultad. Va a tener que entregarme la pieza maana.
Dio media vuelta y sali.
Me va a colocar en otra? pregunt el Chico. La ansiedad de su tono logr detener
a la seora, ligeramente perpleja.
No hay otra pieza libre, por desgracia.
Cmo! Pero hace dos horas, cuando tom esta pieza, usted no me advirti...
La seora se encogi de hombros; lo senta mucho; no era algo que dependiera de ella.
El Chico insisti; en pocos segundos su tono pas de la ansiedad a la protesta, la exigencia;
le infligan una humillacin, s, seora, una ofensa sin nombre, y completamente gratuita,
por aadidura, inmerecida, qu se haba figurado!, no saba quin era l?, de qu familia
respetable formaba parte?, y su excitacin creci, su tartamudez, estaba hablando como un
borracho, diciendo estupideces insignes, pese a que no haba bebido ms que dos cervezas
y media, qu absurdo, peor para ella si no le crea, qu tena que meterse a censurar sus
costumbres privadas?
A ver, seora, explqueme: qu he hecho yo para que me pida la pieza en esta
forma? No es culpa ma, si la cortina se vino guardabajo... El que debera reclamar soy yo,
en realidad... No hay derecho a entregar una pieza en estas condiciones. . .
Seor dijo la seora. Lo de las cortinas es lo de menos. Lo que pasa es que no
quiero borrachos en mi pensin, me comprende?
Borrachos! Quin est borracho aqu, seora? Dgame, por favor!
Ya sabe dijo la seora, impertrrita. Maana me entrega la pieza.
Pero dgame, seora! Hgame el favor! Quin...?
La seora le volvi la espalda.
Pgina 58 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
Y no hubo caso dijo el Chico . No hubo caso! Vieja desgraciada! Me haban
advertido que le tiene alergia al trago, desde que su marido fue alcohlico...
Qu tomaste mucho en la tarde? pregunt uno de sus acompanantes, un picado
de viruela.
Nada! dijo el Flaco.
Dos garzas y media dijo el Chico.
Qu son dos garzas y media! dijo el Flaco.
Lo que pasa es que esa vieja es una conocedora dijo el Chico. Cala a los
borrachos a la legua. Apenas me vio llegar con el Flaco...
Conmigo! exclam el Flaco, furioso Apenas te vio llegar a ti dirs...
Apenas nos vio llegar, nos agarr entre ojos.
Esto s que est bueno! exclam el Flaco. Resulta que ahora soy yo el
culpable. Si te echaron de la pensin, es por culpa ma. Esto s que est bueno!
No estoy diciendo eso, Flaco.
Salud! dijo el picado de viruela.
Salud! contestaron todos.
Vieron esa pelcula sobre los zules? pregunt el Chico, alzando su caa.
Qu pelcula?
El Chico bebi su caa de un solo trago, sin apartar la vista del lquido que
desapareca.
Esa pelcula en que los zules atacan a un destacamento de ingleses.
No la he visto dijo el Flaco.
Yo la vi dijo Jimnez, un empleado de una notara cercana. Harto buena.
Salud! dijo el picado de viruela, que se haba esmerado en que las caas
estuvieran otra vez repletas hasta el borde, alineadas sobre el mesn, equidistantes.
Esto para m es veneno dijo el Chico, haciendo una mueca. El picado de viruela
sonri con un aire de resignacin dulzona, melanclica.
Salud! dijo el Chico.
Este Chico! exclam el Flaco, abrazndolo con ternura As que yo soy el
culpable de todo!...
El Chico termin de beber su caa y suspir, atragantado; un velo le haba cubierto los
ojos.
El ataque de los zules dijo.
Tmate un traguito conmigo, mi viejo dijo el Flaco.
T sabes que no puedo tomar. Es veneno para m.
Trag con alguna dificultad, aguijoneado por dolores imprecisos, punzadas en el
estmago, el comienzo de un vahdo, a manera de advertencia.
Los zules repiti, levantando la vista, extenuado.
Haba dejado la caa encima del mesn, pero el Flaco le acercaba otra, llena otra vez
hasta los mismos bordes. Levant una mano para rechazarla, retumbaban en los cuatro
confines los tambores de la tribu, el Flaco, insista, y l, a pesar de todo, a pesar del dolor
que se diseminaba, impreciso, taladrndolo en diversos puntos, desintegrando sus ltimas
fibras, termin por beberla. En la cumbre de la colina, que ya estaba oscura bajo el
resplandor rojo del crepsculo, comenz a surgir el perfil de los guerreros; las sombras
agudas de las lanzas se desplegaron, listas para el ataque.
Macanuda esa pelcula murmur, luchando por desenredar la lengua.
Ahora corre por cuenta ma dijo Jimnez. Llam al mesonero y le mostr los
vasos vacos.
Les prometo dijo el Chico. Hablar le costaba ahora un esfuerzo extraordinario.
Descubra una parlisis que haba permanecido en la sombra, al acecho, esperando el
Pgina 59 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
menor descuido para saltar sobre l y maniatarle la lengua, las piernas, a vista y paciencia
de la mscara impasible, los ojos huecos, las estras blancas que convergan y se anudaban
en el botn sanguinario, femenino, de la boca.
Les prometo que esto es mi sentencia de muerte.
Sera mejor que no sigas, entonces dijo, preocupado, el Flaco. El picado de
viruela sonri suavemente. Despus de interminables minutos en que slo se escuch la
brisa agitando los arbustos, el rumor sordo del ro a nuestra espalda, el graznido distante de
uno que otro pjaro, todos mirbamos la cumbre, conteniendo la respiracin, las manos
agarrotadas sobre los fusiles, estall de pronto el vocero, unnime. Las lanzas se agitaron.
La ola de los guerreros, ululando, se precipit por la pendiente.
Es que el doctor explic el Chico, me advirti que el hgado no me va a resistir
y Jimnez, que ahora frunca el ceo, le dijo que quizs sera ms conveniente que no
continuara; l, en cualquier caso, no se haca responsable.
No es para tanto, tampocodijo el Chico, vaciando su caa.
Lo que pasadijo el Flaco, es que los doctores tienen que asustarlo a uno. De
otro modo...
Natural! exclam el picado de viruela.
Eso es cierto asinti Jimnez.
Claro que yo dijo el Chico, y la caa siguiente le pareci amarga, con gusto a
yerba y ladrillo, demasiado fra, no soy el mismo de antes. Ni siquiera el gusto del vino
lo encuentro igual.
Hizo un gesto de probar y de sentir repulsin.
Tambin hay que tener en cuenta que este vino es una porquera dijo el picado de
viruela. Podramos mejorar un poco de calidad. No es cuestin de destruirse el hgado
por las puras berenjenas, no les parece?
El vino embotellado pasaba, en efecto, mucho ms fcilmente, pero el gritero se
aproximaba, ensordecedor; ahora que estaban cerca, sometidos a una fusilera impotente
para contener esa marea arrolladora, se vea que algunos llevaban mscaras enormes,
horribles; un quejido prximo dio testimonio de un lanzazo mortal; olamos, mascbamos
la plvora; apuntbamos con frialdad odiosa, dispuestos a vender cara nuestra vida; una
lanza silb y se clav en la tierra vibrando, a no ms de cinco centmetros de distancia;
iban a romper nuestra lnea de fuego de un momento a otro y el capitn orden que
preparramos nuestras bayonetas.
Carajo! exclam el ChicoSe me olvid que tena que comer en casa de mi
madre.
Salucita! dijo Jimnez, separndose del mesn y vacilando. Se haba
emborrachado en forma repentina.
Podras avisar t? le pregunt el Chico al Flaco.
Creo que ahora van a pasar dijo alguien.
T crees?
No hubo respuesta porque el alarido, el mar de gargantas que se precipitaban, colina
abajo, nos hizo levantar la cabeza. Tardaron escasos minutos en desbordar nuestra lnea de
fuego. El sonido metlico de las bayonetas, que colocamos poco antes del choque, nos
estremeci la espalda con un escalofro.
Yo tambin me hice un tratamiento dijo el picado de viruela; pero se vuelve a
caer siempre.
Lo que me sucede a m dijo el Chico, es que despus de esa poca en Nueva
York me baj el susto. Soy bastante supersticioso, saben?, y esa mscara. . .
Era extrao estar en el suelo, semiaturdido, entre los cuerpos que saltaban, los gritos, la
fiesta que culminara con su propio sacrificio. Extraa su indiferencia, su casi voluptuosa
Pgina 60 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
contemplacin de la lanza que se levantaba, ritual, y caa desgarrando su vientre,
deshaciendo sus entraas. Se incorpor para decir algo, consciente de que podra liberarse,
por medio de un esfuerzo definitivo de voluntad, de esa pesadilla, y le subi a la boca un
cogulo gelatinoso. Si abra la boca se le escapara la vida, se abolira el ltimo nexo que
una a su cuerpo las vsceras desintegradas, convertidas en barro.
Ya le avis dijo el Flaco, de regreso de la cabina telefnica.
Y qu dijo?
Nada
Pregunt algo?
Nada dijo el Flaco, desviando el rostro y haciendo una sea al mesonero.
Yo no me siento muy biendijo el Chico. Creo que debera ir a un hospital.
A un hospital!
S dijo el Chico. No me siento bien.
Repar, sorprendido, en que durante un momento de distraccin suya se haba
reanudado ei silencio. Slo se escuchaba la brisa que remeca los arbustos, el rumor sordo
del ro a unos quinientos metros de la guarnicin, el chillido espordico de los loros. Pero
en ese instante las lanzas empezaron a desplegarse en la cumbre, contra el resplandor cada
vez ms apagado del crepsculo. Hasta que estallaron, al unsono, los gritos; la ola
contenida se desboc; las lanzas aglomeradas se derramaron sobre la llanura, arrasando
con todo lo que encontraban a su paso.
Ahora s que no hay escapatoria dijo el Chico.
Qu dices? pregunt el picado de viruela, colocndose una mano detrs de la
oreja e inclinndose profundamente.
Como nica respuesta, el Chico hizo una mueca y prob el vino amargo, con sabor a
yerba y ladrillo. El guerrero le enterraba la lanza en el vientre y sus vsceras se deshacan,
suban a la boca convertidas en cogulo gelatinoso, en barro sanguinolento; si no lograba
retenerlas se le ira la vida por ah, a vista y presencia de la mscara, cuyos ojos huecos,
cuya boca femenina, implacable...
Mejor lo llevamos a la Asistencia Pblicadijo el Flaco. Est con muy mala cara.
El picado de viruela asinti. Jimnez se haba emborrachado por completo; con la
lengua estropajosa, no se encontraba en condiciones de prestar ayuda. Observ,
boquiabierto, agarrado del mesn, cmo el Flaco y el picado de viruela llamaban a un taxi
y, una vez que ste se detena frente a la puerta, sacaban del brazo al Chico, uno a cada
lado, mientras un mozo, adelante, apartaba las sillas para abrirles camino y los dems
parroquianos del bar suspendan por un instante sus risotadas y sus conversaciones y
volvan el rostro, sorprendidos, espantada su euforia o su adormecimiento por una
intempestiva rfaga de lucidez.
Pgina 61 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
La herida
De Antologa del Nuevo Cuento Chileno,
Seleccin de Enrique Lafourcade, Zig-Zag, 1954
Los muchachos trepaban al muro en una parte semiderrumbada, y avanzaban, con
grandes precauciones, por la cima. Uno de ellos se aferr a las ramas de un rbol que
estorbaban el paso, pero ante las violentas protestas de sus seguidores tuvo que continuar.
Pronto las paredes de la casa lo ocultaron.
-La vuelta al mundo! La vuelta al mundo! -gritaban, y las voces permanecan
vibrando en la tarde aletargada, calurosa.
Tras de mirar al suelo, melanclico, Pedro se lanz por el tobogn. Cay en el
cuadrado de arena y se puso de pie, restregando sus manos. No todos haban partido al
muro; algunos conversaban en pequeos grupos, o jugaban, o contemplaban, con lnguido
ensimismamiento, algn punto vago del jardn. Don Ernesto, dueo de casa, y las seoras
Amelia y Soledad, que ocupaban las sillas de lona de la galera, haban dirigido hacia l sus
miradas. Maquinalmente comenz a subir la escala de nuevo proyecto patrimonio
Quizs en qu pensaba cuando propusieron la idea de recorrer el muro. El echo es que,
sin l darse cuenta, lo dejaron solo, y ahora resultaba humillante plegarse, sin una expresa
invitacin, a las filas. Era preferible fingir que continuaba en el tobogn por su propia
voluntad.
Cuando estuvo arriba, vio el tejado de planchas oscuras, calcinadas por el calor. Los
gritos llegaban desde lejos. Ninguna brisa, bajo el sol ardiente, remova el aire.
Pedro se sent en la cumbre del tobogn. Lo ms avanzados de la fila fueron
apareciendo. Caminaban silenciosos, cansados de gritar, y con mucho mayor soltura. Uno
de ellos que haba levantado la vista, la fij en l fugazmente, sin parecer extraarse de su
aislamiento. Sigui caminando, con la vista clavada en el angosto sendero.
No tengo nada que ver con ellos! -pens Pedro, frunciendo los labios con furia-. No
deb venir a la fiesta!
Los primeros comenzaron a descolgarse del muro. En grupos desiguales, se acercaron
a la casa. Don Ernesto se hallaba tendido en la silla, con los pies cruzados y entrelazadas
las manos. Por su rostro extendase una plcida sonrisa:
-Ninguno se rompi algn hueso?
-No! Ninguno!
-Dignle que no sigan. Ya es hora de que tomen t.
Los ojos de uno de los muchachos toparon sorprendidos a Pedro:
-Qu haces ah todava?
-Nada. Es que me di flojera seguirlos a ustedes.
-Bjate! Vamos a ir a tomar t.
Pedro lo mir sin contestar. Despus de un momento, se dio un impulso, sintiendo,
mientras caa, una sensacin extraa y dolorosa en la mano izquierda, como si la hubiera
herido algo caliente. Se puso de pie, sacudindose con la otra mano, y vio con asombro que
la izquierda estaba cubierta de sangre.
-Miren! -exclam-. Miren lo que me hice!
Los que pasaban cerca se volvieron:
-Qu te pas?
Se acercaron, curiosos, y un grupo cada vez mayor fue formndose alrededor de Pedro.
-Qu le pas? -preguntaban.
-Seguro que fue un clavo salido
-Claro. Seguramente
Pgina 62 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
-Eso ha sido -dijo Pedro con tranquilidad.
Escurrindose por entre sus dedos, la sangre goteaba en la arena.
-A ver Djenme pasar. -Intimidados, los muchachos abrieron paso a don Ernesto. Las
dos seoras se mantuvieron a prudente distancia, muy preocupadas, mientras
inspeccionaba por ellas un seor corpulento y de bigotes.
-No es nada -les anunci el seor, despus de un rpido vistazo.
La expresin de las seoras, sin embargo, era tensa.
-Cmo sale la sangre! -dijo alguien.
La visin de su sangre le haba producido a Pedro una mezcla de inquietud y orgullo.
El era, de pronto, el personaje principal de aquella tarde.
La seora Soledad, que no haba podido verlo hasta se instante, contrajo los msculos
faciales y se llev una mano al mentn:
-Est plido como un muerto!
-Ven -dijo don Ernesto. Lo empuj suavemente por un hombro-. No es nada tu herida;
un poco de yodo y se te sana.
Los muchachos lo dejaron pasar y aprovecharon para observar su mano con extremada
atencin. El la llevaba en alto, para no mancharse con la sangre.
Al or hablar de yodo, uno de ellos puso una expresin adolorida:
-Eso arde como caballo!
.. Pedro sinti que sus piernas apenas podan sostenerlo. Se nublaba su vista. Ante la
perspectiva del dolor, prefera, sin duda, que la herida no sanara tan luego. Camin
despacio, mientras el malestar amainaba.
-Bueno, nios -dijo don Ernesto, una vez que llegaron a la galera-. Ustedes sigan
jugando, no ms. No se preocupen de Pedro.
Lo hizo penetrar en un gran saln semioscuro y de agradable frescura; el calor del
verano, al parecer, se haba detenido en los umbrales.
-Por favor, Amelia -dijo, mirndola con aire profesional-. Por que no me traes un
frasquito de yodo y un poco de algodn? Sintate, Pedro -agreg en seguida-; despus te
voy a dar un coac y vas a ver cmo te sientes mejor inmediatamente.
El malestar haba disminuido, pero el corazn de Pedro palpitaba con fuerza increble.
-Claro! -exclam el seor de bigotes, como si hubieran aludido una de sus opiniones
favoritas-; con el coac se va a sentir como nuevo.
-Quieres que le traiga un poquito? -pregunt, desde atrs, la seora Soledad, que hasta
ese momento guardaba un atento y circunspecto silencio.
-Por favor Por qu no traes una copa chica?
Pedro, tambin por orden de don Ernesto, se tendi en un divn, junto a un cojn negro
bordado con hilo de diversos colores.
-Duele mucho el yodo? -pregunt, y su voz quera pedir indulgencia y, al mismo
tiempo, pasar inadvertida.
.. -No -dijo don Ernesto-. Qu te va a doler! Te arde un ratito, nada ms.
Pedro se acomod en el divn, pese a que las ltimas palabras no lo tranquilizaron por
completo.
La seora Amelia trajo un frasco muy pequeo y un pedazo de algodn.
Toamando el algodn, don Ernesto lo empap en el yodo que le ofreca la seora
Amelia, y lo aplic sin demora, con vigor, sobre la herida.
***
-Cmo te sientes ahora?
-Bien -dijo Pedro, colocando la copa de coac encima de una mesa. Su rostro estaba
rojo, y senta, por todo el cuerpo, un calor reconfortante.
Pgina 63 de 64
Jorge Edwards
Cuentos
-Diles a los nios que vengan un rato, si quieren -dijo don Ernesto a la seora Amelia-.
Mejor que este hombre an descanse un poco.
Pedro senta una sensacin muy agradable; una profunda calma. Ni siquiera recordaba
su exasperado sentimiento de soledad y humillacin; ahora era como si todos giraran
alrededor suyo.
Los muchachos comenzaron a entrar en la pieza en penumbra muy serios y en correcto
orden. Poco a poco lo fueron rodeando.
-Cmo te sientes?
-Bien -dijo l-. Me siento perfectamente.
Los de atrs levantaban la cabeza, llenos de impaciencia por mirarlo. Transcurrieron
momentos de embarazoso silencio.
-Bueno, entonces Despus ven al jardn. Nosotros vamos a estar all hasta ms tarde.
-Muy bien -dijo Pedro-. En el jardn nos juntamos Y gracias por la visita -Esboz una
sonrisa.
-Hasta ms rato -dijeron ellos. Salieron lentamente, sin aropellarse, y se alejaron por
un corredor. Luego Pedro los oy precipitarse al jardn y resonaron sus gritos, confusos y
lejanos. El se sinti contento de poder estar unos minutos solo, aunque no dejaba de temer
que una de las seoras llegara, con el propsito de hacerle larga compaa. Los gritos,
entretanto, de nuevo despreocupados e indiferentes, llegaban desde muy lejos, desde la
cercanas del muro semiderruido.
Libros Tauro
http://www.LibrosTauro.com.ar
Pgina 64 de 64
Você também pode gostar
- Poesía Del Siglo de Oro - SelecciónDocumento10 páginasPoesía Del Siglo de Oro - SelecciónDamián LimaAinda não há avaliações
- Guión La OdiseaDocumento5 páginasGuión La OdiseaKarina Girao SoriaAinda não há avaliações
- Análisis A Es Épico-CancerberoDocumento38 páginasAnálisis A Es Épico-Cancerberodiegolojano100% (1)
- Ejemplos de Cuentos GóticosDocumento6 páginasEjemplos de Cuentos Góticosyolanda mondaca barreraAinda não há avaliações
- Auto de Los Reyes MagosDocumento5 páginasAuto de Los Reyes MagosGabriela MinevitzovaAinda não há avaliações
- Viaje a la semilla de Alejo CarpentierDocumento10 páginasViaje a la semilla de Alejo CarpentierMARIA INES IBARRA ALVAREZAinda não há avaliações
- Prueba Ortografia UP-15001Documento11 páginasPrueba Ortografia UP-15001Inry UrquiaAinda não há avaliações
- CoplasDocumento29 páginasCoplasEduardo B. M. Allegri100% (1)
- Examen - Comprensión Lectora 7Documento1 páginaExamen - Comprensión Lectora 7Camilo Ospina100% (1)
- Silvia Braun - Poesía y NarrativaDocumento22 páginasSilvia Braun - Poesía y NarrativaDiego E. Suárez100% (3)
- Prueba Ruido de Un Trueno y La Noche Boca Arriba.Documento4 páginasPrueba Ruido de Un Trueno y La Noche Boca Arriba.GLORIAAinda não há avaliações
- Cordero Asado - DahlDocumento7 páginasCordero Asado - Dahleugenia GattariAinda não há avaliações
- 5°pruebaDocumento4 páginas5°pruebaMariAngel Moraga100% (1)
- GÉNERO LÍRICO PowerDocumento31 páginasGÉNERO LÍRICO PowerBhr HrAinda não há avaliações
- Generos LiterariosDocumento9 páginasGeneros LiterariosYanetSandyALAinda não há avaliações
- Final para Cuento Fantástico. IrelandDocumento10 páginasFinal para Cuento Fantástico. IrelandClaudia100% (3)
- Antología Sor JuanaDocumento8 páginasAntología Sor Juanaanon_283636561Ainda não há avaliações
- Via Crucis MarianoDocumento15 páginasVia Crucis MarianoJosé María Madrona MorenoAinda não há avaliações
- Pecado de Omisión y ActividadesDocumento4 páginasPecado de Omisión y ActividadesCamila Bassi100% (1)
- Mi Vida Es Un PoemaDocumento12 páginasMi Vida Es Un PoemaNoreenAinda não há avaliações
- Bioy Casares Adolfo Cuentos PDFDocumento16 páginasBioy Casares Adolfo Cuentos PDFCarlos Terrones LizanaAinda não há avaliações
- Cuento de Antón Chéjov La TristezaDocumento10 páginasCuento de Antón Chéjov La TristezaOlivia JuarezAinda não há avaliações
- Caupolicán el Toqui indomableDocumento1 páginaCaupolicán el Toqui indomableMervyn RotinhammAinda não há avaliações
- De InnocentibusDocumento1 páginaDe InnocentibusInés Cristina100% (1)
- Estrellita de Navidad Obra de TeatroDocumento6 páginasEstrellita de Navidad Obra de TeatroKarla M Bazán BaezaAinda não há avaliações
- Antologia Literaria 2 PDFDocumento170 páginasAntologia Literaria 2 PDFDanny Toledo Cornelio0% (1)
- Discurso Cantinflas SusukiDocumento4 páginasDiscurso Cantinflas SusukiBC GonzalesAinda não há avaliações
- Cuentos CortosDocumento41 páginasCuentos CortosEduardo LanzaAinda não há avaliações
- 5° Prueba Comprensión LectoraDocumento4 páginas5° Prueba Comprensión LectoraDaniela Sandoval100% (1)
- Actividades de Tiempo NarrativoDocumento1 páginaActividades de Tiempo NarrativoClaudia Andrea Orellana RochaAinda não há avaliações
- Ejercicios de Métrica - Ejercicios de MétricaDocumento7 páginasEjercicios de Métrica - Ejercicios de MétricamrodareAinda não há avaliações
- Gorra de JuncoDocumento5 páginasGorra de JuncoShirley Medina DelgadoAinda não há avaliações
- La Importancia Del Agua en Algunos Escritores MendocinosDocumento24 páginasLa Importancia Del Agua en Algunos Escritores Mendocinosestela petricorenaAinda não há avaliações
- Guia Hiato y DiptongoDocumento5 páginasGuia Hiato y DiptongoLena Ariamiro De GalesAinda não há avaliações
- Características Microcuento ARTICULODocumento4 páginasCaracterísticas Microcuento ARTICULOClaudia Andrea Rojas ElguetaAinda não há avaliações
- Orar en CuaresmaDocumento148 páginasOrar en CuaresmadaforoAinda não há avaliações
- Los Tres PatitosDocumento14 páginasLos Tres PatitosKimberly OliverAinda não há avaliações
- Mujeres de Ojos Grandes ExamenDocumento2 páginasMujeres de Ojos Grandes ExamenPaola BrazeiroAinda não há avaliações
- Evaluacion Proyecto Lector Candia ErendidaDocumento8 páginasEvaluacion Proyecto Lector Candia ErendidaPablo OviedoAinda não há avaliações
- Análisis de La Rima 7 y 8 Del Poeta BeckerDocumento1 páginaAnálisis de La Rima 7 y 8 Del Poeta BeckerAnonymous N8ZQHScxAinda não há avaliações
- Brevísima Antología de Relatos HiperbrevesDocumento4 páginasBrevísima Antología de Relatos HiperbrevesJavier ÁlvarezAinda não há avaliações
- Viaje a la semilla de Alejo CarpentierDocumento6 páginasViaje a la semilla de Alejo CarpentierAlan Antonini0% (1)
- 60 - El Burlador de SevillaDocumento120 páginas60 - El Burlador de SevillaBruno CiprianoAinda não há avaliações
- Imprecación A La Bestia FascistaDocumento5 páginasImprecación A La Bestia FascistamastersumAinda não há avaliações
- Haikus en El EspejoDocumento110 páginasHaikus en El EspejoMaría del Socorro Díaz ColodreroAinda não há avaliações
- Hijos de La Eternidad - Juan Miguel AguileraDocumento430 páginasHijos de La Eternidad - Juan Miguel AguileraManuel OrtizAinda não há avaliações
- Actividades Sobre FuenteovejunaDocumento4 páginasActividades Sobre FuenteovejunaanamgfcorunaAinda não há avaliações
- Mariano LatorreDocumento27 páginasMariano LatorreRafael Alejandro Ignacio Peterson Escobar100% (1)
- Diferencias Texto Expositivo y LiterarioDocumento4 páginasDiferencias Texto Expositivo y LiterarioWladimir Rodrigo Brito Rivas50% (4)
- Taller Del Romanticismo Grado 8Documento9 páginasTaller Del Romanticismo Grado 8Jhonatan Sanabria MontesAinda não há avaliações
- Hua HuanDocumento3 páginasHua HuanCecita Vega VélizAinda não há avaliações
- BelenDocumento7 páginasBelenClara Gutierrez RecataláAinda não há avaliações
- El misterio de Navidad resueltoDocumento4 páginasEl misterio de Navidad resueltoDiana Elizabeth CebrianAinda não há avaliações
- Eloisa Zamudio - La Lámpara y LeñoDocumento56 páginasEloisa Zamudio - La Lámpara y LeñoelfornitAinda não há avaliações
- Guía MisteriosDocumento5 páginasGuía MisterioskarenAinda não há avaliações
- Utopía de Un Hombre Que Está CansadoDocumento7 páginasUtopía de Un Hombre Que Está CansadoLeonardo FabioAinda não há avaliações
- RENACIMIENTO PPDocumento32 páginasRENACIMIENTO PPCarlaAinda não há avaliações
- Liberalismo y Nacioalismo en Europa XIXDocumento16 páginasLiberalismo y Nacioalismo en Europa XIXRodrigo MorenoAinda não há avaliações
- Revolucion Francesa e Imperio NapoleonicoDocumento25 páginasRevolucion Francesa e Imperio NapoleonicodavantuAinda não há avaliações
- SOBOUL, ALBERT - Compendio de Historia de La Revolución Francesa (Por Ganz1912)Documento912 páginasSOBOUL, ALBERT - Compendio de Historia de La Revolución Francesa (Por Ganz1912)carlos_domínguez_3100% (2)
- Periodismo y Propaganda de Guerra. Ambigüedades y ContraposicionesDocumento7 páginasPeriodismo y Propaganda de Guerra. Ambigüedades y ContraposicionesdavantuAinda não há avaliações
- Alma DorantesDocumento22 páginasAlma DorantesdavantuAinda não há avaliações
- BLOCH, M. - La Sociedad FeudalDocumento546 páginasBLOCH, M. - La Sociedad Feudalmariarmando91% (11)
- Lucha Por La Audiencia - Televisión Basura-Educación BasuraDocumento7 páginasLucha Por La Audiencia - Televisión Basura-Educación BasuradavantuAinda não há avaliações
- Los Jóvenes y La Educación ENCUESTA NACIONAL DE LA JUVENTUDDocumento44 páginasLos Jóvenes y La Educación ENCUESTA NACIONAL DE LA JUVENTUDEL UNIVERSAL EdomexAinda não há avaliações
- DinosaurioDocumento162 páginasDinosaurioLuis Troche SantiviagoAinda não há avaliações
- Trabajo Final Revolución MexicanaDocumento19 páginasTrabajo Final Revolución MexicanadavantuAinda não há avaliações
- El Periodismo Bélico o La Guerra Al PeriodismoDocumento11 páginasEl Periodismo Bélico o La Guerra Al PeriodismodavantuAinda não há avaliações
- Paul Kirchhoff - Mesoamérica, Sus Límites Geográficos, Composición Étnica y Caracteres CulturalesDocumento20 páginasPaul Kirchhoff - Mesoamérica, Sus Límites Geográficos, Composición Étnica y Caracteres CulturalesAL FIN LIEBRE ediciones digitales100% (5)
- Geografía EconómicaDocumento1 páginaGeografía EconómicadavantuAinda não há avaliações
- Biblioteca educativa gratuitaDocumento243 páginasBiblioteca educativa gratuitaArequipeo100% (1)
- República de WeimarDocumento10 páginasRepública de WeimardavantuAinda não há avaliações
- Final Salon Junio 1 1Documento5 páginasFinal Salon Junio 1 1Jackeline Ramirez CrisostomoAinda não há avaliações
- Destilados y FermentadosDocumento1 páginaDestilados y FermentadosLeslie HernándezAinda não há avaliações
- GigiDocumento58 páginasGigiLauraValeriaAinda não há avaliações
- RECETARIO 2023 Digital - CompressedDocumento13 páginasRECETARIO 2023 Digital - CompressedF DiazAinda não há avaliações
- Asignación Numeros Racionales y Regla de 3Documento3 páginasAsignación Numeros Racionales y Regla de 3alfredo fernandezAinda não há avaliações
- La Media Hora de Sebastián ConstantinoDocumento9 páginasLa Media Hora de Sebastián ConstantinoRodríguez Santillán CésarAinda não há avaliações
- Taller Analisis Presupuestal, Produccion y Ventas de Una EmpresaDocumento154 páginasTaller Analisis Presupuestal, Produccion y Ventas de Una EmpresaCANDANOZA VALENCIA OSCAR JESUSAinda não há avaliações
- TAPE (Obra Completa)Documento32 páginasTAPE (Obra Completa)gisela dertinopulosAinda não há avaliações
- PRESENTACION - ZaraSaavedra - Introducción Al Análisis SensorialDocumento28 páginasPRESENTACION - ZaraSaavedra - Introducción Al Análisis SensorialYesenia TrilloAinda não há avaliações
- Receta Arroz Con PatoDocumento2 páginasReceta Arroz Con PatoJohan Claros FrancoAinda não há avaliações
- Cambios Radicales - Desiree Gonzalez LorenzanaDocumento118 páginasCambios Radicales - Desiree Gonzalez LorenzanaRimsky ArgandoñaAinda não há avaliações
- Calculo de Volumen de Agua PRESENTACIONDocumento14 páginasCalculo de Volumen de Agua PRESENTACIONSanchez Sanchez GarciaAinda não há avaliações
- Formato de InventarioDocumento4 páginasFormato de InventarioPaula Mansilla PalmaAinda não há avaliações
- Juego de SeducciónDocumento105 páginasJuego de Seducciónjcano67Ainda não há avaliações
- 2024 SOP SDS 0003 Secuencia de Servicio Pool BarDocumento3 páginas2024 SOP SDS 0003 Secuencia de Servicio Pool BarravenlackAinda não há avaliações
- Avance de Proyecto de Ventas 1Documento11 páginasAvance de Proyecto de Ventas 1Blad VaszAinda não há avaliações
- 1ALIMENTACIONENLAEVOLUCIONDELHOMBREEHISTORIAS1Documento11 páginas1ALIMENTACIONENLAEVOLUCIONDELHOMBREEHISTORIAS1BRENDA ELIZABETH QUISPE QUISPEAinda não há avaliações
- ExperimentosDocumento1 páginaExperimentosLeidy RubioAinda não há avaliações
- Poesía ParaguayaDocumento77 páginasPoesía ParaguayaLucia MazzinghiAinda não há avaliações
- Ejercicios Funciones Del LenguajeDocumento4 páginasEjercicios Funciones Del Lenguajejsebastianmenr0% (3)
- Evaluaciòn de RZ Ver 6toDocumento3 páginasEvaluaciòn de RZ Ver 6toEdu Vladimir Soto PretelAinda não há avaliações
- Naufrago - Matt WinterDocumento79 páginasNaufrago - Matt WinterLuciaAinda não há avaliações
- Balance de Materia - Cerveza ArtesanalDocumento8 páginasBalance de Materia - Cerveza ArtesanalTaurorex100% (1)
- Postura CBI 24032020Documento1 páginaPostura CBI 24032020Aristegui NoticiasAinda não há avaliações
- 1 Kit Paw PatrolDocumento18 páginas1 Kit Paw PatrolMmarjorie Sandoval100% (1)
- Ceuta NostalgiaDocumento3 páginasCeuta NostalgiaGuerrero KarolaAinda não há avaliações
- Tarea ABCDocumento1 páginaTarea ABCBillie BillAinda não há avaliações
- Perdido en La Niebla - Aislin LeinfillDocumento264 páginasPerdido en La Niebla - Aislin LeinfillAnmelvis ValdezAinda não há avaliações
- Proforma Facultad de ContabilidadDocumento2 páginasProforma Facultad de ContabilidadBryan Aquije RamosAinda não há avaliações
- Problemas de Metrologia 1Documento4 páginasProblemas de Metrologia 1Ebony Caballero100% (1)