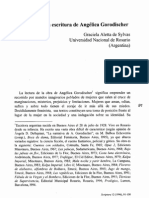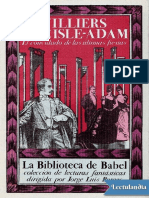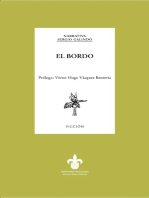Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Borges
Enviado por
MarianaMontesanoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Borges
Enviado por
MarianaMontesanoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
El simulacro
Jorge Luis Borges
En uno de los días de julio de 1952, el enlutado apareció en aquel pueblito del Chaco.
Era alto, flaco, aindiado, con una cara inexpresiva de opa o de máscara; la gente lo
trataba con deferencia, no por él sino por el que representaba o ya era. Eligió un rancho
cerca del río; con la ayuda de unas vecinas, armó una tabla sobre dos caballetes y
encima una caja de cartón con una muñeca de pelo rubio. Además, encendieron cuatro
velas en candeleros altos y pusieron flores alrededor. La gente no tardó en acudir.
Viejas desesperadas, chicos atónitos, peones que se quitaban con respeto el casco de
corcho, desfilaban ante la caja y repetían: Mi sentido pésame, General. Este, muy
compungido, los recibía junto a la cabecera, las manos cruzadas sobre el vientre, como
mujer encinta. Alargaba la derecha para estrechar la mano que le tendían y contestaba
con entereza y resignación: Era el destino. Se ha hecho todo lo humanamente posible.
Una alcancía de lata recibía la cuota de dos pesos y a muchos no les bastó venir una sola
vez.
¿Qué suerte de hombre (me pregunto) ideó y ejecutó esa fúnebre farsa? ¿Un fanático, un
triste, un alucinado o un impostor y un cínico? ¿Creía ser Perón al representar su
doliente papel de viudo macabro? La historia es increíble pero ocurrió y acaso no una
vez sino muchas, con distintos actores y con diferencias locales. En ella está la cifra
perfecta de una época irreal y es como el reflejo de un sueño o como aquel drama en el
drama, que se ve en Hamlet. El enlutado no era Perón y la muñeca rubia no era la mujer
Eva Duarte, pero tampoco Perón era Perón ni Eva era Eva sino desconocidos o
anónimos (cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos) que figuraron, para
el crédulo amor de los arrabales, una crasa mitología.
El cautivo
En Junín o Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón; se
dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente; al cabo de los
años, un soldado que venia de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que
bien podía ser su hijo.
Dieron por fin con él (la crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo
que no sé) y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajando por el desierto y por la vida
bárbara , ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir,
indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez por que los otros se detuvieron.
Miró la puerta, como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo
el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en
la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de hasta que había escondido ahí,
cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían
encontrado al hijo.
Acaso a este recuerdo siguieron otros, pero el indio no podía vivir entre paredes y un día
fue a buscar su destino. Yo querría saber que sintió en aquel instante de vértigo en el
que el pasado y el presente se confundieron; yo querría saber si el hijo perdido renació y
murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, a
los padres y a la casa.
Você também pode gostar
- Rico, Francisco - Historia y Crítica de La Literatura Española - Tomo Ii-1 (Siglos de Oro, Renacimiento)Documento387 páginasRico, Francisco - Historia y Crítica de La Literatura Española - Tomo Ii-1 (Siglos de Oro, Renacimiento)Maru_uy94% (50)
- El Diente RotoDocumento16 páginasEl Diente RotodianaAinda não há avaliações
- Libros Del Zorro RojoDocumento48 páginasLibros Del Zorro RojoSWAT666Ainda não há avaliações
- Soldados en La LluviaDocumento21 páginasSoldados en La Lluviaolga0% (2)
- Borges - El SimulacroDocumento1 páginaBorges - El SimulacroAnonymous gp78PX1WcfAinda não há avaliações
- Borges - El SimulacroDocumento1 páginaBorges - El SimulacroAnonymous i1LwCVTayeAinda não há avaliações
- El Simulacro - Jorge Luis BorgesDocumento1 páginaEl Simulacro - Jorge Luis BorgesMartín X1Ainda não há avaliações
- Borges El SimulacroDocumento1 páginaBorges El SimulacroDavid Angel GudiñoAinda não há avaliações
- Guía de Aprendizaje Texto NarrativoDocumento4 páginasGuía de Aprendizaje Texto NarrativoCaro SotoAinda não há avaliações
- Aldous Huxley-Tardia ConfesionDocumento66 páginasAldous Huxley-Tardia ConfesionSantiago Vargas González100% (1)
- Artículo Monsiváis Sobre LemebelDocumento8 páginasArtículo Monsiváis Sobre LemebelJulietaAinda não há avaliações
- UntitledDocumento448 páginasUntitledlitilauAinda não há avaliações
- Aleana - Jose SbarraDocumento261 páginasAleana - Jose SbarraLoolapalooza100% (1)
- Vidas minúsculasNo EverandVidas minúsculasFlora Botton - BurláNota: 4 de 5 estrelas4/5 (53)
- Goytisolo Juan - Duelo en El ParaisoDocumento226 páginasGoytisolo Juan - Duelo en El Paraisorocambole1170% (2)
- 01 - Vicky Walklate - All YoursDocumento71 páginas01 - Vicky Walklate - All YoursLupe VianaAinda não há avaliações
- El Resto Es Silencio. Alvaro Pineda Botero.Documento3 páginasEl Resto Es Silencio. Alvaro Pineda Botero.road82Ainda não há avaliações
- Poema - Cuento - Leyenda - Anecdota - FabulaDocumento8 páginasPoema - Cuento - Leyenda - Anecdota - FabulaMynor Q. Gonzalez100% (1)
- TextosLiterariosDocumento23 páginasTextosLiterariosPloks113Ainda não há avaliações
- Lecturas 1º y 2º ESO (Chabacier II)Documento9 páginasLecturas 1º y 2º ESO (Chabacier II)Soraya Sádaba AlonsoAinda não há avaliações
- El Horror de Morir - Antonio de Hoyos y Vinent PDFDocumento124 páginasEl Horror de Morir - Antonio de Hoyos y Vinent PDFMargaritaAinda não há avaliações
- ComasDocumento2 páginasComasNinita RoseAinda não há avaliações
- Maria Elvira Bermudez 114Documento28 páginasMaria Elvira Bermudez 114Jorge PalafoxAinda não há avaliações
- 1979 - José Sbarra - AleanaDocumento82 páginas1979 - José Sbarra - AleanaWasabi IlustracionesAinda não há avaliações
- Libro de AlabanzasDocumento51 páginasLibro de Alabanzasapi-26415628Ainda não há avaliações
- Penumbria 40 - AA VVDocumento57 páginasPenumbria 40 - AA VVestebanAinda não há avaliações
- Horacio Sacco - Libro de AlabanzasDocumento51 páginasHoracio Sacco - Libro de AlabanzasEl OrtibaAinda não há avaliações
- ELETERNOFEMENINODocumento248 páginasELETERNOFEMENINOOsky FiAinda não há avaliações
- La Historia Del Supuesto Medio Hermano de Mi Media AbuelaDocumento59 páginasLa Historia Del Supuesto Medio Hermano de Mi Media AbuelaZarhat100% (1)
- Manual Del DistraidoDocumento6 páginasManual Del DistraidoCarolinaAinda não há avaliações
- Jose Bianco Las Ratas PDFDocumento52 páginasJose Bianco Las Ratas PDFCecilia Solange100% (2)
- Paseos Literarios Tomo 2Documento131 páginasPaseos Literarios Tomo 2Héctor Omar SaldañaAinda não há avaliações
- Sleepy HollowDocumento1 páginaSleepy HollowVanesa MarquezAinda não há avaliações
- El Convidado de Las Ultimas Fie - Auguste Villiers de l'Isle-AdamDocumento65 páginasEl Convidado de Las Ultimas Fie - Auguste Villiers de l'Isle-AdamManolaAinda não há avaliações
- 11 CuenotslatinoameDocumento6 páginas11 CuenotslatinoameManuel VaccarezzaAinda não há avaliações
- Borges Jorge Luis El Tamano de Mi EsperanzaDocumento75 páginasBorges Jorge Luis El Tamano de Mi EsperanzaJose MahechaAinda não há avaliações
- Balada de La Primera NoviaDocumento5 páginasBalada de La Primera Noviaherebus92009Ainda não há avaliações
- La novela revolucionaria de Joyce, UlisesDocumento6 páginasLa novela revolucionaria de Joyce, UlisesSandra Fernández RibasAinda não há avaliações
- Arenas Reinaldo - El Cometa HalleyDocumento17 páginasArenas Reinaldo - El Cometa HalleyMica MoyaAinda não há avaliações
- NovelaDocumento5 páginasNovelaSalvador ReyesAinda não há avaliações
- Los 41 y La Gran Redada. Carlos Monsivais.Documento9 páginasLos 41 y La Gran Redada. Carlos Monsivais.EstrellaNúñez100% (1)
- Los Tipos de Mundos LiterariosDocumento26 páginasLos Tipos de Mundos Literarioshmancilla60100% (1)
- Auyda Una deDocumento4 páginasAuyda Una demusclebunny23Ainda não há avaliações
- 2010eko Urria - Octubre 2010Documento19 páginas2010eko Urria - Octubre 2010Leioako Udal LiburutegiaAinda não há avaliações
- Album de Generos LiterariosDocumento15 páginasAlbum de Generos Literariosyovanna figueroaAinda não há avaliações
- JGP LCernuda-Ocnos-RevUNAM 1964Documento2 páginasJGP LCernuda-Ocnos-RevUNAM 1964morariverajjAinda não há avaliações
- El Microcuento 2010Documento6 páginasEl Microcuento 2010Karina HélèneAinda não há avaliações
- Ser mujer en GorodischerDocumento10 páginasSer mujer en GorodischerYanina MéndezAinda não há avaliações
- Isak DinesenDocumento5 páginasIsak DinesenMadmartigan Wolfgang PoeAinda não há avaliações
- 7el Convidado de Las Ultimas Fiestas - Auguste Villiers de LIsleAdamDocumento62 páginas7el Convidado de Las Ultimas Fiestas - Auguste Villiers de LIsleAdamEladio CuevasAinda não há avaliações
- 2014ko Abenduko Liburu Berriak - Novedades Diciembre 2014Documento18 páginas2014ko Abenduko Liburu Berriak - Novedades Diciembre 2014Leioako Udal LiburutegiaAinda não há avaliações
- Gente Ingrima. Sultana Del Lago. 2023Documento90 páginasGente Ingrima. Sultana Del Lago. 2023qcdfggt75cAinda não há avaliações
- El Punto de Vista RusoDocumento9 páginasEl Punto de Vista RusoVera RuhssinAinda não há avaliações
- Zanetti - La Prosa Ligera y La Ironía Cané y Wilde (Historia de La Literatura Argentina CEAL)Documento27 páginasZanetti - La Prosa Ligera y La Ironía Cané y Wilde (Historia de La Literatura Argentina CEAL)Patricia AlejandraAinda não há avaliações
- R. H. Robins - Breve Historia de La Lingüística-Cap8Documento24 páginasR. H. Robins - Breve Historia de La Lingüística-Cap8Andres Vazquez100% (1)
- IPA-2005v3 EsDocumento2 páginasIPA-2005v3 EsAleRSAinda não há avaliações
- Sátiras Horacio VersoDocumento52 páginasSátiras Horacio VersoPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Capítulo IV Del Jefe de Ministros PDFDocumento2 páginasCapítulo IV Del Jefe de Ministros PDFPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Sátiras Horacio VersoDocumento52 páginasSátiras Horacio VersoPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Fairclough - Una Teoría Social Del DiscursoDocumento18 páginasFairclough - Una Teoría Social Del DiscursoPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Saussure - JuegosDocumento13 páginasSaussure - JuegosPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Teoría Socio Histórica RedDocumento1 páginaTeoría Socio Histórica RedPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Analisis de DiscursoDocumento2 páginasAnalisis de DiscursoPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- N. S. Trubetzkoy - Principios de FonologíaDocumento41 páginasN. S. Trubetzkoy - Principios de FonologíaAndres Vazquez100% (6)
- Bajtin Heteroglosia PDFDocumento13 páginasBajtin Heteroglosia PDFBlanca Valadez100% (1)
- La Escritura ImpertinenteDocumento19 páginasLa Escritura ImpertinentePatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Las muertes invisibilizadas del Museo de La PlataDocumento6 páginasLas muertes invisibilizadas del Museo de La PlataPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Cuaderno 4Documento52 páginasCuaderno 4AlexAinda não há avaliações
- Poder Judicial de La Pcia Del NeuquenDocumento2 páginasPoder Judicial de La Pcia Del NeuquenPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Resumen de Gramática TextualDocumento8 páginasResumen de Gramática TextualGuido GallardoAinda não há avaliações
- La Orestiada. Un Problema de Poder y Generación PDFDocumento31 páginasLa Orestiada. Un Problema de Poder y Generación PDFSheela GuatibonzaAinda não há avaliações
- BajtinDocumento3 páginasBajtinPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Programa 2013 14Documento7 páginasPrograma 2013 14Patricia AlejandraAinda não há avaliações
- MOVIENTOS DE VANGUARDIA DosDocumento39 páginasMOVIENTOS DE VANGUARDIA DosRoberto Flores Salgado100% (9)
- Programa 2011Documento9 páginasPrograma 2011Patricia AlejandraAinda não há avaliações
- Guia de Lectura - El Aparato Formal de La Enunciacion - E BenvenisteDocumento1 páginaGuia de Lectura - El Aparato Formal de La Enunciacion - E BenvenistePatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Góngora y PetrarcaDocumento1 páginaGóngora y PetrarcaPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Horacio Kalibang o Los AutómatasDocumento2 páginasHoracio Kalibang o Los AutómatasPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Influencia de Los Coclos Lunares en Los Cultivos Cooperma PDFDocumento9 páginasInfluencia de Los Coclos Lunares en Los Cultivos Cooperma PDFClaudio OzorioAinda não há avaliações
- La Planta NuevaDocumento5 páginasLa Planta NuevaPatricia AlejandraAinda não há avaliações
- Resumen sobre la voz narrativa y la focalización en tres textosDocumento2 páginasResumen sobre la voz narrativa y la focalización en tres textosPatricia AlejandraAinda não há avaliações