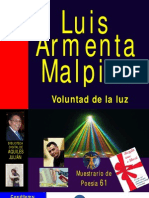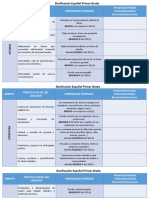Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
La Calumnia
Enviado por
api-3852611Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
La Calumnia
Enviado por
api-3852611Direitos autorais:
Formatos disponíveis
La calumnia
Antón Chéjov
El profesor de caligrafía Serguéi Kapitónich Ajiniéiev había concedido la mano
de su hija Natalia al profesor de historia y geografía Iván Petróvich Loshadín. La fiesta
nupcial transcurría a las mil maravillas. En la sala se cantaba, se tocaba y se bailaba.
Los lacayos del club, contratados por aquel día, con sus fraques negros y sus cuellos
blancos manchados, iban y venían por la casa sin un momento de reposo. Había mucho
alborozo, y las conversaciones eran animadas. El profesor de matemáticas Tarántulov, el
francés Padekuá y el inspector subalterno de Hacienda Egor Venediktich Mzdá,
sentados en el diván, contaban a otros invitados, atropelladamente e interrumpiéndose
entre sí, casos de inhumación de personas vivas y manifestaban su opinión acerca del
espiritismo. Ninguno de los tres creía en él, pero todos admitían que son muchas las
cosas de este mundo a las que nunca llegará la mente humana. En otra estancia, el
profesor de la lengua y literatura Dodonski explicaba a otro grupo en qué casos el
centinela tiene derecho a disparar sobre los viandantes. Como ven ustedes, las
conversaciones eran espantosas, pero resultaban sumamente agradables. Por las
ventanas que daban al patio se asomaban los mirones cuya posición social no les
permitía entrar.
A las doce de la noche en punto, el anfitrión, Ajiniéiev pasó a la cocina a
comprobar si estaba todo preparado para la cena. La cocina, del suelo al techo, estaba
llena de vaho, formado por olores de ganso, de pato y de muchas otras clases. Sobre dos
mesas habían colocado en pintoresco desorden los atributos de los entremeses y de la
bebida. Cerca de las mesas se afanaba Marfa, la cocinera, mujer de cara roja y
voluminoso vientre, partido en dos por el apretado delantal.
—¡A ver, Marfa, ese esturión! —dijo Ajiniéiev frotándose las manos y
relamiéndose. ¡Qué olor, madre mía, y qué vaho! ¡Me comería la cocina entera! ¡A ver,
a ver, el esturión!
Marfa se acercó a uno de los bancos y con mucho cuidado levantó un poco una
hoja de periódico manchado de grasa. Debajo, en un enorme plato, reposaba un gran
esturión en gelatina, salpicado de alcaparra, aceitunas y rodajas de zanahoria. Ajiniéiev
vio el esturión y se quedó boquiabierto. Se le iluminó la cara, se le pusieron los ojos en
blanco. Se inclinó y emitió con los labios un sonido que recordaba el de una rueda sin
engrasar. Así permaneció unos momentos y luego, rebosante de satisfacción, hizo
castañear los dedos y una vez más volvió a chasquear los labios.
—¡Hola! ¡Qué beso más sonoro!... ¿Con quién te estás besando ahí Marfuchka?
—se oyó que decía una voz desde la habitación contigua, y por la puerta se asomó la
cabeza rapada de Vankin, ayudante de preceptores del instituto—. ¿Con quién te
permites? ¡O-o-oh! ¡Qué bien! ¡Con Serguéi Kapitónich! ¡Vaya con el abuelo, no está
mal! ¡A solas con la femenina!
—¡Yo no estoy besando a nadie! —replicó Ajiniéiev, confuso. ¿Quién te ha
dicho eso, so tonto? Lo que hago es... mira, chasquear los labios por... pensando en el
gustazo... Al ver el pescado...
—¡Disculpe!
En la cara de Vankin se dibujó una ancha sonrisa y su cabeza desapareció tras la
puerta. Ajiniéiev se ruborizó.
“¡El diablo sabe la que se va a armar! —pensó. Este canalla irá ahora por ahí con
el chisme. Me pondrá en vergüenza ante toda la ciudad, el cerdo ese...”
Ajiniéiev entró tímidamente en la sala y miró de soslayo hacia un lado: ¿dónde
estará Vankin? Vankin estaba de pie cerca del piano y doblándose audazmente decía
algo al oído de la concuñada del inspector, la cual se echó a reír.
“¡Está hablando de mí! —pensó Ajiniéiev. ¡Está hablando de mí, mal rayo lo
parta! Y la otra cree... ¡lo cree! ¡Se ríe! ¡Dios del cielo! Esto no puede quedar así... no,
no... Es necesario evitar que lo crean. Hablaré con todos y será él, con sus chismes,
quien va a quedarse con un palmo de narices”
Ajiniéiev se rascó el pescuezo, y sin sobreponerse del todo, a su turbación se
acercó a Padekuá.
—He estado ahora en la cocina a ver cómo marcha la cena —dijo al francés. Sé
que a usted el pescado le gusta y tengo preparado un esturión, amigo ¡así! ¡De dos
varas! Je, je, je... Y a propósito... por poco lo olvido... Ahí en la cocina por el esturión
ese acaba de sucederme una anécdota la mar de chistosa. Entro y quiero echar un
vistazo a la comida... Veo el esturión y chasqueé los labios de gusto... ¡qué apetitoso! En
ese momento el tonto de Vankin entra y dice: ¡ja, ja, ja!... “¡0-o-oh!.. ¿Se están
besando?”. Quería decir con Marfa, ¡con la cocinera! ¡Se necesita ser tonto para
imaginárselo! Es fea como un pecado y él... ¡que se están besando! ¡Vaya idiota!
—¿Quién es el idiota? —preguntó Tarántulov, acercándose.
—Ese Vankin. Entro en la cocina...
Y contó lo de Vankin.
—¡Cómo me ha hecho reír, el tonto! Para mí, ha de ser más agradable besar a un
perro de la calle que a Marfa —añadió Ajiniéiev, que volvió la cabeza y vio a su espalda
a Mzdá.
—Estamos hablando de Vankin —le dijo primero. ¡Qué estrafalario! Entra en la
cocina, me ve al lado de Marfa y ya se pone a inventar bobadas. “¿Qué —dice—, se
están besando?”. Será que la bebida le ha hecho ver visiones. Y yo digo que besaría al
pavo antes que besar a Marfa. Además, tengo mujer, digo yo; ése debe ser un tonto de
capirote. ¡Lo que me ha hecho reír!
—¿Quién lo ha hecho reír?—Preguntó el reverendo padre, profesor de religión y
moral acercándose a Ajiniéiev.
—Vankin. ¿Sabe usted? Estaba yo en la cocina contemplando el esturión...
Y así sucesivamente. A la media hora, todos los invitados conocían la historia
del esturión y Vankin.
“¡Ahora ya puedes irles con el cuento! —pensaba Ajiniéiev frotándose las
manos. ¡Que lo pruebe! Empezará a contar y en seguida le pararán los pies: ‘¡A otro
perro con ese cencerro, so tonto! —le dirán. ¡Lo sabemos todo!’”.
Ajiniéiev se quedó tan tranquilo que se echó al coleto cuatro copitas de más por
su mucha alegría. Terminada la fiesta, acompañó a los novios hasta la alcoba, se retiró a
sus aposentos y se quedó dormido como una inocente criatura; al día siguiente no se
acordaba ya de la historia del esturión. Pero ¡ay! El hombre propone y Dios dispone. La
fementida lengua realizó su viperina acción y de nada le sirvió a Ajiniéiev su astucia.
Exactamente una semana después, terminada la tercera clase, mientras Ajiniéiev, en la
sala de profesores, hablaba sobre las malas inclinaciones del alumno Visiekin, se le
acercó el director y lo llamó aparte.
—Verá usted, Serguéi Kapitónich —manifestó el director. No lo tome a mal...
Ésta no es cosa mía, pero de todos modos, he de darle a entender... Estoy obligado... Es
que... corren rumores de que usted vive con ésta... con la cocinera... No es cosa mía,
pero... Viva usted con ella en buena hora, bésela... lo que quiera, sólo que, por favor, ¡no
tan a la vista! ¡Se lo ruego! ¡No olvide que es usted un pedagogo!
Ajiniéiev se quedó pasmado, patitieso. Volvió a su casa como picado de una vez
por un enjambre entero, como abrasado por agua hirviendo. Volvía hacia su casa y tenía
la impresión de que toda la gente le miraba como si estuviera tiznado de hollín... En su
casa lo esperaba una nueva desgracia.
—¿Qué te pasa, que no pruebas bocado? —le preguntó su mujer a la hora de la
comida ¿En qué estás pensando? ¿En amoríos? ¿Echas de menos a Marfuchka? ¡Lo sé
todo, mahometano! Ha habido buena gente que me ha abierto los ojos ¡Aaah…
báááárbaro!
Y le plantó los cinco dedos en la cara… Ajinieiev se levantó de la mesa y sin
mirar dónde ponía los pies, sin gorro y sin abrigo, caminando pesadamente, se dirigió a
casa de Vankin. Allí lo encontró.
—¡Eres un miserable! —le dijo Ajiniéiev. ¿Por qué me has hundido en el fango
ante todo el mundo? ¿Por qué me has calumniado?
—¿Que le he calumniado? ¡Qué invenciones son ésas!
—Pues quién ha ido con el chisme de que yo he estado besando a Marfa? ¿Dirás
que has sido tú? ¿Nos has sido tú, bandido?
Vankin empezó a parpadear y a pestañear moviendo todas las fibras de su ajado
rostro, levantó los ojos hacia el icono y articuló:
—¡Que me castigue Dios, que me quede ciego y me muera aquí mismo si he
dicho yo de usted una sola palabra! ¡Que me quede sin casa y sin pan! ¡Que me pille el
cólera!...
La sinceridad de Vankin quedaba fuera de toda duda. Evidentemente, no era él
quien había lanzado la calumnia.
“Pero ¿quién habrá sido, pues? ¿Quién? —se preguntaba Ajiniéiev pasando
revista en memoria a todos los conocidos y golpeándose el pecho. ¿Quién habrá sido?”
—¿Quién habrá sido? —preguntamos nosotros, junto con el lector…
Você também pode gostar
- Lilith - La Luna NegraDocumento4 páginasLilith - La Luna Negraronan746100% (1)
- Antígona Furiosa Griselda GambaroDocumento44 páginasAntígona Furiosa Griselda GambaroBen GS63% (8)
- El Secreto de La CúpulaDocumento4 páginasEl Secreto de La Cúpulaeliana lucero0% (6)
- La BodaDocumento2 páginasLa BodaMaria Marta Vilanova80% (5)
- Why Sports Are Important & Getting Around TownDocumento16 páginasWhy Sports Are Important & Getting Around TownCynthia Salinas Cary67% (6)
- Chistes SuciosDocumento38 páginasChistes Sucioslorenzo_palleroAinda não há avaliações
- Cheque oculto atrae visitantes a galeríaDocumento31 páginasCheque oculto atrae visitantes a galeríaCentro De Estudios VyrAinda não há avaliações
- Tu Cuna Fue Un ConventilloDocumento26 páginasTu Cuna Fue Un ConventilloAdri La Colo Musmeci100% (1)
- La Loca y El Relato Del CrimenDocumento8 páginasLa Loca y El Relato Del CrimenvikytikiAinda não há avaliações
- Gorostiza, Carlos - El Pan de La LocuraDocumento72 páginasGorostiza, Carlos - El Pan de La LocuraGerardo Walter67% (12)
- La SonrisaDocumento6 páginasLa Sonrisasonisalce0% (1)
- Griselda Gambaro - Si Tengo SuerteDocumento3 páginasGriselda Gambaro - Si Tengo Suertedario167883% (6)
- VIALE, Oscar. - El Grito PeladoDocumento32 páginasVIALE, Oscar. - El Grito PeladoLeonel Ferreyra100% (2)
- La Casa de AdelaDocumento7 páginasLa Casa de AdelaJoseCastilloAinda não há avaliações
- Como Si Estuvieras Jugando Por Juan José HernándezDocumento4 páginasComo Si Estuvieras Jugando Por Juan José HernándezPablo Cambeiro100% (3)
- AÑOS DIFICILES Roberto CossaDocumento16 páginasAÑOS DIFICILES Roberto Cossaangelsmiarnau100% (1)
- En La Villa La Ropa Se Lava Mal Horacio SoteloDocumento2 páginasEn La Villa La Ropa Se Lava Mal Horacio SoteloMAIDER0% (2)
- TE DIGO MÁS - Fontanarrosa PDFDocumento4 páginasTE DIGO MÁS - Fontanarrosa PDFEmmanuel González100% (1)
- Justicia de Don FrutosDocumento6 páginasJusticia de Don FrutosSerg84gimenezAinda não há avaliações
- Rodrigo Fresan La Soberania NacionalDocumento4 páginasRodrigo Fresan La Soberania NacionalCarla D'OlivoAinda não há avaliações
- Monografía - Tuya, PiñeiroDocumento7 páginasMonografía - Tuya, PiñeiroVirginia VilaAinda não há avaliações
- TRABAJO PRACTICO LenguaDocumento2 páginasTRABAJO PRACTICO LenguaGodofredo Nóbrega0% (3)
- Langsner, Jacobo.-Esperando La Carroza (Version de M. Landau)Documento29 páginasLangsner, Jacobo.-Esperando La Carroza (Version de M. Landau)Leonel FerreyraAinda não há avaliações
- Cosmovisión HumorísticaDocumento5 páginasCosmovisión HumorísticaSabrina Victoria GrossoAinda não há avaliações
- MustafaDocumento14 páginasMustafaCristina Gonzalez Lago100% (1)
- Asi - Eduardo WildeDocumento5 páginasAsi - Eduardo WildeLuciana Mitri100% (3)
- Vidas Privadas Angelica GorodischerDocumento6 páginasVidas Privadas Angelica GorodischerB.C.50% (2)
- La Parte Honda Del RioDocumento5 páginasLa Parte Honda Del RioBrenda Nerea RebellesAinda não há avaliações
- Cuentos Realismo MagicoDocumento6 páginasCuentos Realismo MagicoPaganiniAinda não há avaliações
- Hrabal, Bohumil - Los PalabristasDocumento131 páginasHrabal, Bohumil - Los PalabristasRemalandrinAinda não há avaliações
- Margarita Maine El Secreto de La CúpulaDocumento81 páginasMargarita Maine El Secreto de La CúpulaLautaro Barrera60% (5)
- Sale Con SalDocumento2 páginasSale Con Salbowiepaceo50% (4)
- Trabajo Practico Nº1 - EL NOMBREDocumento1 páginaTrabajo Practico Nº1 - EL NOMBRESebastián Serrano0% (2)
- Decir Sí, Griselda Gambaro PDFDocumento7 páginasDecir Sí, Griselda Gambaro PDFnora-nora33% (3)
- Roberto Arlt - El Crimen Casi PerfectoDocumento2 páginasRoberto Arlt - El Crimen Casi PerfectoJavo OlabarrietaAinda não há avaliações
- Actividades Aljibe Mariana EnriquezDocumento3 páginasActividades Aljibe Mariana EnriquezVale MOnza100% (1)
- Análisis Literario de Romeo y JulietaDocumento14 páginasAnálisis Literario de Romeo y JulietaMelina Quispe VilcapomaAinda não há avaliações
- Una Foto - Eduardo Rovner - UltimoDocumento10 páginasUna Foto - Eduardo Rovner - UltimoDaniela Muriel CopertariAinda não há avaliações
- Voluntad de La Luz, Por Luis Armenta MalpicaDocumento97 páginasVoluntad de La Luz, Por Luis Armenta MalpicaAquiles Julián0% (1)
- Made in Lanús - Fernández TiscorniaDocumento21 páginasMade in Lanús - Fernández TiscorniaLuciana SilvestriAinda não há avaliações
- El Acompañamiento de Carlos GorostizaDocumento12 páginasEl Acompañamiento de Carlos GorostizaJulia PerezAinda não há avaliações
- Escribir Como Arqueologia, Arqueologia Como Escritura PDFDocumento18 páginasEscribir Como Arqueologia, Arqueologia Como Escritura PDFAyaxHoracioAinda não há avaliações
- Roberto Fontanarrosa - Viejo Con ArbolDocumento3 páginasRoberto Fontanarrosa - Viejo Con ArbolCelia BurgosAinda não há avaliações
- Los Pajaros Mudos de Esteban ValentinoDocumento4 páginasLos Pajaros Mudos de Esteban ValentinoAna100% (2)
- Sale Con Sal y Los SordosDocumento4 páginasSale Con Sal y Los SordosAnalia PaulaAinda não há avaliações
- Tu Cuna Fue Un ConventilloDocumento1 páginaTu Cuna Fue Un ConventilloClarisa LasalaAinda não há avaliações
- El Laberinto de Creta Por Marco DeneviDocumento2 páginasEl Laberinto de Creta Por Marco DeneviLista Prisma100% (1)
- Petróleo Hector Tizon - ACTIVIDADES - Proyecto - 5° Soc. ADocumento1 páginaPetróleo Hector Tizon - ACTIVIDADES - Proyecto - 5° Soc. Acarola rotondaro0% (1)
- Actividad Comrpobación Lectura Antígona Vélez Cuadros Cuarto, Quinto, FinalDocumento1 páginaActividad Comrpobación Lectura Antígona Vélez Cuadros Cuarto, Quinto, FinalGabrielYTAinda não há avaliações
- 3° ES64 Cuadernillo-1er-TrimestreDocumento48 páginas3° ES64 Cuadernillo-1er-TrimestreMarina Alejandra Caliva0% (1)
- Orden Jerárquico. Cuento PolicialDocumento4 páginasOrden Jerárquico. Cuento PolicialpamqqAinda não há avaliações
- El Crimen Casi PerfectoDocumento2 páginasEl Crimen Casi PerfectoRo SadobeAinda não há avaliações
- De Color Rojo Vivo Rotsen CaludeDocumento2 páginasDe Color Rojo Vivo Rotsen CaludeSofi TravesetAinda não há avaliações
- Vocación Género DramáticoDocumento10 páginasVocación Género DramáticoNatalia MonardezAinda não há avaliações
- Sapognikoff, A. - Sale Con SalDocumento4 páginasSapognikoff, A. - Sale Con SalMax AlvarezAinda não há avaliações
- Actividades Martín FierroDocumento4 páginasActividades Martín FierroNicolás Russo100% (1)
- Juan Sola La TormentaDocumento2 páginasJuan Sola La TormentaNat AliaAinda não há avaliações
- Masliah, Leo - Signos - Por 78Documento106 páginasMasliah, Leo - Signos - Por 78santacarejoAinda não há avaliações
- Un Escándalo - Anton ChejovDocumento7 páginasUn Escándalo - Anton ChejovAndy BloiseAinda não há avaliações
- Masliah Leo SignosDocumento106 páginasMasliah Leo SignosJuan Antonio SoteloAinda não há avaliações
- Confesiones de Un Tipo FeoDocumento2 páginasConfesiones de Un Tipo FeoAugusto Hurtado Leguia100% (2)
- Monologos MusicalesDocumento5 páginasMonologos Musicalesteatropega-1Ainda não há avaliações
- Compendio de CuentosDocumento39 páginasCompendio de CuentosEnbelAinda não há avaliações
- Anton Chejov - Un EscandaloDocumento12 páginasAnton Chejov - Un EscandalokumarcabreraAinda não há avaliações
- Feliz Año Nuevo LibroDocumento150 páginasFeliz Año Nuevo LibroEder Yován Martínez MAinda não há avaliações
- La ViejaDocumento5 páginasLa Viejamorgana_fey_1Ainda não há avaliações
- 9 SeulsDocumento14 páginas9 SeulsAndrés Venegas ZepedaAinda não há avaliações
- El Quijote de La Ciencia FicciónDocumento9 páginasEl Quijote de La Ciencia FicciónPablo Martínez FernándezAinda não há avaliações
- 1 LenguajeDocumento40 páginas1 Lenguajejahuicho74100% (2)
- CUENTO El MAGO MERLINDocumento5 páginasCUENTO El MAGO MERLINComercial viajando facilAinda não há avaliações
- Fonemas Runasimi Tupaqamaro Video WebDocumento14 páginasFonemas Runasimi Tupaqamaro Video WebzamaxxAinda não há avaliações
- Amistad que supera adversidades de 11 añosDocumento2 páginasAmistad que supera adversidades de 11 añosUwU67% (6)
- Un mal día en la vida de AnaDocumento1 páginaUn mal día en la vida de AnaMaru RamirezAinda não há avaliações
- H. P. LovecraftDocumento43 páginasH. P. LovecraftThomCooler100% (1)
- Comparativo Prácticas Sociales Del Lenguaje - 2011-2017Documento9 páginasComparativo Prácticas Sociales Del Lenguaje - 2011-2017Ych Locpro100% (1)
- Evaluación proceso 1 Lenguaje y ComunicaciónDocumento4 páginasEvaluación proceso 1 Lenguaje y ComunicaciónFlor MuñozAinda não há avaliações
- Literatura Latinoamericana - Programa 2011Documento4 páginasLiteratura Latinoamericana - Programa 2011cclenguayliteraturaAinda não há avaliações
- DalleraDocumento5 páginasDalleraNatalia Dominguez CussighAinda não há avaliações
- Leyenda mapuche Domo y Lituche origen hombreDocumento3 páginasLeyenda mapuche Domo y Lituche origen hombreMatias ValenzuelaAinda não há avaliações
- Trabajo Final Literatura InfantilDocumento29 páginasTrabajo Final Literatura InfantilHiby Alt Rodriguez SanchezAinda não há avaliações
- Perdi Mi CuerpoDocumento1 páginaPerdi Mi CuerpoAndrea Paola MoralesAinda não há avaliações
- L'indicatif Présent.Documento9 páginasL'indicatif Présent.Carmen VeraAinda não há avaliações
- Texto NarrativoDocumento5 páginasTexto Narrativoyamilet vasquezAinda não há avaliações
- Ejercicios 9Documento5 páginasEjercicios 9Gabriela AlmadaAinda não há avaliações
- Banksy: Exit Through The Gift Shop AnálisisDocumento10 páginasBanksy: Exit Through The Gift Shop AnálisisGatoChinoEdicionesAinda não há avaliações
- ViveFeliz40Documento5 páginasViveFeliz40Ronald Villanueva LivaqueAinda não há avaliações
- Explorando la métrica poéticaDocumento8 páginasExplorando la métrica poéticayurleyAinda não há avaliações
- Crimen calle BambiDocumento2 páginasCrimen calle BambiCaro Veas IbacacheAinda não há avaliações
- Frankenstein, el científico que creó una criaturaDocumento17 páginasFrankenstein, el científico que creó una criaturaAnna Alexandra AlighieriAinda não há avaliações
- Ingles RomeoDocumento4 páginasIngles RomeoMAURICIO CAICEDOAinda não há avaliações