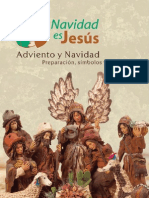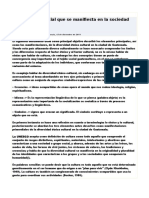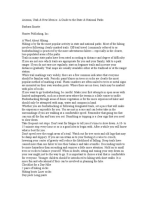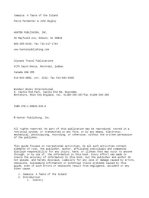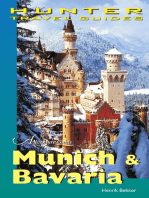Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Urbi Et Orbi - 2009
Enviado por
Johan Gálvez0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
32 visualizações3 páginasMensaje Urbi et orbi del Papa Benedicto XVI para la Pascua 2009
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoMensaje Urbi et orbi del Papa Benedicto XVI para la Pascua 2009
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
32 visualizações3 páginasUrbi Et Orbi - 2009
Enviado por
Johan GálvezMensaje Urbi et orbi del Papa Benedicto XVI para la Pascua 2009
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 3
Mensaje Urbi et orbi del Papa Benedicto
XVI para la Pascua 2009
Queridos hermanos y hermanas de Roma y del mundo entero
A todos vosotros dirijo de corazón la felicitación pascual con las
palabras de san Agustín: «Resurrectio Domini, spes nostra», «la
resurrección del Señor es nuestra esperanza» (Sermón 261,1). Con
esta afirmación, el gran Obispo explicaba a sus fieles que Jesús
resucitó para que nosotros, aunque destinados a la muerte, no
desesperáramos, pensando que con la muerte se acaba totalmente la
vida; Cristo ha resucitado para darnos la esperanza (cf. ibíd.).
En efecto, una de las preguntas que más angustian la existencia del
hombre es precisamente ésta: ¿qué hay después de la muerte? Esta
solemnidad nos permite responder a este enigma afirmando que la
muerte no tiene la última palabra, porque al final es la Vida la que
triunfa. Nuestra certeza no se basa en simples razonamientos
humanos, sino en un dato histórico de fe: Jesucristo, crucificado y
sepultado, ha resucitado con su cuerpo glorioso. Jesús ha resucitado
para que también nosotros, creyendo en Él, podamos tener la vida
eterna. Este anuncio está en el corazón del mensaje evangélico. San
Pablo lo afirma con fuerza: «Si Cristo no ha resucitado, nuestra
predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo». Y añade: «Si
nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres
más desgraciados» (1 Co 15,14.19). Desde la aurora de Pascua una
nueva primavera de esperanza llena el mundo; desde aquel día
nuestra resurrección ya ha comenzado, porque la Pascua no marca
simplemente un momento de la historia, sino el inicio de una
condición nueva: Jesús ha resucitado no porque su recuerdo
permanezca vivo en el corazón de sus discípulos, sino porque Él
mismo vive en nosotros y en Él ya podemos gustar la alegría de la
vida eterna.
Por tanto, la resurrección no es una teoría, sino una realidad histórica
revelada por el Hombre Jesucristo mediante su «pascua», su «paso»,
que ha abierto una «nueva vía» entre la tierra y el Cielo (cf. Hb
10,20). No es un mito ni un sueño, no es una visión ni una utopía, no
es una fábula, sino un acontecimiento único e irrepetible: Jesús de
Nazaret, hijo de María, que en el crepúsculo del Viernes fue bajado de
la cruz y sepultado, ha salido vencedor de la tumba. En efecto, al
amanecer del primer día después del sábado, Pedro y Juan hallaron la
tumba vacía. Magdalena y las otras mujeres encontraron a Jesús
resucitado; lo reconocieron también los dos discípulos de Emaús en la
fracción del pan; el Resucitado se apareció a los Apóstoles aquella
tarde en el Cenáculo y luego a otros muchos discípulos en Galilea.
El anuncio de la resurrección del Señor ilumina las zonas oscuras del
mundo en que vivimos. Me refiero particularmente al materialismo y
al nihilismo, a esa visión del mundo que no logra transcender lo que
es constatable experimentalmente, y se abate desconsolada en un
sentimiento de la nada, que sería la meta definitiva de la existencia
humana. En efecto, si Cristo no hubiera resucitado, el «vacío»
acabaría ganando. Si quitamos a Cristo y su resurrección, no hay
salida para el hombre, y toda su esperanza sería ilusoria. Pero,
precisamente hoy, irrumpe con fuerza el anuncio de la resurrección
del Señor, que responde a la pregunta recurrente de los escépticos,
referida también por el libro del Eclesiastés: «¿Acaso hay algo de lo
que se pueda decir: “Mira, esto es nuevo?”» (Qo 1,10). Sí,
contestamos: todo se ha renovado en la mañana de Pascua. «Mors et
vita / duello conflixere mirando: dux vitae mortuus / regnat vivus» -
Lucharon vida y muerte / en singular batalla / y, muerto el que es
Vida, / triunfante se levanta. Ésta es la novedad. Una novedad que
cambia la existencia de quien la acoge, como sucedió a lo santos. Así,
por ejemplo, le ocurrió a san Pablo.
En el contexto del Año Paulino, hemos tenido ocasión muchas veces
de meditar sobre la experiencia del gran Apóstol. Saulo de Tarso, el
perseguidor encarnizado de los cristianos, encontró a Cristo
resucitado en el camino de Damasco y fue «conquistado» por Él. El
resto lo sabemos. A Pablo le sucedió lo que más tarde él escribirá a
los cristianos de Corinto: «El que vive con Cristo, es una criatura
nueva; lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo» (2 Co 5,17).
Fijémonos en este gran evangelizador, que con el entusiasmo audaz
de su acción apostólica, llevó el Evangelio a muchos pueblos del
mundo de entonces. Que su enseñanza y ejemplo nos impulsen a
buscar al Señor Jesús. Nos animen a confiar en Él, porque ahora el
sentido de la nada, que tiende a intoxicar la humanidad, ha sido
vencido por la luz y la esperanza que surgen de la resurrección. Ahora
son verdaderas y reales las palabras del Salmo: «Ni la tiniebla es
oscura para ti / la noche es clara como el día» (139[138],12). Ya no es
la nada la que envuelve todo, sino la presencia amorosa de Dios. Más
aún, hasta el reino mismo de la muerte ha sido liberado, porque
también al «abismo» ha llegado el Verbo de la vida, aventado por el
soplo del Espíritu (v. 8).
Si es verdad que la muerte ya no tiene poder sobre el hombre y el
mundo, sin embargo quedan todavía muchos, demasiados signos de
su antiguo dominio. Si, por la Pascua, Cristo ha extirpado la raíz del
mal, necesita sin no obstante hombres y mujeres que lo ayuden
siempre y en todo lugar a afianzar su victoria con sus mismas armas:
las armas de la justicia y de la verdad, de la misericordia, del perdón
y del amor. Éste es el mensaje que, con ocasión del reciente viaje
apostólico a Camerún y Angola, he querido llevar a todo el Continente
africano, que me ha recibido con gran entusiasmo y dispuesto a
escuchar. En efecto, África sufre enormemente por conflictos crueles
e interminables, a menudo olvidados, que laceran y ensangrientan
varias de sus Naciones, y por el número cada vez mayor de sus hijos
e hijas que acaban siendo víctimas del hambre, la pobreza y la
enfermedad. El mismo mensaje repetiré con fuerza en Tierra Santa,
donde tendré la alegría de ir dentro de algunas semanas. La difícil,
pero indispensable reconciliación, que es premisa para un futuro de
seguridad común y de pacífica convivencia, no se hará realidad sino
por los esfuerzos renovados, perseverantes y sinceros para la
solución del conflicto israelí-palestino. Luego, desde Tierra Santa, la
mirada se ampliará a los Países limítrofes, al Medio Oriente, al mundo
entero. En un tiempo de carestía global de alimentos, de desbarajuste
financiero, de pobrezas antiguas y nuevas, de cambios climáticos
preocupantes, de violencias y miserias que obligan a muchos a
abandonar su tierra buscando una supervivencia menos incierta, de
terrorismo siempre amenazante, de miedos crecientes ante un
porvenir problemático, es urgente descubrir nuevamente
perspectivas capaces de devolver la esperanza. Que nadie se arredre
en esta batalla pacífica comenzada con la Pascua de Cristo, el cual, lo
repito, busca hombres y mujeres que lo ayuden a afianzar su victoria
con sus mismas armas, las de la justicia y la verdad, la misericordia,
el perdón y el amor.
«Resurrectio Domini, spes nostra». La resurrección de Cristo es
nuestra esperanza. La Iglesia proclama hoy esto con alegría: anuncia
la esperanza, que Dios ha hecho firme e invencible resucitando a
Jesucristo de entre los muertos; comunica la esperanza, que lleva en
el corazón y quiere compartir con todos, en cualquier lugar,
especialmente allí donde los cristianos sufren persecución a causa de
su fe y su compromiso por la justicia y la paz; invoca la esperanza
capaz de avivar el deseo del bien, también y sobre todo cuando
cuesta. Hoy la Iglesia canta «el día en que actuó el Señor» e invita al
gozo. Hoy la Iglesia ora, invoca a María, Estrella de la Esperanza, para
que conduzca a la humanidad hacia el puerto seguro de la salvación,
que es el corazón de Cristo, la Víctima pascual, el Cordero que «ha
redimido al mundo», el Inocente que nos «ha reconciliado a nosotros,
pecadores, con el Padre». A Él, Rey victorioso, a Él, crucificado y
resucitado, gritamos con alegría nuestro Alleluia.
Você também pode gostar
- CHD 219 MayoDocumento4 páginasCHD 219 MayoJohan GálvezAinda não há avaliações
- CHD 194 AbrilDocumento4 páginasCHD 194 AbrilJohan GálvezAinda não há avaliações
- CHD 221 JulioDocumento4 páginasCHD 221 JulioJohan GálvezAinda não há avaliações
- CHD 220 JunioDocumento4 páginasCHD 220 JunioJohan GálvezAinda não há avaliações
- Urbi Et Orbi 2010Documento1 páginaUrbi Et Orbi 2010Johan GálvezAinda não há avaliações
- CHD 198 AgostoDocumento4 páginasCHD 198 AgostoJohan GálvezAinda não há avaliações
- Meditacion Dominical - T Ord 7 BDocumento3 páginasMeditacion Dominical - T Ord 7 BJohan GálvezAinda não há avaliações
- CHD 218 AbrilDocumento4 páginasCHD 218 AbrilJohan GálvezAinda não há avaliações
- Mensaje Benedicto XVI Cuaresma 2012Documento5 páginasMensaje Benedicto XVI Cuaresma 2012Grupo Jóvenes de VillacañasAinda não há avaliações
- CHD 197 JulioDocumento4 páginasCHD 197 JulioJohan GálvezAinda não há avaliações
- Adviento y Navidad, Símbolos LiturgiasDocumento66 páginasAdviento y Navidad, Símbolos LiturgiasJohan GálvezAinda não há avaliações
- Urbi Et Orbi 2010Documento1 páginaUrbi Et Orbi 2010Johan GálvezAinda não há avaliações
- Aborto TerapéuticoDocumento36 páginasAborto TerapéuticoJohan GálvezAinda não há avaliações
- CHD 199 SetiembreDocumento4 páginasCHD 199 SetiembreJohan GálvezAinda não há avaliações
- El Jardin Del Amado - Way RobertDocumento33 páginasEl Jardin Del Amado - Way RobertJohan Gálvez100% (2)
- CHD 196 JunioDocumento4 páginasCHD 196 JunioJohan GálvezAinda não há avaliações
- CHD 191 EneroDocumento4 páginasCHD 191 EneroJohan GálvezAinda não há avaliações
- CHD 195 MayoDocumento4 páginasCHD 195 MayoJohan GálvezAinda não há avaliações
- Sentido Del Adviento, Joseph RatzingerDocumento2 páginasSentido Del Adviento, Joseph RatzingerJohan Gálvez100% (2)
- CHD 189 NoviembreDocumento4 páginasCHD 189 NoviembreJohan GálvezAinda não há avaliações
- Nota Informativa Aoe - Cef 2010Documento1 páginaNota Informativa Aoe - Cef 2010Johan GálvezAinda não há avaliações
- Defendamos La VidaDocumento2 páginasDefendamos La VidaJohan Gálvez100% (1)
- Mensaje Del Papa para La Cuaresma 2010Documento3 páginasMensaje Del Papa para La Cuaresma 2010Johan GálvezAinda não há avaliações
- Adviento, Simbolos y LiturgiasDocumento51 páginasAdviento, Simbolos y LiturgiasJohan Gálvez94% (18)
- CHD 188 OctubreDocumento4 páginasCHD 188 OctubreJohan Gálvez100% (1)
- ¿Puedo Abortar?Documento12 páginas¿Puedo Abortar?Johan Gálvez100% (1)
- CHD 187 SetiembreDocumento4 páginasCHD 187 SetiembreJohan GálvezAinda não há avaliações
- Católicas Por El Derecho A DecidirDocumento33 páginasCatólicas Por El Derecho A DecidirJohan GálvezAinda não há avaliações
- Bases Formateygana2009Documento2 páginasBases Formateygana2009Johan GálvezAinda não há avaliações
- CHD 186 AgostoDocumento4 páginasCHD 186 AgostoJohan Gálvez100% (3)
- La Ceguera Espiritual - P LojoyaDocumento4 páginasLa Ceguera Espiritual - P LojoyaAndres IbáñezAinda não há avaliações
- Las Monjas VerdesDocumento4 páginasLas Monjas VerdesJudith RessAinda não há avaliações
- Apologetica, Aprende A Defender Tu Fe (Es - Catholic)Documento56 páginasApologetica, Aprende A Defender Tu Fe (Es - Catholic)pathfinder6509100% (1)
- Pablo Piccato. La Construcción de Una Perspectiva CientíficaDocumento49 páginasPablo Piccato. La Construcción de Una Perspectiva CientíficaEmanuel RiveroAinda não há avaliações
- Cultura Paracas: arte, momias y necrópolisDocumento23 páginasCultura Paracas: arte, momias y necrópolisThalia CholanAinda não há avaliações
- Amistad Con El Sexo OpuestoDocumento3 páginasAmistad Con El Sexo OpuestoJuan Alex Maldonado V100% (1)
- Sistemas de EntrenamientoDocumento9 páginasSistemas de EntrenamientoDeisys CastañedaAinda não há avaliações
- De Los Países Bajos A Las Provinmcias Unidas 1550Documento10 páginasDe Los Países Bajos A Las Provinmcias Unidas 1550Nicolas RiosAinda não há avaliações
- Charles Spurgeon - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento1 páginaCharles Spurgeon - Wikipedia, La Enciclopedia Libreamp77Ainda não há avaliações
- Ceremonias y Caminos de Los IbeyisDocumento48 páginasCeremonias y Caminos de Los Ibeyisleonardo_alfaro_382% (17)
- Escatologia Jose Grau Leccion13Documento6 páginasEscatologia Jose Grau Leccion13Shayuri GandarillaAinda não há avaliações
- La Laicidad Uruguaya y El Desafío Del Siglo XXI FinalDocumento110 páginasLa Laicidad Uruguaya y El Desafío Del Siglo XXI FinalLightJM8Ainda não há avaliações
- Dictadura del Proletariado PCObEDocumento10 páginasDictadura del Proletariado PCObEalturo2stAinda não há avaliações
- ArquetiposDocumento127 páginasArquetiposcruzacs100% (1)
- Bengoa José - La Trayectoria de La Antropología en Chile PDFDocumento28 páginasBengoa José - La Trayectoria de La Antropología en Chile PDFIsmael Nicolas Agirre MolinaAinda não há avaliações
- Jean Paul MargotDocumento16 páginasJean Paul MargotLoren AravenaAinda não há avaliações
- T-12 Max Weber 1Documento5 páginasT-12 Max Weber 1ferAinda não há avaliações
- Canciones provincianasDocumento15 páginasCanciones provincianasJUAN EMERSON PAITANAinda não há avaliações
- Diario 22062012Documento71 páginasDiario 22062012philipkdick920Ainda não há avaliações
- Artículo Sobre Las Regulae IurisDocumento26 páginasArtículo Sobre Las Regulae IurisSalvador Díaz100% (1)
- La Estructura Social Que Se Manifiesta en La Sociedad GuatemaltecaDocumento8 páginasLa Estructura Social Que Se Manifiesta en La Sociedad GuatemaltecaWilliam GuzmánAinda não há avaliações
- Santos Dominicos PDFDocumento281 páginasSantos Dominicos PDFNelson SandovalAinda não há avaliações
- Parónimos: palabras que se pronuncian igual pero tienen distinto significadoDocumento4 páginasParónimos: palabras que se pronuncian igual pero tienen distinto significadoMin JinhonAinda não há avaliações
- El evangelio secreto de Santo TomásDocumento20 páginasEl evangelio secreto de Santo TomásAlfonsoAinda não há avaliações
- Oraciones Exposición Al SantísimoDocumento4 páginasOraciones Exposición Al SantísimokatyAinda não há avaliações
- 017 Dioses y Heroes CierreDocumento4 páginas017 Dioses y Heroes CierreRodrigoNahuelGarcíaAinda não há avaliações
- Construcción de la primera capilla e iglesia de paja en ParaguayDocumento24 páginasConstrucción de la primera capilla e iglesia de paja en ParaguayEdgar antonio Antonio PiñeiroAinda não há avaliações
- Acta de Audiencia Pública PreliminarDocumento2 páginasActa de Audiencia Pública PreliminarJamil Estrada Cayara100% (1)
- Poemas TristesDocumento4 páginasPoemas Tristesjaily gonzalezAinda não há avaliações
- La canción protesta en España (1939-1979Documento10 páginasLa canción protesta en España (1939-1979Carolina Medina DeLargeAinda não há avaliações
- Arizona, Utah & New Mexico: A Guide to the State & National ParksNo EverandArizona, Utah & New Mexico: A Guide to the State & National ParksNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Naples, Sorrento & the Amalfi Coast Adventure Guide: Capri, Ischia, Pompeii & PositanoNo EverandNaples, Sorrento & the Amalfi Coast Adventure Guide: Capri, Ischia, Pompeii & PositanoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- South Central Alaska a Guide to the Hiking & Canoeing Trails ExcerptNo EverandSouth Central Alaska a Guide to the Hiking & Canoeing Trails ExcerptNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- New York & New Jersey: A Guide to the State & National ParksNo EverandNew York & New Jersey: A Guide to the State & National ParksAinda não há avaliações
- Japanese Gardens Revealed and Explained: Things To Know About The Worlds Most Beautiful GardensNo EverandJapanese Gardens Revealed and Explained: Things To Know About The Worlds Most Beautiful GardensAinda não há avaliações