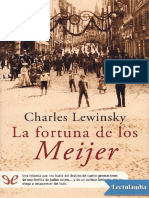Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
LA RESURRECCION DE HERRERA - Ignacio Suarez)
Enviado por
ElMontevideano Laboratorio de ArtesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LA RESURRECCION DE HERRERA - Ignacio Suarez)
Enviado por
ElMontevideano Laboratorio de ArtesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LA RESURRECCIÓN DE HERRERA
"La resurrección de Herrera" es un relato del escritor Ignacio Suárez que mitifica magistralmente un encuentro que
tuvo el autor durante su infancia con Luis Alberto de Herrera (1873-1959), un legendario historiador y político
uruguayo que empezó su carrera combatiendo junto al caudillo libertario Aparicio Saravia y culminó su proyección en
la campaña previa al histórico triunfo electoral que obtuvo el Partido Nacional en 1958.
________________________________________________________________________________
un relato de IGNACIO SUÁREZ
Yo era niño grande ya, cuando descubrí -entre otras desilusiones- que no tenía los ojos azules o
celestes como él. Todo comenzó, quizá, aquella tarde de calor cuando -mientras los mayores
dormían la infaltable siesta veraniega- jugábamos, con mis primos y mi hermana en el patio de las
cocheras. Fue cuando quise subir solo hasta la casa. La vieja casona de nuestra infancia, ubicada en
Ramírez 68, donde ahora está el Cine club. Casona que, vista desde el patio en declive, hacia los
portones de la calle Piedras, por el camino de los carruajes, aparecía a nuestros ojos como un
antiguo, almenado castillo medieval. Bajé de la volanta o landó -otra de las eternas discusiones de
las tías Amalia y Esperanza- y, pasando bajo el verde techo de la parra -pitangueros y glicinas-
bordeando el blanco brocal del aljibe, me interné en El rincón tropical, compuesto por pothus,
esqueletos de caballo y un bosque de altos bananeros, con flores como tabaqueras de goma, para,
luego de abrir con gran esfuerzo la puerta de madera rojiza, ingresar en el zaguán de la casa. Tomé
la larga llave dorada que colgaba de un aplique en la pared, cuyo rojo terciopelo y su lustrada
madera, imitaban la forma a un antiguo escudo nobiliario. Con ella abrí, sigilosamente, la puerta de
la derecha -vidrios biselados, finos visillos en petit point transparentes con diseños en punto cruz-
para ingresar en la íntima, casi secreta, sala de las visitas...
La roja moneda del verano / sobre la casa de mis primeros años / la soledad hirviente de la piedra /
donde no llega el frescor en blanquinegro / del zaguán embaldosado... escribiría muchos años
después...
El umbrío recinto estaba presidido por un gran reloj de pared que, como un ojo mecánico, parecía
mirar inquisidoramente esa incursión prohibida, que yo vivía casi sacrílegamente. Cada paso que
daba en la verde alfombra, sobre el piso de aromada madera encerada, era como profanar un ámbito
sagrado donde las imágenes de los muertos familiares, parecían importar mucho más que la de los
vivos. Desde los ovalados retratos de la pared me miraban en silencio los tíos y los abuelos y los
abuelos de los tíos. Todos de gestos adustos. De antiguas levitas o entorchados uniformes militares.
Amplios e incómodos vestidos. Mantones y galeras y bastones, espadas y caballos... Detenidos para
siempre en ese húmedo, frío, triste y pálido amarillo del pasado. Entre ellos, sin dudas, el que me
parecía más simpático era el tío Valois. El que, desde una foto de bordes esfumados, enmarcada en
marfil y oro, cada vez que yo entraba, sentía que me miraba sonriéndome levemente. Lucía un
impecable smoking negro con una blanca flor en la brillante solapa. El pañuelo de seda, también
blanco, estaba delicadamente colocado en el bolsillo izquierdo. Tenía los cabellos ondulados, rubios
o castaños, y parecían reflejar los rayos del sol, seguramente por obra y gracia de la brillantina
Palmolive. El tan recordado como querido hermano de mi madre, a quien no conocí, parecía
pedirme ayuda para volver a la vida -y a los amores- porque, según nos fuimos enterando
fragmentariamente por esos comentarios siempre trasmitidos en voz baja cuando había niños cerca,
era un gran seductor. Hasta Morir en su ley -decían. Porque una noche de plenilunio fue asesinado
vadeando un arroyo en sus campos de Garzón, por el certero balazo de un emponchado jinete.
Itinerarios Documental – ANEXOS
http://www.itinerariosdocumentalanexos.blogspot.com/
Quizá un celoso vengador de alguna secreta, clandestina pasión. ¡Qué extraño! El único asesinado,
era el que parecía estar más vivo...
Una gran ventana con cortinas de voile, de altos postigos y fuertes rejas, daba a la calle Ramírez. De
sus veredas sin árboles, muy de vez en cuando, se oía el taconear cansino de algún viandante -al
decir del abuelo- que se animaba a enfrentar el muermo o mormaso o canícula de las siestas del
estío.
La imagen de esos escasos transeúntes se proyectaba, entonces, a través de los intersticios o
hendijas de los postigos, como invertidas sombras fantasmales sobre las encaladas paredes de las
habitaciones. Y el silencio de esas tardes, tan sólo era alterado por el canto de las chicharras del
patio o por el lastimero sonido afónico de alguna bocina esquinera, como la del deportivo -a lo
Fangio- del tío Heriberto o la voiturette, marca Erskine del tío Serafín.
De la pared que daba a la calle, pendían unos extraños cuadros horizontales, muy finos y alargados,
con escenas que, luego supe, eran de la guerra de la Triple Alianza. Campamentos con soldados de
rojos y azules y rojos y blancos y verdes uniformes. Batallones enteros desfilando o apostados en
tiendas de campaña donde ondeaban (vivac, fogones y caballos) banderas argentinas, brasileñas y
uruguayas. Yo pasaba mucho tiempo mirando la infinidad de detalles que un tal Cándido López
había pintado sobre un hecho que, después de algún tiempo, viví dolorosa, casi vergonzosamente.
Pero, lo que más me interesaba entonces, era abrir unos altísimos muebles de puertas crujientes y
estantes de vidrio, donde celosamente guardaban, junto a la cristalería y a la platería familiar, una
fascinante colección de mates antiguos y vasos y copas talladas de los más atractivos diseños y
colores.
Mates de pie, realizados en plata o plata y oro; en porcelana, en loza y hasta en cuero y madera.
Había uno, hecho en el escaso y aromático Palo Santo que, según contaban los tíos, lo había tallado
el propio Ansina para nuestro Jefe, José Artigas, allá en el Paraguay. Y aunque nadie creía mucho en
esa supuesta verdad histórica jamás escuché a nadie que la desmintiera.
Tal vez, porque ya desde entonces, los uruguayos preferíamos la mentira en colores que la verdad
en blanco y negro.
Muchas de esas piezas lucían leyendas de la Patria Vieja, de la Guerra Grande y hasta del gobierno
federal de Juan Manuel de Rosas. Pero las más, eran alusivas a las revoluciones saravistas, de las
cuales siempre hablaban con admiración y conocimiento, todos lo integrantes de mi familia
materna. Menos la tía Esperanza que, según decían, había nacido colorada, de contra nomás. Quizá
por eso se llevaba tan bien con mi padre, autodefinido como batllista progresista de la 15. Asunto
que no debía de ser muy bueno a los ojos de Dios, ya que, quizá por ello, jamás el sacerdote Aquiles
Sensión permitió que la patrona de nuestra ciudad, Nuestra Señora de los Remedios, pernoctara en
mi casa cuando la sacaban anualmente de la Iglesia, en aquellas procesiones con cánticos y aromas
de las flores y de las velas que colocábamos en improvisadas antorchas de colores, hechas con papel
de celofán o de cometa. ¡Que buchón el cura!
Mi padre y mi tía eran la minoría en una familia tradicionalmente blanca, liderada por el abuelo
Severo, cuya opinión tenía el aval histórico de su coraje. Se sabía que había combatido hasta en la
batalla de Masoller, junto a su caudillo Aparicio Saravia. Por ello iba todos los meses a cobrar su
pensión como Servidor. Desde allí, siempre regresaba a la casa con dos de sus antiguos compañeros
de armas. Uno era su primo, un criollo que -hoy me lo imagino como escapado de un almanaque de
Alpargatas, dibujado por Molina Campos- usaba un saco azul oscuro, de mangas medio cortas, de
Itinerarios Documental – ANEXOS
http://www.itinerariosdocumentalanexos.blogspot.com/
boina y faja negras. Tenía unos clarísimos ojos celestes y cuando reía, lo hacía con ganas,
estruendosamente, mostrando unos dientes blancos y grandes, como de caballo. Mi abuelo lo
llamaba, simplemente, Rodríguez. El otro era un gaucho de quijotesca figura, muy alto y muy flaco.
Parco. De largos cabellos y bigotes blancos. De bota y bombachas criollas. Era Don Zoilo. Jamás
tuteaban a nadie. Contaban que, al final de la guerra, los tres habían caído prisioneros, coincidiendo
en que, lo más vergonzoso que les había pasado, era que los vencedores los habían obligado a
limpiar los excusados de los cuarteles llenos de mierda colorada -decían...
Pero, cuando se recuperaban de tan ignominiosos recuerdos, al volver a comentar sus épicas
hazañas, sus ojos nuevamente brillaban retomando el orgullo como de dignidades intocadas…
En sus charlas siempre tomaban mate amargo y algunos escondidos tragos de caña. Y
finalizaban, inexorablemente, al grito pelado de: ¡Vivan los blancos, carajo! A lo que, mi padre
les contestaba: -Estoy de acuerdo: ¡Vivan los blancos -y, más bajito, sonriendo, nos decía-
cabellos del viejo Batlle. Respuesta que, por entonces, me parecía inteligente y original...
Pero, volviendo a la sala de las visitas, recuerdo que, entre todos los objetos de la gran
cristalera, o alacena o Altar de la Patria, había un vaso que me atraía muy especialmente. Tenía
la imagen de un joven y gallardo héroe político, impresa sobre un fondo intensamente celeste.
El personaje de la foto tenía la frente alta y un fino bigote aristocrático y, según mis tías, los
hombres lo admiraban y las mujeres lo amaban... Para mí, esa imagen significaba el paradigma
romántico de quien era capaz de defender sus ideales, tanto con la pluma como con la espada,
al decir de mi tío Heriberto, quien, como la mayoría de los integrantes de la familia materna,
era docente y, orgullosamente, se definía como demócrata, occidental y cristiano. Siempre se
ponía a sí mismo como el más claro ejemplo de que, en el Uruguay del positivismo liberal,
cada uno llegaba hasta donde su inteligencia y, sobre todo, su voluntad, lo desearan... En ese
tiempo era Inspector Departamental de Enseñanza Primaria. Usaba unos lentes livianos, de aro
dorado y se vestía impecablemente, hasta en las mañanas, con finos trajes grises, con corbatas
celestes o azules. Usaba tiradores en los pantalones y hasta en sus caros calcetines. Se parecía a
Pío XII y era todo un acontecimiento familiar cuando lo íbamos a ver bajar del cielo en el
aeródromo, que quedaba en la ruta hacia Castillos -cerca de un local de Feria- cada vez que
volaba, desde Treinta y Tres a Rocha, en una avioneta roja y amarilla.
En mis secretas incursiones a la sala de las visitas, mis manos buscaban como dedos de ciego,
sobre el relieve de la impresión gráfica del vaso, la leyenda que acompañaba la imagen de
aquel héroe. Y, poco a poco, fui aprendiendo a deletrear, creo que con la ayuda del Catálogo del
London París o del Almanaque del Banco de Seguros o de los diarios -dos matutinos y dos
vespertinos- que entonces compraban las familias uruguayas, el nombre que acompañaba a tan
hidalga figura. Que decía... más o menos... decía... Luuuuis Albeeeerto deee Herrrreeeera... Sí.
de Herrera.
Y mientras el tiempo desplazaba sus dos negras flechas sobre los números romanos del antiguo
reloj de pared, en el secreto de mis escapadas a la silenciosa sala, yo repasaba mentalmente las
fórmulas mágicas -“las de resucitar”- que aprendía para poder revivir al elegante y
enamoradizo tío Valois y a Luis Alberto, ese otro valiente y no menos elegante héroe que,
según decían, había hecho la guerra para poder ganar la paz. Quizá por lo que siempre decía
el abuelo cuando necesitaba justificar el ejercicio de la violencia política, de la que se sentía
orgullosamente protagonista: Es que en los tiempos de antes -nos decía- primero votaban los
colorados... y después, los blancos, si había tiempo...
Yo tenía sentimientos encontrados hacia la venerada figura del retrato. A pesar de mi
admiración, le tenía cierta envidia. Es que -pensaba- yo no había tenido la suerte de nacer en el
Itinerarios Documental – ANEXOS
http://www.itinerariosdocumentalanexos.blogspot.com/
tiempo de las revoluciones. Ni en lo mejor de la segunda guerra, la de los dibujos de la revista
Mundial. Sentía algo parecido a lo que me provocaban las acciones de aquellos muchachos,
héroes en las cursis e insufribles historias de un manual de moral decimonónica, el tan oscuro
como sensiblero libro -de moda por entonces- Corazón de Edmundo De Amicis.
-Los combates en un moderno Estado de Derecho -según mi padre- debían darse en el campo
de las ideas y con el arma del voto y no por la tradición, irracional y emotiva. La que suele ser
tan subjetiva como injusta… Y, aunque yo no entendía muy bien ese discurso, sabía que no me
lo decía a mí, sino para que lo escucharan mis tías y el abuelo.
Por esos temas, precisamente, yo andaba medio disgustado con mi suerte. Habiendo nacido en
plena Democracia, y en Rocha, iba a tener muy pocas posibilidades de ser un héroe como ese
joven, Herrera; como el alto General De Gaulle, admirado por tío Heriberto. Como Chiquito
Saravia, o incluso, como Artigas, figura que me deslumbraba desde el relieve dorado e
imponente de su figura a caballo, igual que la del monumento que -me contaban- había en
Montevideo, cerca del London París o de Babalay de Introzzi. Monumento que yo palpaba
lentamente en la tapa de un block de cartas con su nombre, que tía Amalia guardaba en el
dormitorio de la abuela. Cerca de los frascos o ampollas de Fitina y Coramina, medicamentos
para la memoria y el corazón, que le traía el Dr. Luciani, también colorado -pero un pan de
Dios. Amigo de mi padre y, a su vez, padre de mi amigo Franklin, más conocido como
Scaraface.
Así pasaban mis días. Entre las mañanas de sol y el aire -la primera Coca Cola en lo de
Chabela-, las intensas y pecaminosas siestas, el café con leche de las tardes y las inolvidables
noches del estío, bajo el cielo estrellado del patio de uvas y pitangas y jazmines... Eran los
tiempos de mis primeros besos y del violincito verde que me dejaron los Reyes, o de la
imprentita con piezas de goma de mi primer diario. Hasta que, un día, porque Dios y las
elecciones lo quisieron… ¡Se produjo el gran Milagro! Desde el principio supe que había sido
por los rezos y, sobre todo, por las simpatías que me enseñaba a hacer, a escondidas mi familia,
una de las empleadas, Siria, aquella hermosa muchacha que también me dio a conocer el
encanto de sus aromados senos, precisamente en el bosque de bananeros del rincón tropical del
patio... Pero eso es otra historia.
Lo importante era que Herrera, el joven héroe que integraba la Galería de los Ilustres Finados
en la sala de las visitas, ¡había resucitado!
Nos enteramos cuando el tío Albino llegó con la noticia, creando, naturalmente, un gran
revuelo familiar: -Lo acaba de decir la radio -dijo, casi gritando: -¡Al frente de la gran
Caravana de la Victoria llegará a Rocha el mismísimo Luis Alberto de Herrera! ¿Sería verdad?
¿Llegaría a nuestro pueblo aquel joven abogado, el valiente e inteligente jefe político? ¿Vendría
el elegante héroe de las patriadas, al que imaginaba como a Cisco Kid o como a Martín Aquino
o como “El León de Francia” en la voz de Julio César Armi...?
¡Herrera, con el que llegué a soñar tanto! Hoy junto a Saravia, mañana al frente de románticos
anarquistas como Rosigna o Moretti o Domingo Arena, personajes que conocía a través de los
relatos de mi padre. O, simplemente -quizá por influencia de la Colección Robin Hood-
Itinerarios Documental – ANEXOS
http://www.itinerariosdocumentalanexos.blogspot.com/
blandiendo su espada en los mares del sur...! ¡Una especie de espadachín, tal vez llamado Luis
Alberto de Sandokán!
Herrera, el que, como el tío Valois -como yo y todos los míos- tenía los ojos claros, azules o
celestes, como de mar… Herrera, el del retrato del vaso en el que oficiábamos los ritos
secretos... ¡El compinche de mis largos diálogos en silencio y a escondidas! ¡Había revivido!
¡Qué grande era Dios...! ¡Y ni hablar de la fuerza de los gualichos de Siria! Con razón tanto
alboroto pueblerino y familiar... con razón...
Luego, todo pasó tan rápido... Recuerdo, por ejemplo, la mano de mi madre aferrada a la mía
allá en el acto político de la Plaza Independencia. Mi padre -solidario- levantándome
inútilmente sobre su cabeza suave -y ya con poco pelo, como mis dedos pudieron confirmar
esa noche- que me alzaba para que pudiera verlo entre ese mar de banderas, carteles y el sonido
ensordecedor de canciones y gritos. Con Herrera no hay quien pueda... con Herrera... con
Herrera...
Mis tías, vestidas como de domingo o cumpleaños, oliendo a los perfumes franceses, como
cuando iban de visita, o al cine, al Club Social o al Rocha Atletic Club, diciéndome a cada rato:
-¿Y, Nene? ¿Lo viste? ¿ Lo viste?
Y entre el griterío de la gente y las canciones que pasaban por los altoparlantes y la voz de un
locutor que insistía en la cita de honor con la ciudadanía rochense; entre el blanco olor a
miedo por el estruendo de los cohetes que se elevaban con sus estelas de fuego hacia el cielo de
palmeras y plátanos de la plaza -y un perro callejero que huía y me miró, tan asustado como yo-
les respondía: -Sí, sí... Lo vi, lo vi...
Pero no lo había visto. Yo veía sólo gente, gente y gente. Señores de traje, y sombreros y
corbatas que rodeaban a un viejito de cabello blanco que podría ser el padre, o quizá, el abuelo
de Herrera. Veía a los gauchos de mi abuelo a caballo, sus vinchas, sus lanzas, sus banderas...
Pero a Herrera yo no lo veía...Y tenía que verlo... Él era mi amigo. Sólo por él -y el tío Valois-
me escapaba a la sala en las siestas. Sólo por él aceptaba la vergüenza de que todos creyeran
que esas visitas secretas eran para robar ticholos, o pastillas de goma inglesa, o el brasilero
Mandiopá o aquellas natillas, galletitas o confites que la familia traía desde Europa, del Chuy o
de Buenos Aires. O las yemitas de Minas, que venían en una cajita de cartón dibujado como si
fuera el Ventorrillo de la Buena Vista. Si Herrera había revivido era, exclusivamente, por las
simpatías que le hacíamos con Siria, allá en los cuartos del fondo, donde duermen las chinitas,
al decir de las tías. Era un milagro de Dios. Herrera tenía que saberlo… ¡Y yo se lo iba a decir!
Por eso hice lo que jamás había hecho. Pedí que me bajaran y ya en el suelo, me desprendí
fuertemente de la mano que me retenía, para salir corriendo, entre polleras y pantalones; entre
el ruido ensordecedor de la multitud. Zigzagueando hacia el estrado, tropezándome con el
césped, las plantas y los bancos de la plaza, justo en el momento en que anunciaban su
presencia y la gente gritaba a coro: Herrera!! Herrera!! Herrera!!
Los cohetes y las bombas convertían la noche en algo parecido a una guerra.
Llegué a la tribuna, sorteando incluso a un grupo de niños desarrapados -entre los que estaba
Pedro Sosa, el que vivía pasando el arroyo, cerca de La Cabaña- y que se pechaban como
borrachos entre el griterío general, peleándose por las cañitas de los cohetes, por las banderitas,
por los retratos... Miré con desesperación tratando de ver a Herrera, pero, por mi escasa altura,
sólo pude llegar a mirar hacia adentro del estrado a través de la separación de dos maderas,
muy cerca del piso y por debajo de dos banderas, una uruguaya y otra blanca que, unidas por
Itinerarios Documental – ANEXOS
http://www.itinerariosdocumentalanexos.blogspot.com/
un lazo azul, adornaban el frente del tablado. Atrás del pie metálico del micrófono sólo pude
ver un par de grandes zapatos negros. Justo cuando por los parlantes se escuchaba una voz
como opacada, lenta, gastada, sólo veía -entre las maderas a las que me aferraba- en un mar de
zapatos y de botas, aquel par de zapatos negros... Las puntas de un par de zapatos de hombre,
usados pero limpios, como si recién le hubieran pasado Satinola. Unos zapatos que imaginé
cansados, muy parecidos a la ronca voz del parlante, la que apenas se oía entre el griterío:
Herrera!! Herrera!! Herrera!!... Fue lo primero y lo último que vi.
Casi inmediatamente, fui llevado en vilo -tal vez por mi padre- entre los asombrados rezongos
por mi insólito comportamiento, nuevamente hasta el centro de la plaza. Allí, donde estaba toda
nuestra familia. Luego de un rato, ya calmados los ánimos, nos enteramos que Herrera se iba a
quedar esa noche en Rocha... La noticia, una vez más, la había traído mi tío Albino, que, según
decían, siempre estaba muy bien informado de los asuntos políticos. Y también dijo que hasta
podríamos ir a saludarlo, porque iba a dormir en la casa de los viejos Pita. Se quedaba en lo de
Pita. En lo de nuestros vecinos, al lado de mi casa. No podía creerlo...
La antigua casona de Don Antonio Pita era lindera y casi igual a la nuestra. Tenía también un
inmenso patio en ángulo recto que daba a la entrada de carruajes, hacia la calle Piedras, frente a
la manzana enrejada de la cárcel, en la bajada empedrada hacia el camino del arroyo de las
lavanderas. La esquina de Ramírez y Piedras era algo así como una frontera entre el centro de
la ciudad y el barrio de La Estiva, ese hermoso, misterioso y turbio vecindario donde
acampaban los gitanos, ensayaban las murgas, cantaba Abriola en la timba del Nelson Sosa y
vivía, como la mayoría de las mujeres o muchachas que subían chancleteando hacia el centro-
con sus blancos atados de ropa haciendo equilibro en sus cabezas- una exótica mulata de
bicicleta y moño muy alto, llamada La Carreño.
Don Pita era un respetado patriarca, como todos los de esa sociedad rural medio feudal,
propietario de campo grande y muy compinche de mi abuelo, con el que -se decía- compartían
dos pasiones bravas: las mujeres y los caballos. Contaban, en las ruedas de los hombres del
Club Social que, siendo más jóvenes, acostumbraban a salir de gaita juntos, malgastando
fortunas en mancebías y carreras.
Se hablaba, por ejemplo, de una famosa penca en la que Don Pita había presentado un zaino
muy ligero -que tenía en sociedad con mi abuelo- midiéndolo, entre otros, con un mentado
bayo del olimareño Gadea y un rosillo, como pintado, de Don Luis Pereira, hombre de la
estancia del dandy y escritor Carlos Reyles. La tal penca habría sido en Aiguá, allá por el año
20. En ella se había jugado muchísimo dinero y, entre los invitados especiales, había estado,
otra vez en su tierra, el cantor Carlos Gardel.
Una vez me atreví a interrumpir uno de los rituales mañaneros del abuelo, su largo desayuno de
leche con quáquer, mojando en ese brebaje tostadas con manteca y dulce de membrillo. A veces
sólo comía, a cuchillo y diente, el fruto del membrillo. Le gustaba tanto ese áspero sabor agrio,
casi verde, que con los primos -Yamandú, Atahualpa y Juan Carlos- suponíamos que tal vez, en
las patriadas, habría sido lo único que tenían para comer ya que, a veces le llamaba
enigmáticamente pan de guerra.
Ante mi pregunta sobre la tan comentada carrera -esa vez no me contestó como habitualmente
lo hacía, casi como a un compinche- quizá porque, justo en ese momento, entraba en la cocina
Itinerarios Documental – ANEXOS
http://www.itinerariosdocumentalanexos.blogspot.com/
la estricta tía Amalia, la que, según él, lo tenía cortito. Tan solo me respondió, no dándole
importancia al tema: -Pero m´hijo, déjese de amolar. Lo de esa penca es puro cuento...
Sin embargo, pasados los años, volví a escuchar sobre la presencia de Gardel en tal contienda
hípica. Fue en una noche de los años sesenta en un local de tangos llamado Vieja Viola que
Fernando Tesouro tenía en Punta del Este. Dos fernandinos coincidían en confirmar la
información que yo tenía desde niño sobre la presencia de Gardel en Aiguá. Uno era -quien
posteriormente ocupara una banca en el Senado- Nelson Fernández, propietario de una
confitería en Pando. El otro era Domingo Burgueño, quien llegaría a ser Intendente de
Maldonado. Los dos coincidían en que, según la mitología popular, efectivamente Carlos
Gardel había estado allí, acompañado por unos amigos, entre los que se encontraba el
tristemente célebre Bonapelch. Gardel había bebido, jugado y hasta había cantado en esa tarde
de Aiguá. ¿Le habría apostado al caballo de mi abuelo y de Don Pita? Vecinos desde siempre-
independientemente de esas casi secretas aventuras masculinas- teníamos con la familia Pita
una relación muy fluida. Desde nuestro patio -a través del muro lindero de anchos ladrillos, que
se extendía larguísimo a lo largo de la huerta del fondo- distinguíamos con claridad sus
reconocibles voces. Aún conservo claramente en la memoria el color y los tonos de las voces de
los viejos, la de Olga y la de un nieto, un poco mayor que yo -alto como todos ellos y muy
flaco- de lentes de carey y peinado a la gomina, al que, creo, llamaban Antoñito y al que nunca
más volví a ver.
Pero volvamos a mi infancia. Al relato de lo que yo vivía como El Gran Milagro: La
Resurrección de Herrera.
Cuando volvimos del acto en la plaza, luego de arrastrar en la oscuridad del patio una pesada
silla de hierro forjado del juego de jardín ubicado bajo el espeso techo verde de la enredadera-
e intentar vanamente mantenerme en ella, ya que sus patas se hundían entre los terrones de las
tomateras, insistí nuevamente en ver a Herrera, aunque fuera por encima del largo corralón
lindero. Pero sólo pude ver una nube de barboletas y cascarudos girando en torno de uno de
los faroles del jardín, colocado en la pared de la cocina de los Pita. Nada más. Así que decidí
esperar en la casa el regreso de la familia, escuchando con mi padre y con tía Esperanza -por
colorados- y con mi hermana Marta -por ser la más pequeña, y ya dormida- el final de un
episodio del Radioteatro Carve y luego un interminable concierto de piano, en una radio de
capilla, instalada en lo que llamaban el estar, ya que todos, junto a un político amigo de la casa
llamado Antonio Gabito Barrios, que usaba lentes oscuros porque tenía un ojo de vidrio, habían
ido, en vergonzosa comitiva -según mi padre- a saludar a Herrera a la casa de al lado.
En esa misma radio, el abuelo escuchaba religiosamente, dos veces por día, el programa de la
Liga Federal de Acción Ruralista, que conducía Benito Nardone, que tenía como cortina
musical el Pericón Nacional, y a través del cual convocaba a unos actos multitudinarios
llamados Cabildos Abiertos.
Yo no había querido acompañarles a lo de Pita. Mi reunión con Herrera debía ser -si era- como
lo hacíamos siempre, sólo entre nosotros dos -y Siria, claro- y de hombre a hombre... Si Luis
Alberto de Herrera iba a pernoctar allí, pared mediante a la sala de nuestros habituales
encuentros, porque yo sabía cuál era el dormitorio de Don Pita, yo iría a verlo, sí, pero más
tarde... Por eso, ni quise escuchar los alborotados comentarios familiares al regreso...
Itinerarios Documental – ANEXOS
http://www.itinerariosdocumentalanexos.blogspot.com/
Luego, mientras la familia y las criadas se preparaban para descansar yo fui disimuladamente
cumpliendo la rutina de aseo, besos y oraciones, pero planificando minuciosamente mi plan de
fuga. Esperando el momento más oportuno para llevarlo a cabo. Hasta que, luego de una larga
vigilia, parecida a la que mantenía esperando ver alguna vez, a Los Reyes, el silencio ganó la
casona.
Así pude comenzar mi lento y cuidadoso peregrinar nocturno hacia el reencuentro con el héroe
de los ojos color de cielo... Ya me había quitado la blanca camisa almidonada, el negro pantalón
de pana y las medias embarradas por mi fallido ascenso al corralón y, poniéndome nuevamente
los zapatos de charol, me vestí con el más solemne y apropiado atuendo para ir a reunirme con
un Padre de la Patria: mi azul traje de marinero.
Todavía recuerdo el tenso y angustiante camino entre las habitaciones y corredores en
penumbras, tratando de no tropezar con los muebles. Caminando en puntas de pies para evitar
el crujir de los pisos de madera y los ruidos al abrir y cerrar las puertas.
Al pasar frente al dormitorio de mis padres escuché la intensa respiración de mi padre y su voz
en ese murmullo que tantas veces traté de entender y que, según él, era el escondido lenguaje
de los sueños. También me había dicho alguna vez, en el Fuerte de San Miguel, allá en San
Miguel del aire, hablándome de Artigas, de Leonardo Olivera y del otro héroe nuestro el
chasque Francisco de los Santos: Sólo conocerás realmente a un hombre, cuando conozcas sus
sueños...
Recordar esa frase me dio fuerzas para seguir, sin más dudas, mi marcha hacia la calle.
Mientras el tic-tac del reloj del estar martillaba la noche como nunca, tanto o más fuerte que los
latidos de mi acelerado corazón, llegué, por fin, al zaguán. Entré a la sala de las visitas para
retirar el vaso con la imagen de Herrera. Le hice una guiñada cómplice al Tío Valois, como
diciéndole, el próximo, eres tú...
Luego, logré abrir la pesada puerta principal, y al tratar de entornarla, torpemente, la cerré del
todo. Así quedé, irremediablemente, fuera de la casa -con el vaso en la mano- enfrentado a la
inmensa noche y a sus infinitos y azulados misterios.
Me senté en el escalón de mármol de la entrada. Miré la calle empedrada cubierta de volantes,
papel picado y serpentinas como las de carnaval. Había muchos automóviles con banderas
estacionados en varias cuadras. Sentía ese olor verdeazul y penetrante, como a yuyos
pisoteados, a campo y a bosta fresca, que deja el pasaje de las caballerías gauchas al grito
paisano de ¡Vivan los blancos! o ¡ Viva la Patria, carajo!
El Ómnibus de la Victoria, estacionado frente al Hotel Iris -o un poco más allá- hacia la plaza,
a una o dos cuadras de la casa, quizá más cerca del Hotel Arrarte, semejaba una enorme y
blanca ballena, varada, brillando bajo la luna que, por entonces, yo creía que era
exclusivamente rochense... Todo estaba en paz. Como si todos los habitantes de Rocha, hasta
los colorados, incluyendo a los batllistas progresistas de la 15 –a los que después, Chicotazo
llamaría los comunistas chapa 15- hubieran hecho un pacto de caballeros para acompañar su
sueño. Para proteger el reposo del guerrero. El descanso del héroe de paso. El Cid en su último
viaje.
Respiré ese silencio fresco, profundo y azul, sólo interrumpido por los entonces clásicos
silbatos de los guardias civiles. Aquellos silbidos -uno largo, tres cortos, repetidos–
comenzaban a la vuelta de la esquina, en la Jefatura, y subían por el aire perfumado de la
Itinerarios Documental – ANEXOS
http://www.itinerariosdocumentalanexos.blogspot.com/
callejuela hacia la plaza, para continuar, como un solo lento y melancólico, en la calma
comarcal, íntima, de las desiertas, nocturnas calles de mi infancia.
Yo acompañaba esos silbidos, bien bajito, con un pito de madera clara que venía unido a los
uniformes de marinero por un cordel blanco, anudado, y que se guardaba en uno de los bolsillos
delanteros, sobre el pecho.
Como las pitadas policiales sonaban a cada hora en punto, ese fue el lapso que me impuse para
cumplir mi misión. Tendría tiempo, entonces, hasta el próximo silbato para poder regresar a la
Base, digo, a mi casa. Esperé poco más. Luego, en el silencio de la calle Ramírez, apenas
interrumpido por el leve chirriar metálico del cartel de la Provisión Chabela, que quedaba en la
vereda de enfrente, fui ascendiendo al balcón de hierro negro, brilloso, limpito, del dormitorio
de Don Antonio Pita. Y allí me quedé, acurrucado, esperando oír la voz de Herrera para
golpearle los postigos anunciándole que ya había llegado. Pero pasaba el tiempo y no
escuchaba nada. Saqué entonces de mi bolsillo el vaso con su imagen e intenté hacerlo sonar
girando en círculos mi dedo por su borde, tratando de recrear ese sonido como de gemido, que
sólo lográbamos cuando Siria ensalivaba, tan tibiamente con su lengua, mi dedo índice. Quizá
el frescor de la noche lo impedía. Entonces, cerrando los ojos y tratando de concentrarme, pasé
mi mano por la imagen impresa en el vidrio, reiterando mentalmente, las fórmulas mágicas que
había aprendido para convocar su espíritu.
El farol esmaltado -negro por fuera y blanco por dentro- de la UTE, pendía en las sombras de la
calle, iluminando pobremente la cuadra. Oscilaba con la brisa y por ello, su pálida y amarillenta luz,
pendulaba intermitente, llegando a mi refugio y creando un fenómeno como de hipnótico
adormecimiento. Antes de entrecerrar los ya pesados párpados, mientras hacía con mis dos manos
una improvisada almohada entre mi cara y el mármol del piso del balcón, pensé: Si no puedo volver
a hablar con él, por lo menos intentaré, como con mi padre, descifrar el lenguaje de sus sueños... Y,
volviendo a recostar mi oído a la ventana, cerré los ojos. Comenzó a invadirme como un haz de luz
azulada, que se proyectaba en mi frente.
Imaginé a mi héroe en colores -igual que en el cine- firme la mano en el timón, mientras q ue la
popa de su barco iba creando como un remolino de claras fosforescencias. Un camino plateado
de espumas y de estrellas... Aún no sabía aquello de la quilla y las aguas embravecidas.
Ya estaba el sol alto cuando me desperté -de golpe y asustado- al sentir que mi cabeza perdía
apoyo y caía, golpeando el suelo. Se había abierto la puerta-ventana del dormitorio de Don Pita
y mis ojos, desde el piso, miraban, asombrados, la punta de aquellos mismos zapatos negros del
estrado. Luego, hacia arriba, vi unos oscuros pantalones gruesos, de traje. Una camisa blanca,
de manga larga, abotonada hasta el cuello, sin corbata. Y arriba, allá arriba, contra el sol, cerca
del cielo, iluminada, blanquísima, con sus cabellos plateados, la cabeza del Gran Viejo. Como
un Dios, o un Rey o un Sueño que, con la misma voz gastada de los parlantes de la plaza, me
decía: -¡Madrugador el mocito, ¿eh...? ¡Así se hace Patria!
Lentamente, el anciano se inclinó frente a mí. Yo, también lentamente, me fui incorporando. Y ya
uno frente al otro, hice lo único que me salió, entre la emoción, la sorpresa y el miedo. Poniéndome
lo más erguido que pude, imité lo que le había visto hacer al primer Blandengue de verdad que vino
para la inauguración del monumento a Artigas en la plaza: Llevé mi mano derecha al sombrerito de
marinero y le hice la venia... Pero me pareció poco. Muy poco. Entonces, aunque no sabía si era de
verdad o un sueño lo que estaba viviendo, le dije, temblando, lo que mi abuelo y sus amigos y
Itinerarios Documental – ANEXOS
http://www.itinerariosdocumentalanexos.blogspot.com/
correligionarios me contaban que decían, le decían, cuando se cuadraban frente a Saravia: -
¡Presente, mi general!
El anciano, suavemente, me preguntó cómo me llamaba, quién era mi madre y si ya había comido
algo... Apenas le hube contestado a ello, le dije de un tirón:
-Señor, me escapé de mi casa para hablar con Herrera, que es éste -y le mostré el vaso. -¿Vió?
Tiene los ojos claros, igual que el tío Valois, que mi padre, que yo mismo. Él es mi amigo y debe
saber que, con Siria, lo hemos revivido... Yo sé que desde ayer, está aquí, en Rocha, pero aún no lo
he podido ver. Y si estoy ahora acá, en esta casa, no es para robarle, Señor, es porque, al menos,
traté de escuchar sus sueños detrás de la ventana...
Quizá por primera vez había hablado con el corazón. Sentí que había tocado un fondo. Que había
llegado a un límite. Que había cruzado, no sé que frontera en esa zona donde se conservan, para
siempre, las más íntimas esencias humanas.
Y no pudiendo soportar más tan intensas vibraciones el alma, me puse a llorar.
El anciano me extendió su mano, tibia y suave y, tomando la mía, pequeña y fría, me invitó a pasar
al interior del dormitorio de Don Pita. Estiró la colcha de la cama grande -esa con el respaldo de
bronce labrado que yo tantas veces había visto desde la vereda- y me pidió que me sentara a su lado.
Calmó mi llanto como lo hacía mi madre, pasando su mano entre mis cabellos, como peinando mis
tristezas. Y comenzamos a hablar, lenta, suavemente, casi como lo hacía en la sala de casa con Luis
Alberto. Sencillito nomás, de hombre a hombre, aunque mis pies, con los brillantes zapatos de
charol, no alcanzaran a tocar el encerado piso de madera de lo de Don Pita.
Su conversación no tenía ese tono que los mayores usaban para hablar con los niños, con los
empleados o con los animales... No era un cuestionario increpador. Era, simplemente, el encuentro
de dos personas a través de esos dones de Dios, la palabra y el silencio. Yo le pregunté todo lo que
pude sobre mi héroe y él me contó cosas que jamás han aparecido ni en los libros de Herrera, ni en
los tantos que se han escrito sobre él. Cosas que sólo yo las sé.
Hoy nos ha unido el amor -me dijo con una voz grave y tierna- como lo haces con tu vaso, en la
penumbra de la sala. O con Siria, en ese descubrimiento de sensaciones profundas en los cuartos
del fondo... Sí. Nos une el amor, m´hijito, esa combinación exacta y mágica entre la locura y la
sabiduría. Entre la poesía y la historia. Entre la historia y la política...
Me miraba a los ojos mientras acariciaba levemente mi mano con la suya, suave, tibia y llena de
pequeñas manchas como lunares marrones... Me sonreía levemente, como emocionado.
Y continuó: También nos unió el mito... Y el mito, que también se va creando más con el corazón
que con la cabeza. Porque fue eso: el amor y el mito, los que produjeron esta maravilla de estar, tu
y yo, unidos... Así, aquí y para siempre. Tú al comienzo, y yo, al final del camino... Pero no
pienses más en esto. Y, sobre todo, no trates de explicarlo. El amor, como el mito, no se explican.
Que en el momento en que trates de explicarlos, dejaran de ser lo que son: esos misterios humanos
tan escasos como necesarios...
Lentamente separó sus manos de las mías, para buscar algo en los bolsillos de su saco, que colgaba
del respaldo de una silla. Volvió a sentarse a mi lado con una caja de fósforos y una pluma fuente,
aquellas gruesas Parker, de tinta. Sacó los fósforos de la caja, en la que me pareció ver otra foto de
Herrera, quizá un poco mayor que la del vaso -que yo ya había vuelto a mi bolsillo- y escribió algo
en el cartón del fondo. Volvió a colocar los fósforos, ahora con mi ayuda. Y la cerró. En ese
momento llamaron a la puerta. Inmediatamente reconocí la voz de Olga que le dijo: -Buen día, Don
Itinerarios Documental – ANEXOS
http://www.itinerariosdocumentalanexos.blogspot.com/
Luis Alberto. Le he preparado un rico desayuno. ¿Lo desea tomar ahí, en el dormitorio, o en la
sala?...
Se hizo un largo, profundo silencio. Como si le costara volver a hablar, le contestó:
-Buen día, m´hija... No, no... Muchas gracias. Dejá que yo ya salgo y lo tomo con ustedes, antes
de partir.
Recién ahí lo comprendí todo. De pronto vi, con dolorosa claridad, lo que no había querido ver
desde que había llegado a Rocha -con ese estruendo de Vuelta Ciclista- la Caravana de la Victoria.
También me pareció ver, detrás de una gran tristeza, de un gran cansancio o de una gran piedad, una
lágrima que humedecía esos gastados ojos claros, tan parecidos...
Me abrazó fuerte y me dio un beso, largo y tibio en la mejilla, mientras ponía la caja de fósforos en
mi mano. Y, al acompañarme al balcón -yo ya me quería ir - me dijo al oído, muy bajito:
-Gracias, m´hijito, por ayudarme, a mis años, a seguir asombrándome con este asunto del amor...
Esa magia de los poetas y de los locos. De los niños y de los sabios.
Luego, tomando mi cara entre sus manos, hizo con su pulgar la señal de la cruz en mi frente y
susurró: -¡Qué Dios te bendiga!
Mis ojos estaban muy empañados y mi pecho muy oprimido. Al no poder hablarle, ya en la vereda,
le hice nuevamente esa especie de saludo militar del comienzo. Con menos gallardía quizá, pero
con más ternura. Lo retribuyó saludándome con la mano en el aire, como si se sacara el sombrero.
Luego, bajándola lentamente hasta el pecho, como un pájaro herido, la posó sobre su pecho a la
altura del corazón. Después, fue girando despacito- como sin querer hacerlo -hacia adentro de la
habitación. Cerró los postigos...
Ya frente a mi casa, tomado del picaporte con la tapita de bronce que decía cartas, sacudí, con
fuerza, la puerta de calle para que la manita que oficiaba de llamador, golpeara dos o tres veces. Fue
lo suficiente para que Siria, quien no había dormido en toda la noche haciendo “simpatías” para que
me fuera bien, me abriera sigilosamente. Aún la veo, fresquita en mi memoria. Su suave piel
aceitunada. Su mano, alisando su brillante, negra cabellera. La que luego despejó de su frente
sosteniéndola con un ondulín.
Y, mientras terminaba de calzarse, con el dedo en el talón, uno de sus impecables tenis de blanco
albayalde, me preguntó ansiosa: -¿Y, lo viste? ¿Lo viste? -Sí, lo vi -le dije: -Después te cuento...
A mi familia le extrañó verme levantado tan temprano. Y, sobre todo, vestido con mi traje de
marinero. Y más aún, cuando, al pasar frente a nuestra casa la Caravana de la Victoria yo, que
estaba parado en la ventana, detrás de las rejas, al ver que el anciano bajaba la ventanilla del
ómnibus para saludarme -y de creer percibir en sus ojos una celeste claridad que antes no tenían-
sonrisa y guiñada mediante, lleva su mano hasta su sombrero y... me hace la venia...!
Fue entonces cuando me descubrí. Me paré en puntas de pie lancé el sombrerito del uniforme hacia
arriba, muy arriba, al aire claro de la mañana, y le grité, con toda mi alma:
- ¡Viva! ¡Viva!
Jamás pude contar esta historia a nadie. Siria, la hermosa muchachita -única testigo y co-
protagonista de la misma- hoy quizá sea una señora gorda que transite con sus lentos pasos de
abuela las calles del barrio Lavalleja o las del caserío donde vivían sus padres, gris de humos
de hojarascas, entre llantos de niños y ladridos de perros callejeros, allá, cerca de la avenida del
tanque de la OSE. Quizá haya elegido pensar que todo fue un sueño, como yo también, por
largo tiempo, lo creí...
Itinerarios Documental – ANEXOS
http://www.itinerariosdocumentalanexos.blogspot.com/
Pero hace algunos años, hacia el final de un almuerzo dominguero en la mesa redonda del
jardín de La Azotea, Don Eduardo Víctor Haedo -mientras encendíamos unos habanos que,
decía muy ufano, le enviaba el mismísimo Fidel Castro desde Cuba- recordaba, a nuestra
solicitud, algunas anécdotas de la intensa vida del Dr. Herrera. Compartíamos tan amable
sobremesa, Beatriz, su hija, junto a su esposo, el entonces Embajador argentino en Uruguay,
Benito Llambí, y entre otros amigos, Ante Milat, el escultor Nievas, el mítico cantautor Osiris
Rodríguez Castillos y yo. Entonces, para mi asombro, en determinado momento nos contó que
una mañana, en una ciudad del interior, que no recordaba bien cuál era, al ir a buscar al caudillo
para acompañarlo hasta el ómnibus y continuar lo que sería su última gira política, lo había
visto bajar de un balcón a un niño vestido de marinero. Al preguntarle quién era, Herrera le
había contestado, algo que en su momento, Haedo lo tomó como -así lo dijo- una chochera del
venerable anciano. Lacónicamente, le había contestado: -El que, mientras otros quieren verme
muerto, me resucitó...
Pasó el tiempo y, con él, la vida. Y si hoy escribo esta pequeña historia es porque hace apenas
unas horas, aquí, en mi casa de la Plaza Cagancha, en este octavo piso del edificio donde estaba
instalado el Café Sorocabana -en el kilómetro cero de todos los sueños- al que, nerudianamente,
llamamos Crepusculario, hurgando entre antiguos trastos, encontré una vieja valija olvidada en
la baulera. En su interior, entre una infinidad de objetos familiares -impregnados de recuerdos
de mi vida, de la vida de mis padres y de la de mi hermana, los tres ya fallecidos- me veo, niño,
en una fotografía en blanco y negro. En ella estoy parado ante los altos cortinados que
Almandós -aquel simpático fotógrafo que tenía las uñas quemadas por los ácidos del revelado-
usaba para dar luces y sombras en las tomas que registraba en su Estudio de la calle Gral.
Artigas en la ciudad de Rocha. Mi mirada, triste o resignada, se posa en el objetivo de la gran
cámara de fuelle y de madera, como si ya supiera que jamás aparecería el tan anunciado
pajarito de la alegría. En la foto estoy con mi uniforme de marinero.
Pero mi asombro fue mayor cuando, cercana a la fotografía, veo una pequeña cajita de fósforos
con la imagen de Herrera. Y aquí están, foto y cajita, sobre mi escritorio, en esta noche tibia y
aromada de jazmines, como la de los largos veranos de la infancia.
Dudé mucho en abrirla. Hacerlo, tal vez significara, como en los viejos cuentos de
encantamientos, ingresar a una dimensión de la que quizá no pueda regresar jamás. Pero, al
final, lo hice... Fui sacando, uno por uno, los ya pegados y húmedos fósforos de cera.
Ya vacía, leo en su amarillento y manchado fondo, unas palabras escritas con una deslucida
tinta que fuera azul, con letra menuda, temblorosa, muy temblorosa: Al Madrugador Nene de
Rita, mi resucitador... Gracias... L. A. de Herrera.
Itinerarios Documental – ANEXOS
http://www.itinerariosdocumentalanexos.blogspot.com/
Você também pode gostar
- Hombre Muerto Comulgando - Hugo Giovanetti ViolaDocumento41 páginasHombre Muerto Comulgando - Hugo Giovanetti ViolaElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- La Bestia TransfiguradaDocumento107 páginasLa Bestia TransfiguradaElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- Hombre Muerto Comulgando - Hugo Giovanetti ViolaDocumento41 páginasHombre Muerto Comulgando - Hugo Giovanetti ViolaElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- Presentación Cuentos Uruguayos - Fernando AinsaDocumento4 páginasPresentación Cuentos Uruguayos - Fernando AinsaElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- EL "GRUPO DE BARRANQUILLA" Y LA RENOVACIÓN DEL CUENTO COLOMBIANO - Alvaro MedinaDocumento12 páginasEL "GRUPO DE BARRANQUILLA" Y LA RENOVACIÓN DEL CUENTO COLOMBIANO - Alvaro MedinaElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- "Haikus para Ellas" Hugo Giovanetti Viola / José Luis MachadoDocumento14 páginas"Haikus para Ellas" Hugo Giovanetti Viola / José Luis MachadoElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- EL "GRUPO DE BARRANQUILLA" Y LA RENOVACIÓN DEL CUENTO COLOMBIANO - Alvaro MedinaDocumento12 páginasEL "GRUPO DE BARRANQUILLA" Y LA RENOVACIÓN DEL CUENTO COLOMBIANO - Alvaro MedinaElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- Presentación Cuentos Uruguays - Fernando AinsaDocumento5 páginasPresentación Cuentos Uruguays - Fernando AinsaElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- LOS SIN NOMBRES - Jorge Eliécer PardoDocumento7 páginasLOS SIN NOMBRES - Jorge Eliécer PardoElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- VELATORIO - Dulio LuraschiDocumento6 páginasVELATORIO - Dulio LuraschiElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- Presentación Cuentos Uruguayos - Fernando AinsaDocumento4 páginasPresentación Cuentos Uruguayos - Fernando AinsaElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- José Carlos - Edgard MontielDocumento4 páginasJosé Carlos - Edgard MontielElMontevideano Laboratorio de Artes100% (1)
- Una Literatura Sin Pasado - Augusto Roa BastosDocumento8 páginasUna Literatura Sin Pasado - Augusto Roa BastosElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- Prologo Fornerin - Maryse RenaudDocumento6 páginasPrologo Fornerin - Maryse RenaudElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- EL RELATO LIMÍTROFE - Saul YurkievichDocumento5 páginasEL RELATO LIMÍTROFE - Saul YurkievichElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- Discurso Autobiográfico Borgeano - Maryse RenaudDocumento24 páginasDiscurso Autobiográfico Borgeano - Maryse RenaudElMontevideano Laboratorio de Artes100% (1)
- La Ciudad Deshabitada - Francisco SerrepeDocumento4 páginasLa Ciudad Deshabitada - Francisco SerrepeElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- Neruda - Michèle RamondDocumento9 páginasNeruda - Michèle RamondElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- La Escritura Intimista de Frida Kahlo - Efer ArochaDocumento5 páginasLa Escritura Intimista de Frida Kahlo - Efer ArochaElMontevideano Laboratorio de Artes100% (2)
- EL TEATRO DE FEDERICO UNDIANO - Olver Gilberto DE LEONDocumento7 páginasEL TEATRO DE FEDERICO UNDIANO - Olver Gilberto DE LEONElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- Melancolías Existenciales o El Monólogo Con La Nada - Maryse RenaudDocumento12 páginasMelancolías Existenciales o El Monólogo Con La Nada - Maryse RenaudElMontevideano Laboratorio de Artes100% (1)
- El Beso de La Mujer Araña - Guy ThibautDocumento10 páginasEl Beso de La Mujer Araña - Guy ThibautElMontevideano Laboratorio de Artes100% (5)
- Cesar Vallejo - Ole OstergaardDocumento8 páginasCesar Vallejo - Ole OstergaardElMontevideano Laboratorio de Artes100% (2)
- Cesar Vallejo - Ole OstergaardDocumento7 páginasCesar Vallejo - Ole OstergaardElMontevideano Laboratorio de Artes100% (3)
- Césaire, El Partero de La Identidad Antillana - Maryse RenaudDocumento8 páginasCésaire, El Partero de La Identidad Antillana - Maryse RenaudElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- Césaire, El Partero de La Identidad Antillana - Maryse RenaudDocumento8 páginasCésaire, El Partero de La Identidad Antillana - Maryse RenaudElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- Maryse Renaud - BorgesDocumento10 páginasMaryse Renaud - BorgesElMontevideano Laboratorio de Artes100% (4)
- Olver Gilberto de Leon - Horacio QuirogaDocumento6 páginasOlver Gilberto de Leon - Horacio QuirogaElMontevideano Laboratorio de Artes100% (5)
- Cartas (1) - Glenia EyherabideDocumento6 páginasCartas (1) - Glenia EyherabideElMontevideano Laboratorio de ArtesAinda não há avaliações
- Diseño juvenil cómodoDocumento5 páginasDiseño juvenil cómodoKarina OrtegaAinda não há avaliações
- Danzas IncaicasDocumento4 páginasDanzas IncaicasCarmen Yolanda Flores Palomino20% (10)
- Despertar de La Virgen Prostituta - Hawkie EroticaDocumento153 páginasDespertar de La Virgen Prostituta - Hawkie EroticaBRYAN CALLEAinda não há avaliações
- Poster de Mercadeo (Enlace Aplicación)Documento7 páginasPoster de Mercadeo (Enlace Aplicación)Lorena CortezAinda não há avaliações
- Barreras de ProtecciónDocumento8 páginasBarreras de ProtecciónNorma Hernández BracamonteAinda não há avaliações
- Expediente Contratac.-Telas Hospital - YaDocumento4 páginasExpediente Contratac.-Telas Hospital - YaniltonquinAinda não há avaliações
- Tema 1: El Teatro RomanoDocumento4 páginasTema 1: El Teatro RomanojesusmgilAinda não há avaliações
- Benchmarking Sobre Manufactura Esbelta en El Sector de La Confección de Medellin PDFDocumento32 páginasBenchmarking Sobre Manufactura Esbelta en El Sector de La Confección de Medellin PDFEdwin Montiel RuizAinda não há avaliações
- Iperc Armador Servi. Inst. de Tubería Aire Comprimido M5004-P1Documento8 páginasIperc Armador Servi. Inst. de Tubería Aire Comprimido M5004-P1Roosevelt Varas VelizAinda não há avaliações
- Presentación Sección ViiiDocumento15 páginasPresentación Sección ViiiSoamy SotoAinda não há avaliações
- Exposicion de Region PacificaDocumento4 páginasExposicion de Region PacificaronaldjesusAinda não há avaliações
- Gould Steven - Jumper Exo 4Documento273 páginasGould Steven - Jumper Exo 4Jupither BjAinda não há avaliações
- Cuentos EróticosDocumento48 páginasCuentos EróticosMaria Luisa79% (24)
- Carta Circular 08 2019 2020 FirmadoDocumento7 páginasCarta Circular 08 2019 2020 FirmadoEscuela Superior Luis Pales MatosAinda não há avaliações
- La Veloz Gestion de Pedidos de ZARA PDFDocumento7 páginasLa Veloz Gestion de Pedidos de ZARA PDFJose Rafael Ballesteros MartinezAinda não há avaliações
- Catalogo Ryocco 2022-9 Final Con PreciosDocumento124 páginasCatalogo Ryocco 2022-9 Final Con PreciosEtmar MirandaAinda não há avaliações
- Tradiciones Peruanas Del VirreinatoDocumento28 páginasTradiciones Peruanas Del VirreinatoRoy RomeroAinda não há avaliações
- Reseña Historica en Honor A La Santísima Virgen Del Rosario de CajabambaDocumento5 páginasReseña Historica en Honor A La Santísima Virgen Del Rosario de CajabambaMicol YaksonAinda não há avaliações
- KevlarDocumento5 páginasKevlarMayra BarajasAinda não há avaliações
- Reparación estructuras y mejoras chancadora móvilDocumento8 páginasReparación estructuras y mejoras chancadora móvilMichel CholanAinda não há avaliações
- Caso DieselDocumento13 páginasCaso DieselAshbellAinda não há avaliações
- Equipos de ProteccionDocumento10 páginasEquipos de ProteccionLaura Maria Moreno Leon100% (1)
- El Gato Con Botas y PulgarcitoDocumento10 páginasEl Gato Con Botas y PulgarcitoPaolo BelizarioAinda não há avaliações
- TobasDocumento1 páginaTobasisidoro julca quispe100% (1)
- Cálculo consumo hilos y avíos confeccionesDocumento37 páginasCálculo consumo hilos y avíos confeccionesmayelin marcano100% (3)
- Industria TextilDocumento19 páginasIndustria TextilvivianAinda não há avaliações
- Vestir formal para entrevista de trabajoDocumento1 páginaVestir formal para entrevista de trabajoEdison HernandezAinda não há avaliações
- La Fortuna de Los Meijer - Charles LewinskyDocumento724 páginasLa Fortuna de Los Meijer - Charles LewinskyTiếng Việt Chảy MãiAinda não há avaliações
- Monografia DanzasDocumento22 páginasMonografia DanzasKaly de OSAinda não há avaliações
- Servicio de Alimentos y BebidasDocumento7 páginasServicio de Alimentos y BebidasFernandoGabrielRuizAinda não há avaliações