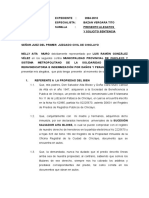Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Anatomia de Un Ase
Enviado por
Smith Nuñez Soto0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações7 páginasANATOMIA DE UN ASESINATO LIBRO
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoANATOMIA DE UN ASESINATO LIBRO
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações7 páginasAnatomia de Un Ase
Enviado por
Smith Nuñez SotoANATOMIA DE UN ASESINATO LIBRO
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 7
ANATOMÍA DE UN ASESINATO
Un hombre que ha matado a tiros al agresor de su esposa, la hermosa y provocativa Laura
Manion, es detenido y acusado de asesinato en primer grado. La acción se desarrolla en
un juzgado en una pequeña ciudad del Medio Oeste norteamericano, y los actores son los
fiscales, los abogados defensores, el juez, el acusado, y el j urado, el cual decidirá el
destino de un hombre. Pero los detalles del crimen y las historias personales de los
implicados son secundarios, ya que el drama del juicio criminal revela las complejas
cuestiones morales que conlleva y que son expuestos hasta su misma esencia y la
pregunta más difícil de contestar es: ¿hasta dónde es capaz de llegar un hombre para
convencer a sus semejantes de que es inocente de asesinato? ¿Y cuánto será usted
capaz de arriesgar para ayudarle?
Anatomía de un asesinato es la novela número uno en ventas de Robert Traver, el thriller
de juicios original americano, que allanó el camino para un género completo de ficción y
en la que se basó la película clásica nominada al oscar del director Otto Preminger y que
protagonizó James Stewart. Es al mismo tiempo la historia del más sensacional de los
procesos judiciales estadounidenses: el asesinato.
Título Original: Anatomy of aMurder
Traductor: Rivero Vélez, Iñaki
©1958, Traver, Robert
©2009, Quaterni
ISBN: 9788493700935
Generado con: QualityEbook v0.60
Anatomía de un asesinato Círculo de Lectores
Título del original inglés, Anatomy of a murder
Traducción, Jacinto León y Domingo
Manfredi Cubierta, Edición no abreviada
Licencia editorial para Círculo de Lectores
por cortesía de Luis de Caralt
© Luis de Caralt, 1963
Queda prohibida su venta a toda persona que no pertenezca al Círculo
Depósito legal B. 7165 69
Compuesto en Garamond 10
Impreso y encuadernado por Printer, industria gráfica sa Molins de Rey Barcelona
A mi amigo Raymond
Advertencia
Quiero dar las gracias públicamente, por autorizarme a utilizar en esta obra algunos
datos, a «Harper y Brothers», editores de Through these men, de John Mason Brow,
y «Callaghan y Compañía», que lo son de Michigan Pleading and Pratice, de
Callaghan; así como a la «Lawyers Cooperative Publishing Company», en cuyas
publicaciones me he documentado sobre jurisprudencia norteamericana.
Prólogo
Ésta es la historia de un asesinato, del proceso consiguiente y de algunas de las
personas que se vieron envueltas en los trámites legales. El asesinato, entre todos
los delitos, parece poseer una irresistible fuerza magnética que atrae a la gente y la
enreda para su sorpresa, y de vez en cuando para su horror.
Un asesinato, naturalmente, ocurre siempre en algún sitio, y éste, como el proceso
que le siguió, tuvo por escenario la Península de Michigan, la «U. P.» (Alta
Península: Upper Peninsula) para los naturales de la región. La «U. P.» es un
territorio salvaje, duro y árido, asentado sobre los restos de desaparecidos
glaciares, el último de los cuales, en su lenta retirada, convirtió la península en un
laberinto de pantanos, colinas, peñascos y riachuelos infinitos. Situada al pie de la
vertiente meridional del gran macizo canadiense precambriano, la región quizás
esté ligada al Canadá por afinidad de clima y de geología; con el Estado de
Wisconsin por la geografía; aunque por lógica más allá de toda deducción explicable
la región acabara siendo parte del Estado de Michigan, si bien esto no ocurriera sino
después de una serie de compromisos y manejos políticos cuyo relato exigiría una
larga historia.
Nadie quería la remota y áspera «U.P.», hasta que pudo ser convencido el Estado
de Michigan para que la aceptara, cosa que hizo de mala gana aunque le regalaran
con ella una modesta franja de terreno a lo largo de la frontera de Ohio, conocida
por «el Camino de Toledo». Esta fábula política alcanzó encantadora ironía cuando
se descubrieron en la «U. P.» importantes yacimientos de hierro y de cobre, capaces
de rivalizar con todos los que ya se conocían en aquel hemisferio. El patito feo del
cuento se convirtió en una hermosa princesa de cabellos de oro. Los políticos de
Michigan estuvieron a la altura de las circunstancias y se congratularon por su
talento y visión, asegurando que siempre habían deseado poseer la «U. P.».
¡Naturalmente que siempre la habían querido! Precisamente allí sucedió lo que en
este libro va a ser narrado.
Robert Traver
Primera parte
Antes del proceso
Capítulo primero
Los silbatos de las minas anunciaban la medianoche cuando yo descendía por Main
Street. Era una noche de domingo, a mediados de agosto, y había luna. Yo volvía
a casa después de un fin de semana en el lago Oxbow, junto a mi viejo amigo el
ermitaño Danny McGinnis, que vive allí siempre. Al llegar a Hematite Street quise ir
a echar un vistazo a casa de mi madre, aquella casa blanca y vieja en que yo había
nacido, alzada en la esquina donde había transcurrido mi infancia. Al doblar esta
esquina con mi coche, los faros acariciaron a los olmos que plantara mi padre siendo
aún joven, y arrancaron destellos azules de las amadas ventanas.
Mi madre seguía en casa de mi hermana casada, y me tenía encargado que vigilara
aquel edificio. Así lo había hecho, y comprobé esta noche que, como una bandera,
la casa seguía allí. Continué mi camino y no me hubiese detenido de no haberme
visto obligado a ello para no atropellar a un borracho que salió sin ninguna
precaución del Bar Trípoli, con una especie de trote sonámbulo, todavía con el
compás de la música de la gramola que sonaba dentro del local vacío y casi a
oscuras.
—¡Insolación! —murmuré distraído
—. Sencillamente, una víctima enloquecida por el sol de medianoche.
Mientras dejaba el coche, bastante sucio de barro, ante el Minner's State Bank,
frente a mi oficina y junto al almacén general, me decía que pocos ruidos serían
más tristes que el lamento nocturno de una gramola en una desierta ciudad
provinciana. En comparación, el canto de una lechuza me resultaría más
alegre.
Abrí el portamaletas y saqué la mochila, dos cañas de pescar con funda de aluminio
y una bolsa de mano, y las dejé sobre el estribo. Luego me eché la mochila a la
espalda y tomé los demás bultos como pude, cruzando la calle solitaria y dejando
tras de mí el ruido de mis pasos en la noche silenciosa.
—¿Qué tal fue la pesca, Paul? —
dijo alguien surgiendo de un oscuro
callejón de junto al almacén.
Era el viejo Jack Tragembo, alto y flaco, curtido como un «Tío Sam» sin barba.
Pertenecía a la fuerza de policía de Chippewa, y desde que yo podía recordarlo
siempre había tenido el turno de noche.
—Muy bien, Jack —dije rascándome el cogote—. He comido tantas truchas durante
estos días, que temo acabar teniendo agallas como ellas.—
¿Supongo que estarás enterado del asesinato? —dijo con un tono que demostraba
su deseo de que no fuera así
—. Hasta hemos salido en los periódicos de la capital.
—No lo sabía, Jack. Acabo de llegar, como puede ver. A Dios gracias no había
periódicos, radios ni teléfonos en los bosques de Oxbow. El viejo Danny es tan
hablador que no acepta que le hagan la competencia esos cacharros.
Estoy seguro de que tendrá al culpable atado, convicto y confeso para el viejo Mitch.
Jack se encogió de hombros.
—Eso no nos preocupa, Paul.
Ocurrió allá arriba, en Thunder Bay, el viernes por la noche. Uno de los soldados se
volvió loco y le largó cinco disparos a Barney Quill con un treinta y ocho. Este Barney
era el que tenía allí el hotel y el bar. El soldado dice que Barney perseguía a su
mujer. Afortunadamente, la policía del Estado le ha detenido ya.
— ¡Vaya…! —dije yo, sintiendo que se avivaba mi interés profesional.
En aquel momento un coche tomó la curva sobre dos ruedas. Se oyeron gritos
juveniles y frenos y neumáticos gimieron como caballos asustados. Estuvo a punto
de lanzarse sobre mi coche, y luego se alejó como un relámpago. Segundos
después dos coches de la policía llegaron a toda máquina, deteniéndose uno el
tiempo justo para recoger a Jack, que saltó al interior como un muchacho.
La escena pareció haber sido sacada de las viejas películas de Keystone, y no pude
menos que pensar tristemente en la calma que reinaría en mi refugio favorito, entre
la maleza de Oxbow. La niebla se alzaría inesperadamente, sobre el risco aullaría
un coyote, se oiría el canto del pájaro pescador, una trucha saltaría en el agua…
Permanecí un rato mirando por encima del Banco hacia la enorme luna amarilla que
surgía tras un macizo de nubes. «Mi corazón sangrará siempre pooor ti —cantaba
la gramola
— y gritará mi necesidad deee ti…»
«El crimen —reflexionaba mientras subía fatigado los viejos peldaños de madera—
no desaparece…»
El monótono timbre del teléfono sonaba insistentemente. No me apresuré pensando
que al fin y al cabo podía ser alguien que preguntara por el pedicuro, el dentista o
los recién casados. Sin embargo, estaba seguro, por una de esas premoniciones
que no podemos explicar, de que la llamada era para mí.
Tuve en seguida la seguridad de que alguien iba a pedirme que me encargara de la
defensa del asesino de Iron Cliffs.
Metí la mano en el bolsillo para buscar la llave de mi despacho. El teléfono calló
entre tanto.
Paul Biegler
Abogado
Así rezaba el rótulo de la puerta de cristales. Debajo, una flecha negra señalaba a
la puerta de Maida, y unas palabras lo aclaraban todo:
Entrada por allí No sé por qué, muy pocas personas obedecían la indicación, y casi
todas se quedaban allí y llamaban en la puerta de mi habitación particular.
La sucursal en Chippewa de una cadena de almacenes de precio único ocupaba la
planta principal del edificio de dos pisos que construyó mi abuelo, el alemán, en
1780. Durante muchos años vivió con la abuela en el piso superior, y mi despacho
actual y residencia de soltero ocupaban lo que para ellos había sido sala, living y
comedor.
Mi despacho de abogado no encajaba en el molde habitual. Mi madre solía decir en
tono de reproche que aquello parecía cualquier cosa menos el lugar de trabajo de
un hombre de leyes.
Uno de mis competidores para el cargo de fiscal había dicho en público años antes
que aquella oficina era ideal para adivinar la suerte ajena y labrar la propia…
La sala de espera donde Maida escribía a máquina, antiguo comedor de mis
abuelos, parecía el vestíbulo de un club. Había una vieja mecedora de cuero negro
y un sofá de cuero marrón para los clientes. Maida tenía un pupitre nuevo, del tipo
de los diseñados para que parezcan más una librería que una mesa de trabajo y la
máquina de escribir no estaba en uso. No había revistas (ni siquiera el Newsweek),
ni retratos en las paredes, excepto una instantánea de Balsalm, caballo favorito de
Maida. La mayor parte del archivo, los libros de consulta y el material de oficina lo
guardábamos en la antigua despensa. Las cajas de papel carbón, las cuartillas y los
sobres ocupaban el sitio reservado en otro tiempo para las costillas de cerdo y las
conservas de la abuela
Biegler.
Mi despacho particular tenía un aire menos grave que el de Maida. Las sentencias
y los informes del Tribunal Supremo de Michigan estaban en una estantería ocultos
por una cortina bordada. Mi mesa de despacho era la del viejo comedor y se
conservaba brillante como el anuncio de un barniz.
Había también un diván de cuero negro, especie de camastro muy viejo. Pensaba
que no sólo los psiquiatras tenían derecho a gozar de comodidades.
En un rincón había una mecedora de cuero negro, un taburete que hacía juego con
ella y una lámpara de pie, con una librería dedicada a mis revistas y a mis libros no
profesionales… Más allá, la estufa «Franklin» cuyo tubo terminaba en la chimenea
cerca del techo. En las
paredes, grabados en color y fotografías, especialmente de hermosas truchas y de
un tipo flaco y alto, grandes entradas y nariz prominente, llamado Paul Biegler,
pescador famoso. En otro extremo, un mueble que era a la vez radio y fonógrafo, y
también un aparato de televisión.
Oficialmente yo vivía en casa de mi madre, en Hematite Street, pero por acuerdo
tácito dormía casi siempre en el despacho, reservando mi habitación en el hogar
familiar para guardar mis avíos de pesca, rifles, raquetas y esquís. De modo que mi
madre estaba con frecuencia sola en la casa vacía, como una reina regente, leyendo
a Dickens, pintando acuarelas y escuchando seriales radiofónicos. No parecía
preocuparse porque yo viviera en el bufete. Siempre había opinado que los hijos
tenían derecho a cierta libertad antes de emanciparse de modo definitivo. A su juicio,
yo no era más que un aturdido adolescente a pesar de mis cuarenta años.
Mi madre tenía también sus opiniones respecto del matrimonio.
Según ella, éste era un contrato a plazo indefinido que la gente sensata debería
estudiar con calma antes de firmarlo.
Esperaba que algún día acabara casándome e instalando a mi mujer entre las viejas
reliquias de la antigua casa de Hematite Street. En verdad yo no me había casado
por la sencilla razón de que no había conocido a ninguna mujer que me interesara
para esposa.
El teléfono sonó de nuevo y no tuve más remedio que atenderlo, principalmente
porque era el único medio de conseguir que el timbre callara. Mi excursión de pesca
había concluido.
—Diga… Soy Paul Biegler —dije.
—Y yo Laura Manion —respondió una mujer—. Señora Manion… Perdone si le
llamo a estas horas. Cuando intenté ponerme al habla con usted, su secretaria me
dijo que pasaba fuera el fin de semana y que probablemente a esta hora habría ya
regresado…
—Sí, señora Manion…
—Mi marido, el teniente Frederick Manion, está en la prisión del condado de Iron
Bay. Le han detenido acusado de asesinato. Deseamos que usted se encargue de
la defensa —tuvo un fallo en la voz, pero se recuperó en seguida
—. Nos han hablado muy bien de su pericia profesional. ¿Quiere usted
defenderle…?
—No lo sé, señora Manion — respondí sinceramente—. Antes de decidir nada
debería hablar con su esposo y examinar la situación. Luego habría que plantear la
cuestión financiera.
Me hacían gracia las frases suaves y elegantes que utilizaba un abogado para
sugerir a su posible cliente que se preparara para gastar mucho dinero. La señora
Manion lo comprendió muy bien.
—Naturalmente, señor Biegler.
¿Cuándo puede ir a verle? Tiene muchos deseos de hablar con usted.
Di un vistazo al correo acumulado durante mi ausencia. Casi todo eran cartas sin
importancia.
—Iré alrededor de las once de la mañana. ¿Estará usted allí?
—Lo siento, pero a esa hora estaré en casa del médico. Ignoro si conoce usted los
detalles del suceso, pero yo… he sufrido mucho. De todos modos creo que podré
verle el martes. Es decir, si acepta usted encargarse del caso…
—Entonces hasta el martes… Si acepto este encargo…
—Gracias, señor Biegler.
—Buenas noches, señora Manion —respondí.
Apagué las luces y me senté, contemplando desde la oscuridad el resplandor de la
calle reflejado en las paredes. La habitación parecía caldeada. Abrí la ventana y
contemplé la ciudad silenciosa y las calles solitarias. El humo de mi cigarro
escapaba por la ventana.
CAPÍTULO SEGUNDO
Você também pode gostar
- El Elefante TitoDocumento2 páginasEl Elefante TitoSmith Nuñez SotoAinda não há avaliações
- Contrato de Arrendamiento SimpleDocumento2 páginasContrato de Arrendamiento SimpleSmith Nuñez SotoAinda não há avaliações
- Caracteristicas de La DemandaDocumento2 páginasCaracteristicas de La DemandaSmith Nuñez SotoAinda não há avaliações
- Alegatos Aita MuroDocumento4 páginasAlegatos Aita MuroSmith Nuñez SotoAinda não há avaliações
- Libreto, Grupo 4Documento22 páginasLibreto, Grupo 4Smith Nuñez SotoAinda não há avaliações
- Informe Sobre DDHH y Medio Ambiente en América - HTM PDFDocumento43 páginasInforme Sobre DDHH y Medio Ambiente en América - HTM PDFRonald Omar Suárez QuintanaAinda não há avaliações
- Signos de PuntuacionDocumento13 páginasSignos de PuntuacionSmith Nuñez Soto100% (1)
- Vicios de La Voluntad - MonografiaDocumento6 páginasVicios de La Voluntad - MonografiaSmith Nuñez SotoAinda não há avaliações
- Análisis Dogmático Del Tipo PenalDocumento6 páginasAnálisis Dogmático Del Tipo PenalPACC CONSULTORESAinda não há avaliações
- Tercera Nacionalizacion de HidrocarburosDocumento22 páginasTercera Nacionalizacion de HidrocarburosPuRita Montaño CuellarAinda não há avaliações
- 5ta Categoría RemuneracionesDocumento33 páginas5ta Categoría RemuneracionesOrlando Haquehua MedinaAinda não há avaliações
- Guia Empresa y Su Constitucion LegalDocumento17 páginasGuia Empresa y Su Constitucion LegalnelsonlatAinda não há avaliações
- Los Caminos Del QuijoteDocumento100 páginasLos Caminos Del QuijoteClaudiaFortes81% (16)
- Casación 11188-2017-Callao - Horario de Verano Implica Una Reducción de La Jornada LaboralDocumento9 páginasCasación 11188-2017-Callao - Horario de Verano Implica Una Reducción de La Jornada LaboralMirianAinda não há avaliações
- Tarea Grupo0008Documento10 páginasTarea Grupo0008vanessa caceresAinda não há avaliações
- MatriculaDocumento1 páginaMatriculaAlejandra PortilloAinda não há avaliações
- Icg - Valorización y Liquidación de ObraDocumento3 páginasIcg - Valorización y Liquidación de ObraFredy H. ChambiAinda não há avaliações
- Formato Registro Clientes DefDocumento1 páginaFormato Registro Clientes DefNicolas Barrera Polo100% (2)
- Demanda de Alimentos - Jenny MuñozDocumento4 páginasDemanda de Alimentos - Jenny MuñozMarcelino HuamanAinda não há avaliações
- LECHE-GLORIA-S.A. - YyYDocumento10 páginasLECHE-GLORIA-S.A. - YyYYoni Huaman0% (1)
- El Nuevo Orden VirreinalDocumento5 páginasEl Nuevo Orden VirreinalPercyAinda não há avaliações
- 2008-04-08 - Primera SecciónDocumento44 páginas2008-04-08 - Primera Sección654321ytrewqAinda não há avaliações
- Prestaciones RequisitosDocumento2 páginasPrestaciones Requisitosjoaquin moro pizarroAinda não há avaliações
- Cortazar - Sobre Las PalabrasDocumento7 páginasCortazar - Sobre Las Palabrasjaime_pineda6597Ainda não há avaliações
- Procesal I Teoria General Del Proceso PDFDocumento31 páginasProcesal I Teoria General Del Proceso PDFFederico Santiago MorenoAinda não há avaliações
- Unidad Educativa Particular "Antonio Flores" Tercero de Bachillerato "A"Documento31 páginasUnidad Educativa Particular "Antonio Flores" Tercero de Bachillerato "A"Noe FFAinda não há avaliações
- Propuesta Contrato de AprendizajeDocumento4 páginasPropuesta Contrato de AprendizajeNatalia Andrea Villa GuerraAinda não há avaliações
- Historia de IcaDocumento42 páginasHistoria de IcaTours Ica67% (3)
- 4° - ReinaDocumento35 páginas4° - ReinaBilly CruzAinda não há avaliações
- PDF Doing Business en México 2009Documento123 páginasPDF Doing Business en México 2009elempresario.mxAinda não há avaliações
- Instituciones de Seguros y FianzaDocumento3 páginasInstituciones de Seguros y FianzaLuis Meza100% (1)
- Acordada 2972Documento6 páginasAcordada 2972Fernando PazAinda não há avaliações
- Regimen Legal Transferencias de Fondo de ComercioDocumento3 páginasRegimen Legal Transferencias de Fondo de ComercioAnonymous WgYiaGAinda não há avaliações
- Apersonamiento Regimen de VisitasDocumento2 páginasApersonamiento Regimen de VisitasVanesa CabreraAinda não há avaliações
- Evaluacion Unidad 2Documento6 páginasEvaluacion Unidad 2samuel HernandezAinda não há avaliações
- f2.g23.pp Formato Acta de Reunion Del Comite de Control Social y La Veeduria Ciudadana v1Documento3 páginasf2.g23.pp Formato Acta de Reunion Del Comite de Control Social y La Veeduria Ciudadana v1Edier RojasAinda não há avaliações
- Di Vagno Alejandro Augusto Factura: OriginalDocumento3 páginasDi Vagno Alejandro Augusto Factura: OriginalLa LLave PsiAinda não há avaliações
- Asociacion o Comite de Vecinos Pinar Del Rio VerdaderaDocumento11 páginasAsociacion o Comite de Vecinos Pinar Del Rio VerdaderaDesiree SamayoaAinda não há avaliações