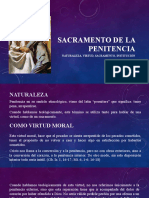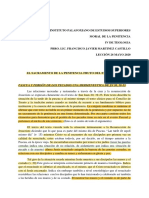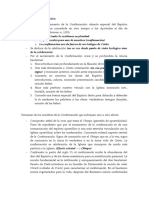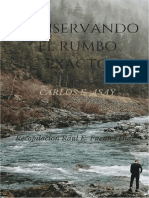Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sacramento Penitencia GER
Enviado por
enripacheco0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
96 visualizações37 páginasDireitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
96 visualizações37 páginasSacramento Penitencia GER
Enviado por
enripachecoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 37
Sacramento Penitencia GER
Penitencia II. el Sacramento de la Penitencia: Teologia
Dogmática.
1. Concepto y nombres. 2. Institución divina. 3. Sacramento de la
Penitencia y plan general de salvación. 4. Desarrollo del sacramento
de la Penitencia a lo largo de la historia de la Iglesia. 5. Estructura del
sacramento de la Penitencia. 6. El ministro de la Penitencia. 7.
Efectos. 8. Conclusión.
1. Concepto y nombres. En nuestro lenguaje el sacramento de
la P. recibe diversas denominaciones, en las que se recogen otros
tantos aspectos del rito sacramental completo. Por su entronque con
el Bautismo, los Padres llamaban a este sacramento «Bautismo
laborioso», «segundo Bautismo», «segunda tabla de salvación
después del naufragio en el pecado», terminología de la que se hace
eco eJ Conc. de Trento (Denz.Sch. 1542 y 1672). Desde la Edad Media
teólogos y canonistas le vienen llamando «poder de las llaves»
(potestas clavium), expresión en la que puede verse una referencia a
la índole eclesial del sacramento y al hecho de que es en él donde el
poder de abrir y cerrar la puerta del Reino de los cielos, dado a la
Iglesia, tiene su manifestación más profunda y decisiva. La
denominación de «sacramento de la misericordia» alude en cambio a
la acción de Dios en este sacramento, o mejor a la actitud que
presupone, ya que es aquí, en el perdón otorgado al hombre caído
una y otra vez en el pecado, donde el Amor misericordioso se
manifiesta con más intensidad.
También se le llama «sacramento de la reconciliación» (o «de la
paz»), pensando en el efecto propio de este sacramento: reconciliar al
hombre con Dios y con la Iglesia, por el perdón del pecado y la
reinfusión de la gracia, que restaura la comunión de vida con Dios y
con la Comunidad de los santos. Se le llama también -y este nombre
es el más popular- «sacramento de la Confesión» o simplemente
«Confesión», fijándose en el aspecto más visible del rito sacramental:
la manifestación de los pecados al confesor. Y, finalmente,
«sacramento de la Penitencia», nombre por el que el lenguaje
teológico tiene clara preferencia, ya que es característica peculiar de
este sacramento elevar a la dignidad de parte integrante del signo
sacramental, la penitencia, los actos penitenciales del pecador:
contrición de corazón, propósito de nueva vida, confesión de los
pecados, satisfacción por los mismos.
Para fijar ideas podemos, ya desde el principio, dar una
definición descriptiva de la P. como sacramento diciendo que es un
signo sensible, instituido por Cristo, en el cual, por medio de la
absolución judicial dada por el legítimo ministro, se perdonan al
cristiano debidamente dispuesto los pecados cometidos después del
bautismo (cfr. CIC, can. 870). Esta descripción puede servirnos de
guía en la exposición, ya que contiene, de alguna manera, todos los
temas más importantes que hay que conocer en una teología del
sacramento de la P.: institución divina del sacramento; elementos
constitutivos del rito sacramental; ministro que lo confiere; efectos
del sacramento de la penitencia.
2. Institución divina. La enseñanza del N. T. y la
tradición doctrinal de la Iglesia sobre esta cuestión la propone, en
fórmulas muy densas y precisas, el Conc. Tridentino, con ocasión de
los errores protestantes sobre la índole sacramental de la Penitencia.
La p., el conjunto de actos por los que el pecador abandona sus
extraviadas caminos y se convierte al Señor, fue en todo tiempo
necesaria al que haya querido recuperar la justificación y gracia
perdida. Para los que se encontraban en pecado antes de recibir el
Bautismo; para los peca dores en el A. T.; para el cristiano que haya
ofendido gravemente a Dios, es imposible recobrar la amistad divina
sin la p. interna, la contrición del corazón. Así se comprende que la
exhortación a la p., a la conversión del corazón (metanoia) sea tema
primordial de la predicación en el A. T. y N. T. La predicación de Jesús
comienza por ser una predicación de p., de cambio de vida en el
hombre ante la inminencia del Reino de Dios. Lo específico del N. T.
es que Cristo a la «penitenciametanoia» del hombre que retorna a su
Dios le ha dado un valor religioso sobrenatural inédito: la ha elevado
a la dignidad de elemento constitutivo de un sacramento, al ser
afectada y sobreelevada por la absolución del sacerdote (cfr.
Denz.Sch. 1668-1669,1676,1704).
La institución por Cristo del sacramento de la P., prosigue el
Tridentino, tuvo lugar principalmente cuando Cristo resucitado,
dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: «La paz a vosotros como me ha
enviado el Padre así también os envío Yo. Y dicho esto sopló y les dijo:
Recibid al Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les son
perdonados; a quienes se los retengáis, les son retenidos» (lo 20,21-
23). «Con este gesto tan significativo y con estas palabras tan claras
-declara el Concilio- se comunicó a los Apóstoles y a sus legítimos
sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados, para
reconciliar a los fieles que han caído después delbautismo, según lo
han entendido unánimemente los Santos Padres» (Denz.Sch. 1670;
cfr. 1703).
Si bien el texto citado por Trento es el definitivo, no es el único:
ese acto de Cristo ha sido precedido por otros, que lo preparan.
Examinemos los principales. La intención de Cristo de dar a la Iglesia
poder universal para perdonar los pecados la encontramos ya en las
palabras dichas a Pedro cuando le concede el poder universal de atar
y desatar, el ilimitado «poder de las llaves» para abrir y cerrar la
entrada al Reino de los cielos (cfr. Mt 16,13-20). Los poderes
otorgados aquí a la Iglesia en la persona de Pedro desbordan el poder
de perdonar pecados (V. PRIMADO DE SAN PEDRO Y DEL ROMANO
PONTÍFICE), pero, indudablemente, el poder de perdonar está
encerrado dentro del poder más general de atar y desatar y del
«poder de las llaves». El mismo poder universal de atar y desatar se
concede a todo el Colegio apostólico, según Mt 18,20-15-18.
Llegamos así de nuevo al texto capital, ya citado, de lo 20,21-
23. La actitud y las palabras de Jesús revisten una solemnidad
notoria. Ahora, resucitado ya y proclamado Señor (Kyrios), va a
ejercer todos sus poderes mesiánicos y, especialmente, todos sus
poderes para comunicar el don mesiánico por excelencia, que es el
Espíritu Santo: «Como el Padre me envió así os envío yo a vosotros.
Recibid el Espíritu Santo». Poder comunicar el Espíritu es poder dar la
vida divina en plenitud, ya que el Espíritu es dador de vida. Y no
podría recibir la vida el hombre sin quedar totalmente limpio del
pecado. Como el poder perdonar los pecados va tan íntimamente
unido a la comunicación del Espíritu, es necesario entenderlo en su
sentido más pleno: la Iglesia ejercerá este poder con autoridad
propia, con verdadero poder que realmente tiene, si bien sea recibido
de Dios, ya que nadie puede perdonar los pecados sino sólo Dios (Me
2,3 y 12 par.).
No se trata, pues, de decirle al pecador, en nombre de Dios y
para su consuelo, que el Señor le ha perdonado los pecados. Ya esto
sería mucho. Pero es que, además, la Iglesia perdona, ejerce como
propio el poder mesiánico recibido de Cristo para perdonar el pecado,
y no tan sólo para declarar, autoritativamente, que Dios lo ha
perdonado. En el texto que comentamos la expresión perdonar los
pecados tiene un sentido tan lleno y denso como en otros pasajes en
que el poder es ejercido por el mismo Jesús, que perdona al paralítico
(Mc 2,3-12) o a la Magdalena (Le 7,47), o en que se habla del efecto
de perdón que tiene el Bautismo (Act 2,38; cfr. 1 lo 1,9). A la decisión
de la Iglesia de perdonar sigue el hecho de que también Dios
perdona; cuando se consuma el rito de reconciliación de la Iglesia, se
ha realizado la reconciliación con Dios. Y si la Iglesia no perdona,
tampoco Dios perdonaría al pecador.
Características importantes de esta potestad dada aquí a la
Iglesia son: a) Universalidad sin límites: todos los pecados, de
cualesquiera hombres, pueden ser perdonados. Esta universalidad en
cuanto a los pecados y pecadores marca una neta distinción entre el
poder de perdonar los pecados por medio del Bautismo y el poder que
ahora se concede. El Bautismo es eficaz para perdonar todos los
pecados cometidos antes de ser bautizado. Pero los pecados
cometidos posteriormente no pueden ser perdonados por vía
bautismal, ya que el Bautismo es irrepetible. Estamos, pues, en
presencia de un poder distinto del poder bautismal.
b) Carácter judicial. Es éste otro rasgo que muestra que el
poder concedido por Cristo a los Apóstoles en lo 20,21 ss. es distinto
del poder bautismal. La Iglesia puede perdonar los pecados, pero
también puede retenerlos. Es decir, que el perdón es el resultado de
un acto de autoridad, de un juicio, que sólo se ejerce con los que ya
son súbditos. El Bautismo implica un poder puramente gracioso, sin
opción para retener los pecados.
Aunque manteniendo siempre las diferencias con otros actos de
juicio y sin urgir con excesiva rigidez las semejanzas, la
administración de la P. ha revestido en la tradición de la Iglesia los
rasgos de un juicio. El pecador se presenta a la vez como reo,
acusador, testigo, frente al tribunal (ministro). En los juicios profanos
el acusado sólo es delincuente presunto, pero en el juicio penitencial
el acusado ciertamente es delincuente ante Dios y ante la Iglesia. En
el juicio sacramental nadie es declarado nunca inocente, sino que,
reconocido su pecado, es absuelto, si está dispuesto. En ambos casos
es sólo la legítima autoridad la que interviene en el juicio. Pero, más
allá de este aspecto jurídico del juicio, hay que ver en la P. un juicio
de Dios de hondura religiosa: el juicio penitencial a que el cristiano
pecador se somete es el acto de reconocer sobre sí el juicio de Dios
que se realizó en la Cruz. Porque el cristiano acepta sobre su
conducta personal el juicio de Dios sobre el pecado del mundo, que
Cristo llevaba sobre sí en la Cruz; por eso es hecho partícipe, en el
mismo rito sacramental, de la resurrección del Señor, y es liberado de
los poderes de la muerte. Por otra parte, el juicio de Dios, que el
cristiano acepta en la confesión, prepara y anticipa en él el juicio
escatológico de Dios y de Cristo. El que ahora acepta el juicio divino
en la Confesión, ya tiene una prenda de haber superado un juicio de
Dios definitivo en un sentido favorable. Lo ha transformado,
aceptándolo ahora, en juicio de salvación.
c) índole sacramental de los poderes concedidos por Cristo. Se
desprende lógicamente del comentario que hemos venido haciendo.
Para completar la visión del tema, conviene recordar el concepto
general de sacramento en sus rasgos esenciales. Efectivamente, el
perdón de los pecados por voluntad de Cristo se administra en la
Iglesia mediante un rito sensible, en lo sustantivo determinado por
Cristo, y mandado realizar por Cristo en la Iglesia en forma perenne.
Mediante este signo se significa y se confiere la gracia. La índole
sensible del rito sagrado está unida al hecho de que el poder de
perdonar se administre por vía judicial: la dolorosa acusación del
pecador y la absolución del sacerdote han de ser de algún modo
sensibles. La absolución del sacerdote significa y realiza directamente
el perdón de los pecados, y también la infusión de la gracia sin la que
no hay remisión de pecados. La distinción del rito penitencial con
relación al Bautismo -y, por tanto, su carácter de salvamento
específico-, aparte de lo ya indicado, se ve de forma todavía más
destacada teniendo presentes los elementos de uno y otro rito tan
distintos entre sí.
3. Sacramento de la Penitencia y plan general de salvación. La
acción salvadora de Dios, que culmina en Cristo y se continúa hasta
el fin del mundo en la Iglesia, es, sin duda, de signo positivo: está
ordenada a comunicar a los hombres la vida íntima de Dios, hacerles
participantes del Amor infinito en que viven Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Pero, frente a la decisión divina de comunicar la vida eterna al
hombre, encontramos el pecado de éste: el intento, siempre
renovado por parte del hombre, de vivir desde sí mismo, «según la
carne», y de no dejarse guiar por la voluntad de Dios, que le llama a
vivir «según el espíritu», según Dios y desde Dios. Por eso la voluntad
salvadora de Dios que quiere dar vida ha de luchar en todo momento
contra el poder de lamuerte, contra el pecado de los hombres, según
testifica a cada paso la historia de la salvación narrada en la Biblia.
Jesucristo vino al mundo para dar la vida a los hombres y
dársela en abundancia (lo 10,10.28). El dar la vida lleva
inevitablemente consigo el destruir la muerte, ser el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo (lo 1,29). La Muerte en la Cruz y la
Resurrección del Señor son fuente de vida para los hombres; pero
antes, son holocausto de expiación, reparación, precio por el pecado.
Para hacer perenne en el tiempo y en el espacio su obra redentora,
Cristo instituyó la Iglesia (v.). Ella es en Cristo a manera de
sacramento, es decir, un signo o instrumento de la unión íntima con
Dios y de la unidad del género humano en la fe, esperanza y caridad.
Su misión primordial es comunicar la vida divina por el ejercicio de la
triple potestad (servicio, ministerio) de enseñar, gobernar y santificar
a los hombres. Para cumplir la Iglesia su misión positiva y básica de
dar vida, tiene que gozar de poder para destruir la muerte, el pecado,
en el corazón de los hombres. Dar la vida y perdonar el pecado es la
doble vertiente de una idéntica acción salvadora, en Cristo y en la
Iglesia.
La Iglesia ejerce ese poder por los ritos sacramentales, o
sacramentos (v.) en el sentido estricto de la palabra. Cada día la
Madre Iglesia hace nacer de nuevo, por el agua y el Espíritu Santo,
con el sacramento del Bautismo (v.), multitud de hombres, a quienes
hace hijos de Dios, miembros de Cristo, templos vivientes de la
Trinidad, a cuyo culto quedan consagrados en la Comunidad de los
santos. Y el mismo rito bautismal es «lavado de regeneración» que
limpia el pecado, lo rae del alma, lo aniquila en forma absoluta.
Pero la lucha de la Iglesia no puede darse por terminada
después de haber lavado el alma de los hombres en el Bautismo.
Aunque el bautizado ha sido limpiado, es aún falible, no está todavía
confirmado en la gracia: es decir, es aún peregrino hacia la gloria, y
puede caer y perder la amistad con Dios. Por eso al cristiano se le
exige una vida santa (Rom 6.7.8), pero, al mismo tiempo, se le
advierte de continuo contra los peligros de caer de nuevo en la
servidumbre del pecado. Más aún, la predicación cristiana siempre ha
tenido a la vista los pecados reales de los creyentes (cfr., p. ej., 1 Cor
5,1-13). La Iglesia nunca, ni siquiera en sus momentos más iniciales,
se ha considerado a sí misma como una comunidad religiosa en la
que sólo «los sin pecado» tienen cabida. Por otra parte, pensar que la
misericordia de Dios ya no ofrezca nueva oportunidad de perdón a los
cristianos pecadores estaría contra los postulados más elementales
de las enseñanzas de salvación traídas por Cristo. Ciertamente se
habla en el N. T. de algunos pecados «imposibles» de perdonar
(pecado contra el Espíritu Santo: Mt 12,31; imposibilidad de segunda
iluminación para los caídos: Heb 6,4-6; ya no hay sacrificio para
algunos pecados: Heb 10,26.25.29); pero, en tales casos, el perdón es
imposible, no por falta de poderes en la Iglesia o porque Dios no
quiera ya perdonar, sino por la especial y cualificada «dureza de
corazón», que hace que el pecador no se mueva a convertirse al
Señor.
Dentro de estas dos coordenadas -fragilidad moral y pecado
real del bautizado, e inagotable misericordia de Dios para con el
cristiano pecador- se encuadra esta admirable institución para el
perdón de los pecados, que llamamos sacramento de la Penitencia.
Así lo hace el Conc. Tridentino al empezar su exposición sobre el
tema: «Si todos los cristianos fuesen tan agradecidos a Dios que
conservasen ya para siempre la justificación, que por benevolencia y
gracia divina recibieron en el bautismo, no hubiera sido necesaria la
institución de otro sacramento, distinto del Bautismo, para perdonar
los pecados. Mas como Dios, que es rico en misericordia, conoce bien
el barro de que hemos sido hechos, aun a aquellos que después del
Bautismo se han entregado a la esclavitud del pecado y del demonio,
les ha proporcionado un remedio para recuperar la vida: el
sacramento de la Penitencia, mediante el cual, a los que han pecado
después del Bautismo, se les aplica el beneficio de la muerte de
Cristo» (Denz.Sch 1668; cfr. 1702).
Considerando las cosas en abstracto, cabe decir que Dios
podría haber elegido otros caminos para que el cristiano pecador se
reconciliara con El y le fuera restituida la gracia bautismal: cabría
pensar, p. ej., en la reiteración del Bautismo; o en una reconciliación
por vía extrasacramental, por una sincera conversión del corazón del
pecador, que llora sus extraviados caminos delante del Señor, en la
amargura de su alma arrepentida (así se reconciliaban con Dios los
pecadores del A. T., y a eso reducen la P., en diversos matices, los
protestantes: a la predicación de la palabra de perdón, que con el
recuerdo de la bondad divina reaviva en el cristiano pecador la fe en
la justificación recibida y así lo reconciliaría con Dios). Pero Cristo ha
querido facilitar el camino dejando un signo sensible, fácilmente
reiterable, que causará en nosotros la reconciliación y el perdón que
significa. El cristiano pecador tiene un camino de reconciliación que
es la vía sácramental y eclesial que señala el rito sagrado, el
Sacramento de la Penitencia.
Por eso, la fe católica, a la par que enseña que por el acto de
perfecta contrición y amor de Dios se perdonan los pecados
(Denz.Sch. 1542,1677,1931), recuerda que la conversación del
pecador a Dios nunca será aceptable a Dios, ni devuelve la vida
divina, si no está referida al acontecimiento sacramental y eclesial del
sacramento de la P. -es decir, si no incluye el deseo y propósito de
confesarse-, ya que ésa es la vía establecida por Dios, y no dirigirse a
ella es despreciar a Dios. Al señalar el sacramento de la P. cómo
único camino de justificación para el cristiano pecador, Dios confirma
la ley general que sigue al comunicar la vida a los hombres: lo hace
siempre en forma encarnada, incorporando a Cristo y a la Iglesia. Dios
ha querido dar participación de su vida íntima a los hombres, no
aisladamente, sino formando un Pueblo, un Cuerpo, una Iglesia, una
Familia de Dios presidida por Cristo como primogénito entre muchos
hermanos (Rom 8,28.30; Eph 1,1-16). Por eso la vertiente
sacramental y eclesial la encontramos en todos los momentos
importantes de las relaciones de Dios con el hombre, como es este en
que el pecador vuelve a la casa paterna y se reconcilia con el Padre.
Para más detalles sobre la necesidad del sacramento de la P., v. III.
4. Desarrollo del sacramento de la Penitencia a lo largo de la
historia de la Iglesia. Las palabras de Cristo instituyendo este
sacramento daban a la Iglesia un poder, pero también imponían un
mandato: comunicar el Espíritu Santo para perdonar el pecado a todo
el que pide el perdón. La Iglesia ha ejercido siempre estos poderes y
este mandato de Cristo, que son parte constitutiva de la misión
salvífica recibida del Señor. Describiendo el sacramento, el Conc. de
Trento enseña que «la forma del sacramento de la penitencia, en la
que está puesta principalmente su virtud, consiste en aquellas
palabras del ministro: Yo te absuelvo, etc., a las que se añaden
saludablemente, por costumbre de la santa Iglesia, algunas preces,
que no afectan en manera alguna a la esencia de la forma misma ni
son necesarias para la administración del sacramento mismo. Y son
cuasi-materia de este sacramento los actos mismos del penitente, a
saber, la contrición, confesión y satisfacción; actos que, en cuanto por
institución de Dios se requieren en el penitente para la integridad del
sacramento y la plena y perfecta remisión de los pecados, se dicen
partes de la Penitencia» (Denz.Sch. 1673).
Establecido por Cristo el núcleo sustancial del sacramento del
perdón, la Iglesia, por su propia autoridad, bajo la dirección del
Espíritu Santo, ha tenido libertad, en cada época histórica, para
concretar el modo de ejercer estos sus poderes sacramentales de
reconciliación. Trazando una visión panorámica de la historia de la
teología y de la praxis sobre este sacramento, podemos decir, en
primer lugar, que hasta el s. III no hubo discusión sobre el tema. A
partir de ese siglo los poderes de la Iglesia para perdonar los pecados
en el foro sacramental fueron sometidos a discusión por algunos,
como resultado de lo cual se aclararon los principios doctrinales y las
prácticas penitenciales. A partir del s. vti la práctica penitencial acaba
de concretarse con una estructura similar a la actual. La teología de
la p. siguió progresando a lo largo de la Edad Media, sobre todo con S.
Tomás y Duns Escoto, quienes delinearon las soluciones teológicas
que recibieron su última aclaración en Trento y están vigentes hasta
nuestros días. En la actualidad surgen algunas tendencias que buscan
modificar algunos aspectos del rito penitencial. Desde el punto de
vista dogmático siempre será indispensable mantener la obligación,
que deriva de ley divina, de la confesión personal y específica de los
propios pecados al sacerdote confesor.
No vamos a desarrollar toda esa historia, sino que nos
limitaremos a considerar algunos puntos sobre la doctrina y la
práctica penitencial de la Iglesia antigua, que han sido y están siendo
particularmente analizados y discutidos por la teología de mediados
del s. xx. Concretamente nos plantearemos dos cuestiones: una sobre
la conciencia que la Iglesia de aquellos siglos tuvo de su poder de
perdonar los pecados; otra sobre las llamadas P. pública y P. privada.
a) Universalidad del poder de perdonar los pecados. El
problema puede formularse así: ¿tuvo la Iglesia de los tres primeros
siglos conciencia suficientemente clara de poseer poder para
perdonar todos los pecados de cualquier cristiano que llegase a pedir
perdón?, ¿o acaso pensaba que ciertos pecados especialmente graves
(apostasía, adulterio, homicidio) y ciertos pecadores cualificados
(relapsos en apostasía, los que no pedían p. hasta la hora de la
muerte, clérigos recalcitrantes) sólo Dios podía perdonarlos y no la
Iglesia? Preguntamos por una conciencia de claridad suficiente, ya
que no hay inconveniente en admitir que, en este dogma, como en
otros, la Iglesia haya poseído desde el principio una verdad que Cristo
le había transmitido, pero sin detenerse en ella y sin explicitarla, de
modo que la haya ido formulando luego con más claridad. Puesto el
problema a este nivel dogmático, de principios, hay que reconocer a
la Iglesia primitiva una conciencia suficiente de su poder para
perdonar los pecados de los creyentes, tal como se lo comunicó Jesús
en lo 20,21-23. No podía ser de otra manera, en asunto tan
importante como es el de la amplitud de sus poderes sacramentales,
dada la indefectibilidad de la Iglesia y su infalibilidad, pero además
así lo corroboran los documentos históricos.
Algunos historiadores no-católicos hablan de un «profundo
silencio» de los escritores eclesiásticos primitivos acerca del poder de
la Iglesia para perdonar los pecados por un sacramento distinto del
Bautismo, y arguyen de ahí que la Iglesia no tenía conciencia de sus
poderes penitenciales. La verdad es, sin embargo, que el silencio de
los Padres no tiene nada de «profundo». San Clemente de Roma, S.
Ignacio de Antioquía, Policarpo, el Pastor de Hermas, tienen
testimonios expresos sobre el poder de perdonar los pecados a los
cristianos pecadores; y nunca mencionan limitación alguna de
principio a ese poder. Estos testimonios son pocos, ciertamente, pero
eso no tiene nada de extraño dado lo escaso de la literatura teológica
de la época. Si se los lee en continuidad con las palabras de Jesús en
lo 20,21-23, y como anticipación de los testimonios ya más copiosos y
reflexivos que encontramos desde la mitad del siglo iii, se advierte
que son un valioso y positivo argumento documental de la conciencia
que la Iglesia tiene sobre su poder universal de perdonar los pecados
de los fieles.
A finales del siglo ii y primeros decenios del iII circularon entre
los cristianos corrientes rigoristas respecto a la reconciliación que
habría de concederse a los pecadores cualificados, es decir, a los que
habían cometido los pecados gravísimos ya mencionados. El
rigorismo procedía de los círculos montanistas (V. MONTANO Y
MONTANISMO). Uno de los que se adhirió a ese rigorismo, el gran
escritor Tertuliano (v.), al combatir la benignidad que practicaban
otros, nos ofrece el mejor testimonio de la antigua doctrina y práctica
penitencial: el fogoso africano reconoce que la tradición y el cuerpo
de los obispos le son contrarios. Y por ello se ve forzado a apoyar su
tendencia rigorista en las revelaciones nuevas que el Espíritu habría
hecho en la Iglesia por medio de los profetas Montano y Priscila.
La controversia penitencial se volvió a encender poco después
con el rigorismo de Hipólito Romano (v.) y con motivo de los «lapsos»
o apóstatas ocasionados por la persecución de Decio (a. 249-251).
Según testimonio de S. Cipriano esa persecución provocó numerosas
apostasías (plebem maxima ex parte postravit...). Terminada la
persecución, esas personas pidieron en masa la reconciliación con la
Iglesia. Novaciano (v.), presbítero romano que acabó promoviendo un
cisma, adoptó una actitud rigorista, que le llevó a negar, no sólo la
oportunidad pastoral y práctica de conceder una amplia
reconciliación, sino el poder mismo de la Iglesia para perdonar, al
menos en ciertos casos gravísimos y a ciertos pecadores relapsos.
Novaciano y sus partidarios fueron excomulgados por un sínodo que
se celebró en Roma (cfr. Eusebio, Historia ecclesiastica, 6,43,2). El
Conc. Ecuménico de Nicea (a. 325) renovó la condena (Denz.Sch.
127). La controversia novaciana dio oportunidad para un nuevo
avance de la doctrina y práctica penitencial de la Iglesia. Como
justamente observaba S. Agustín, a propósito precisamente de
Novaciano, y la historia lo confirma hasta nuestros días, las
discusiones con los herejes provocan el esclarecimiento de la doctrina
de la fe: el error de Novaciano -comenta- llevó a estudiar más a fondo
la doctrina penitencial y «se aclararon muchas cosas que estaban
ocultas en la Escritura y se comprendió la voluntad de Dios en forma
más plena» (In Ps. 54,22: ML 36,643) (V. LAPSOS, CONTROVERSIA DE
LOS).
Las fuentes históricas de los tres primeros siglos nos
documentan así una praxis penitencial de la Iglesia basada en la
conciencia de su poder de perdonar los pecados, que es en ocasiones
atacada por tendencias rigoristas, contralas que reacciona la Iglesia
afirmando cada vez con más claridad el poder que ha ejercido desde
el principio. El cisma de Novaciano conduce, finalmente, a una
reafirmación tal, que la doctrina es admitida por todos en toda su
universalidad, y transmitida de ese modo a los siglos posteriores.
Respondamos, finalmente, a una objeción que se sitúa, no a
nivel dogmático o de principio, sino a nivel práctico, pastoral: aunque
la Iglesia tuviese una conciencia suficiente sobre su poder para
reconciliar a los pecadores, ¿no negó acaso sistemáticamente el
perdón a ciertos pecados y a ciertos pecadores especialmente graves
y cualificados? Es cierto que algunas iglesias particulares aplicaron
criterios pastorales bastante rigoristas, pero, si tenemos en cuenta la
práctica de la Iglesia universal y especialmente de la Iglesia de Roma,
«madre y maestra de todas las Iglesias», no cabe hablar de ningún
rigorismo disciplinar extremado. Cierto que hubo parsimonia en dar, y
sobre todo en repetir, la reconciliación para los pecados llamados
gravísimos y para los pecadores cualificados, pero tampoco en esos
casos extremos se les excluyó del perdón de la Iglesia de forma total
e inflexible. La cuestión, por lo demás, como toda cuestión pastoral,
es difícil de juzgar, ya que los factores son múltiples y complejos.
b) Penitencia pública y Penitencia privada. Durante siglos el
perdón sacramental de los pecados se les daba a los cristianos, en
forma preponderante, mediante el rito sagrado de la llamada P.
pública o solemne. No tuvo una estructura uniforme en toda la Iglesia
ni en todos los tiempos. Generalmente se entraba en el llamado
«orden de penitentes» por la imposición de una p. decretada por el
obispo, según las faltas presentadas. Luego se ejercitaban en actos
penitenciales y oraciones, incluso durante las reuniones litúrgicas; y,
finalmente, se les absolvía por la imposición de manos y oración del
sacerdote. El que alguna vez había pertenecido a este «orden de
penitentes», es decir, el que había hecho p. solemne por algún
pecado, ya no era admitido de nuevo a renovar esta forma de
penitencia.
Como la p. solemne se daba una sola vez y, al parecer, sólo por
los pecados gravísimos y a pecadores cualificados, surge la pregunta:
¿cómo perdonaba la Iglesia los pecados, mortales sí, pero menos
graves, y a los que reincidían en los gravísimos, ya penitenciados
alguna vez? Una respuesta -la más obvia desde la praxis posterior de
la Iglesia- es remitir a la P. sacramental privada: ya que la P. pública
era irrepetible, los que volvían a caer en los pecados gravísimos o en
pecados mortales menos graves eran reconciliados por la P. privada,
similar -en lo sustancial- a la que ahora se administra. Desde un
punto de vista documental-histórico hay, sin embargo, pocos datos
sobre la praxis penitencial de la época, y algunos autores, basándose
en ello, sostienen que sólo a partir del s. iv fue introduciéndose,
gradualmente, la praxis de la P. privada. En cualquier caso está
documentada la práctica abundante de la P. privada ya en el s. vi. A
partir de España y las Galias, y luego bajo el influjo de los monjes
irlandeses venidos a misionar al continente, la P. privada se fue poco
a poco convirtiendo en el único rito para recibir la reconciliación,
desplazando a la P. solemne que acabó por desaparecer. Para una
historia de los ritos, v. iV, 2.
5. Estructura del sacramento de la Penitencia. Como los demás
sacramentos (v.), también la P. sacramental consta de un doble
elemento que, en términos teológicos técnicos, se llaman «materia» y
«forma». El primer elemento o materia lo constituyen los actos del
penitente: contrición de corazón, manifestación de los propios
pecados (confesión oral) y voluntad de satisfacer con obras
penitenciales. Sobre estos actos recae la palabra absolutoria del
sacerdote, que es el elemento formal del sacramento, ya que es ella
la que significa y confiere la remisión del pecado y la que da la gracia
santificante.
a) Las palabras absolutorias no fueron, en su literalidad,
taxativamente indicadas por Cristo: cualquier fórmula que, con
suficiente claridad, exprese la persona que absuelve, el pecador y el
pecado absuelto podría bastar para la validez. La fórmula usada en la
Iglesia latina dice, en su núcleo sustancial: Yo te absuelvo de tus
pecados; a ese núcleo se añaden otras palabras y oraciones,
preceptivas de suyo, que aclaran el sentido de la fórmula esencial (v.
iv).
b) Los actos del penitente son la cuasi-materia del sacramento.
Nos limitamos aquí a una presentación somera, remitiendo para un
estudio amplio al artículo de Teología moral y espiritual (v. III):1)
Contrición del corazón. Con estas palabras se expresa la disposición
básica del pecador cuando se acerca a pedir la absolución en el
tribunal de la P.; el concepto católico de contrición lo resume el Conc.
Tridentino definiéndola como «un dolor del alma y detestación del
pecado cometido, con propósito de no pecar en adelante» (Denz.Sch.
1676; cfr. 1526 y 1668-1670).
2) Confesión oral o manifestación de los pecados al confesor.
Se trata de una obligación que dimana de un precepto divino implícito
en la institución misma del sacramento de la P.: es imposible, en
efecto, el ejercicio del poder judicial de atar y desatar por parte de la
Iglesia, si ésta no conoce la situación espiritual del penitente. El Conc.
Tridentino la precisa así: «es necesario por derecho divino (por
mandato de Cristo) manifestar todos y cada uno de los pecados
mortales de que, tras un debido y diligente examen, se tenga
memoria, aun los ocultos y los que son contra los dos últimos
mandamientos del decálogo, y las circunstancias que cambian, la
especie del pecado» (Denz.Sch. 1679-1681 y 1707).
3) La satisfacción sacramental. Consiste en alguna obra penosa
que el confesor impone al penitente, para que éste satisfaga ante
Dios por los pecados confesados. La pena eterna que merece todo
pecado mortal la condona Dios al perdonar el pecado e infundir la
gracia, pero los pecados mortales ya perdonados y los pecados
veniales arrastran consigo la exigencia moral de dar a Dios una
satisfacción por ellos (pena temporal). Éste es el sentido y la razón de
ser de la satisfacción o p. (como suele decirse) que el confesor
impone. Por parte del confesor existe obligación seria y de suyo grave
de imponer una satisfacción conveniente, proporcionada. Y el
penitente tiene la obligación, también grave, de aceptarla y cumplirla.
6. El ministro de la Penitencia. Hasta ahora hemos hablado
genéricamente de que la Iglesia tiene poder para perdonar los
pecados posbautismales; ahora bien, y dado que en la Iglesia hay
diversidad de servicios o ministerios, que están jerárquicamente
distribuidos en categorías distintas, en lo sustancial determinadas por
la voluntad de Cristo Fundador de la Iglesia, ¿quiénes en la Iglesia
gozan de ese poder de perdonar?a) Por voluntad de Cristo el
ministerio de perdonar los pecados en el sacramento de la P. está
reservado a la Iglesia jerárquica, es decir, no pueden ejercerlo todos
los cristianos, sino sólo los que han recibido el sacramento del Orden
(v.) y tienen la oportuna jurisdicción. En efecto, sólo al Colegio de los
Doce y a sus sucesores eneste ministerio se dirigía Jesús en las
palabras de la institución de lo 20,21-23. Por otra parte, el poder de
perdonar autoritativa y judicialmente los pecados, o retenerlos, va
incluido en el poder más universal de atar y desatar, de abrir y cerrar
con llave el Reino de los cielos, poderes que sólo han sido concedidos
a los Doce y a Pedro, su Cabeza (Mt 18,18; 16,17-19).
En la jerarquía de Orden hay tres grados instituidos por el
mismo Cristo: episcopado, presbiterado, diaconado (v. ORDEN,
SACRAMENTO DEL). Dentro de la potestad de jurisdicción, también
por voluntad de Cristo, tenemos el pontificado supremo del Papa y el
poder de jurisdicción de los obispos. Esta pluralidad de ministerios
hace necesario el matizar más en concreto quiénes tienen el
ministerio de perdonar los pecados cometidos después del Bautismo.
La tradición de la Iglesia ha excluido constantemente a los diáconos
del ministerio de absolver válidamente a los fieles en el tribunal de la
Penitencia. El Conc. Tridentino sintetiza esta tradición diciendo que el
ministerio de las llaves lo concedió el Señor sólo a los obispos y
sacerdotes (presbíteros), y no indistintamente a todos los fieles
(Denz.Sch. 1684-1685 y 1710).
Esta definición fue pronunciada frente a los protestantes, que
sostenían que las palabras de Jesús en Mt 18,18 y lo 20,23 estaban
dirigidas, no a los obispos y sacerdotes, sino a toda la Iglesia. En
realidad no es que los protestantes concediesen el poder de las llaves
a los laicos, sino más bien se lo niegan a todos, laicos y pastores.
Negando el sacerdocio jerárquico y la índole sacramental de la P.,
sostienen que todos los bautizados quedan igualados en el ministerio
de anunciar la Palabra evangélica (que proclama que Dios está
dispuesto a perdonar los pecados) y en el de la corrección fraterna de
las faltas del prójimo.
Tal vez sea útil señalar que, a lo largo de la historia de la
Iglesia, se ha hecho vayias veces mención de una confesión a los
laicos, aunque con un sentido bien ajeno a la posición protestante. Ha
existido, en efecto, desde antiguo la praxis de que, a falta de un
presbítero, y en caso extremo, el cristiano pecador, que debe hacer
cuanto esté en su mano para obtener el perdón y manifestar su
arrepentimiento de la mejor manera posible, acudiera a manifestar
los pecados, con toda humildad, a un laico. Santo Tomás recoge esta
práctica y la recomienda, pero advierte expresamente que la
absolución sólo la puede recibir el pecador de manos de un sacerdote
(Sum. Th., Suppl. q8 a2). San Buenaventura, por su parte, no
aconsejaba esta confesión de humildad (confessio humilitatis), para
que no se confunda con la auténtica confesión sacramental, que sólo
puede hacerse ante un sacerdote. Posteriormente fue cayendo en
desuso esta confesión de humildad.
b) Además del carácter episcopal o presbiteral que confiere el
sacramento del Orden, se requiere para poder administrar
válidamente la P. también el poder de jurisdicción, poder que
ciertamente no se puede considerar ya dado por el mismo hecho de
la ordenación sacerdotal. Esto puede explicarse diciendo que la
ordenación confiere una especie de aptitud, y hasta poder radical e
indeterminado, pero que el poder de llaves sólo es eficaz y completo,
aun para la validez, cuando el sacerdote recibe la jurisdicción sobre el
penitente y éste sea hecho súbdito del sacerdote. Por eso, dice el
Tridentino, «la Iglesia de Dios tuvo siempre la persuasión y este
Concilio confirma ser cosa muy verdadera, que no debe ser de ningún
valor la absolución que dé el sacerdote sobre quien no tenga
jurisdicción ordinaria o subdelegada» (Denz.Sch. 1686).
Jurisdicción ordinaria sobre toda la Iglesia y sobre todos y cada
uno de los fieles la recibe de Dios directamente el Papá, apenas ha
sido canónicamente elegido, que tiene así poder ilimitado de absolver
los pecados. Los obispos reciben, tienen jurisdicción, cuando se les
encomienda para pastorearla, con poderes ordinarios, alguna porción
de la Iglesia. Los sacerdotes, cualesquiera que sea su dignidad bajo
otros aspectos, tienen poder para absolver válidamente a los súbditos
que el Papa, el derecho común o el Obispo o su Superior jerárquico
les concedan y con la amplitud con que se les conceda. Sobre este
aspecto existe una detallada legislación eclesiástica. Las limitaciones
que impone la ley de la Iglesia a la jurisdicción para confesar pueden
referirse a las personas, asignando a los sacerdotes unos u otros
grupos de fieles como súbditos en orden a la absolución sacramental
(ordinariamente suelen concederse licencias para confesar en todo el
territorio de la diócesis). También pueden referirse esas limitaciones a
determinados pecados, los llamados pecados reservados, es decir,
pecados que, por su especial y cualificada gravedad, están
reservados al tribunal del Papa (o del Obispo) y de los cuales ningún
sacerdote puede absolver, sin permiso nominal y expreso.
Normalmente el cristiano que quiera recibir la absolución de
sus pecados no tiene por qué preocuparse personalmente por
problemas de jurisdicción, ya que el fiel que pide Confesión a un
sacerdote, y es aceptado y absuelto, puede estar seguro de la
absolución recibida. Incluso aunque el confesor pecase gravemente,
por atreverse a absolver sin tener jurisdicción, el fiel quedaría
absuelto, ya que en tales casos la Iglesia concede una jurisdicción
supletoria para que el penitente quede absuelto: es el llamado error
común que prevé el CIC, can. 209.
c) Hay que recordar que, como ha dicho en varias ocasiones el
Magisterio de la Iglesia, el sacerdote pecador e indigno también
absuelve válidamente a los fieles, con tal que tenga las condiciones
de Orden sagrado y jurisdicción, antes indicadas. Esta verdad fue
reafirmada por el Conc. Tridentino, frente a los errores protestantes
(Denz.Sch. 1684). Sin embargo, como es obvio, el sacerdote, por lo
que respecta a su propia salvación, debe administrar siempre el
sacramento en estado de gracia: de lo contrario cometería un
sacrilegio. Desde el punto de vista pastoral se le exige, para ejercer
más fructuosamente su ministerio de confesor, que procure crecer en
santidad y tener la mejor preparación posible teológica, espiritual,
humana, ya que sólo así podrá ser juez de las conciencias, padre
espiritual, guía y doctor, médico espiritual de las almas como
conviene (v. III, 2). Sobre la obligación de guardar absoluto secreto de
todo aquello que ha oído en la confesión sacramental v. SIGILO
SACRAMENTAL.
7. Efectos. El efecto más específico y primordial del sacramento
de la P. está expresado en una de las denominaciones que citábamos
al principio: sacramento de la reconciliación. Reconciliación ante todo
con Dios, lo que implica que el penitente, debidamente absuelto,
queda limpio de todos los pecados mortales, y de los veniales de que
se haya arrepentido; Dios le condona la pena eterna que merecían los
pecados mortales y, aunque sólo en parte, la pena temporal, que no
es quitada del todo para dar así ocasión a crecer en la gracia. La
condonación de la pena y satisfacción temporales es proporcionada a
la intensidad del amor de Dios con que el pecador haya realizado su
conversión al Señor y acudido al Tribunal de las llaves. Los efectos
mencionados presuponen un donabsolutamente valioso y positivo: la
infusión de la gracia, el ser hecho de nuevo el pecador hijo de Dios,
templo viviente del Espíritu Santo. Al mismo tiempo adquiere ante
Dios una especie de título nuevo y como exigencia a las gracias
actuales suficientes para mantenerse en el estado de gracia que
acaba de recuperar, es decir, para no volver a pecar, más aún, para
continuar creciendo en la gracia. Las malas costumbres que se
adquirieron pecando conservan su arraigo psicológico en el espíritu y
hasta en el cuerpo del cristiano, pero éste tiene ahora nueva gracia
para seguir luchando contra el pecado y cuanto inclina a él. El perdón
recibido debe impulsarle a que su vida futura sea una continuada
acción de gracias, de alabanza y «confesión-glorificación» al Señor.
No hay que olvidar que la absolución penitencial da también la
reconciliación y paz con la Iglesia. El cristiano pecador, al pecar,
lesiona la vida divina de la Comunidad de los santos. Por eso debe
pedir perdón no sólo a Dios, sino también a sus hermanos en la fe. Y
al recibir la reconciliación, tener presente que Dios le perdona por la
acción sacramental de la Iglesia y que ésta le vuelve a admitir a la
comunión con ella para que así pueda acceder a la comunión del
Cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Cuando el sacerdote de la Iglesia
nos absuelve, se restablece nuestra unidad con todos los cristianos,
no sólo los que están en la tierra, sino también con los santos y los
ángeles del cielo (v. COMUNIÓN DE LOS SANTOS).
8. Conclusión. El sacramento de la P. es la realización perenne,
encarnada en la vida espiritual de cada creyente pecador, de las
conmovedoras parábolas evangélicas sobre la misericordia de Dios.
La alegría de la mujer que encontró su dracma o la del pastor que
recuperó la oveja perdida (Lc 15,1-10) se repiten cada día en el
secreto de la Iglesia donde se recibe la Confesión de un pecador.
Igualmente hay que pensar que se renueva en ese momento la
alegría de la corte celestial por cada pecador que vuelve a penitencia.
El dramatismo de la parábola del hijo pródigo (Le 15,11-32), con todo
su imperecedero valor religioso, se reitera en cada momento bajo las
formas más sobrias, pero no menos densas de contenido, del rito
sensible de la administración de la Penitencia. El amor con que el
Salvador recibía a los pecadores y comía con ellos; escenas como el
perdón de la pecadora (Lc 7,32-50), la adúltera (lo 8,3-11) podrían
servir de lectura espiritual preparatoria para el cristiano que se
acerca al tribunal de la Penitencia.
Es interesante observar que los impugnadores de este
sacramento a lo largo de la Historia, siempre lo han hecho en nombre
y con la pretensión de una moral más elevada y de salvaguardar
mejor el honor de Dios. Son las mismas razones que alegaban los
fariseos cuando se extrañaban de que Jesús alternase con los
pecadores: era -decían- abrir las puertas a una relajación moral. En
realidad es lo contrario: nada mueve más a la fidelidad y a las
exigencias personales que el amor que se nos manifiesta. La
misericordia y el amor de nuestro Salvador, que dice que hay que
perdonar hasta setenta veces siete (es decir, cuantas veces sea
necesario), será siempre el mejor impulso para amar a Dios, pues nos
recuerdan que Él nos amó primero a nosotros (1 lo 4,10).
V. t.: CRISTIANISMO, 5; SACRAMENTOS; BAUTISMO;
CONVERSIÓN I; MISERICORDIA I; INDULGENCIAS; EUCARISTÍA II, C, 3:
LUTERO V LUTERANISMO I, 2 y II, 2.
ALEJANDRO DE VILLALMONTE.
BIBL.: CONO. DE FLORENCIA, Decreto para los armenos: Denz. Sch. 1323; CONO. DE TRENTO,
Doctrina acerca del sacramento de la Penitencia: Denz.Sch. 1667-1693, 1701-1715; PAULO VI,
Declaración de la Congregación para la doctrina de la Fe, 16 ¡un. 1972: AAS, 64, 1972, 510 ss.; M.
SCHMAUS, Teología dogmática, VI,PENITENCIA IIILos sacramentos, 2 ed. Madrid 1963, 483-621; A. LANZA
y P. PALAZZINI, Principios de Teología moral, III, Madrid 1958, 195298; P. GALTIER, De Paenitentia.
Tractatus Dogmatico-Historicus, Roma 1957; S.. GONZÁLEZ RIVAS, Sacrae Theologiae Summa, Madrid
1962, 401-452; A. Royo MARÍN, Teología Moral para seglares, III, Madrid 1958, 236-463; A. G.
MARTIMORT, Los signos de la Nueva Alianza, 3 ed. Salamanca 1965, 319-380; E. WALTER, Fuentes de
santificación, Barcelona 1959, 151-199; A. AMANN, A. MICHEL y M. JUGIE, Pénitence, en DTC 12,727-
1138; P. DELHAYE y OTROS, Théologie du péché, París 1969; G. COLOMBO, Il sacramento della
penitenza, Roma 1962; K. TILLMAN, La penitencia y la confesión, Barcelona 1963; 1. L. LARRABE,
Permanencia y adaptación histórica en el Sacramento de la Penitencia según Santo Tomás, «Miscelánea
Comillas» 53 (1970) 127-162; A. MAYER, Historia y Teología de la penitencia, Barcelona 1961; P.
GALTIER, Aux origines du sacrement de pénitence, Roma 1951; S. GONZÁLEZ RIVAS, La penitencia en la
primitiva Iglesia española, Madrid 1950; P. M. CL. CHARTIER, La discipline pénitentielle d'aprés les écrits
de saint Cyprien, «Antonianum» 14 (1939); K. ADAM, Die kirchliehe Sünchenvergebung nach dem hl.
Augustin, Paderborn 1917; P. ANCIAUX, La Théologie du sacrement de la pénitence au XII siécle, Lovaina
1949; V. IIEYNICK, Zur Busslehre des hl. Bonaventura, en «Franziskaniche Studien» 36 (1954) 1-81; F.
CRÉTEUR, Nature du sacrement de la pénitence selon S. Thomas, «Année théologique» 7 (1946) 454-
460; P. DE VOOGT, La justification dans le sacrement de la pénitence d'aprés S. Thomas, Lovaina 1930;
F. CAVALLERA, Le Décret du Concile de Trente sur la Pénitence, «Bulletin de littérature ecclésiastique»
(1933) 120-35 y (1934) 125-137.
El Sacramento de la Penitencia GER: Teologia Moral y
Espiritual.
1. La penitencia en la vida cristiana. 2. La Confesión sacramental.
3. Los actos del penitente. 4. Sacramento de la Penitencia y vida
cristiana. 5. Funciones del sacerdote en la Confesión.
1. La penitencia en la vida cristiana. La actitud de arrepentimiento
por los pecados cometidos, y la consiguiente disposición de p., va
creciendo en el cristiano con el progreso de su vida espiritual. Al ser
cada vez más consciente de la transcendencia y bondad de Dios,
advierte con mayor claridad la maldad del pecado (v.), y se siente
movido a reparar y expiar. Y eso no como algo impuesto, sino como
una exigencia que deriva intrínsecamente de su mismo amor a Dios,
al que le pesa haber ofendido. La conciencia de pecador se va
arraigando en el cristiano, pero no de una manera obsesiva o
angustiada, sino al contrario, situada en el interior de una actitud de
confianza filial y amorosa en Dios, e integrada en una vida de oración
en la que predomina la consideración de la misericordia divina y el
deseo de la unión perfecta con Dios, superando y eliminando todo lo
que diga relación al pecado. Las obras de p. brotan espontáneamente
de esa actitud, como forma de canalizar y dar cuerpo a la disposición
interior del corazón.
La virtud de la p. y las obras que de ella se derivan se han
estudiado ya en I, B; a continuación se trata más ampliamente, desde
una perspectiva moral y espiritual, la más importante de todas ellas,
la Confesión sacramental, en la que algunos actos del penitente son
elevados a la condición de cuasi-materia del sacramento de la P., y se
unen así a la satisfacción ofrecida por Cristo.
2. La Confesión sacramental. La confesión de los pecados, con la
contrición y la satisfacción, son los actos del penitente en el
sacramento de la P.; usando la parte por el todo, la confesión da
nombre al mismo sacramento, al que usualmente se le llama
Confesión.
a. Necesidad. El cristiano, librado del pecado por el Bautismo (v.),
puede volver a pecar y de hecho peca, de forma que siempre
necesita convertirse a Dios (V. CONVERSIÓN), con el que ha roto sus
relaciones por el pecado (v.) mortal, o ha hecho que se enfriaran por
el pecado venial. En la actual economía de la salvación (v.
REDENCIÓN) no hay otro camino para volver a Dios que en Cristo y
por Cristo. Este encuentro con Cristo tiene lugar principalmente en los
sacramentos (cfr. Conc. Vaticano II, Const. Lumen gentium, 7). Es
Cristo quien actúa en sus sacramentos, «Él es quien por la Iglesia
bautiza, enseña, gobierna, desata, liga, ofrece, sacrifica» (Pío XII, Enc.
Mystici Corporis, Denz.Sch. 3806; cfr. Conc. Vaticano II, Const.
Sacrosanctum Concilium, 7). El sacerdote es ministro de Cristo, hace
sus veces, y esta verdad debe estar siempre en primer plano en la
Confesión: el penitente busca a Cristo y se encuentra con Cristo, su
confesión no es a un hombre, porque en ese hombre ha de ver a
Cristo, que se hace en cierto modo visible en el sacerdote, y, por
tanto, hace posible el contacto personal, humano, con Él.
El encuentro con Cristo reviste en cada sacramento una modalidad
diversa. La modalidad de la Confesión es la de un juicio (cfr. Conc. de
Trento, Doctrina sobre el sacramento de la penitencia, can. 9), el
pecador busca el juicio de Dios, ahora que es absolutorio, para
encontrarse justo en el último juicio. Es un juicio con características
peculiares, diversas de los juicios humanos, en el que el reo se acusa
como el hijo pródigo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti»
(Le 15,21) y el juez actúa como Padre: «todavía estaba lejos, cuando
lo vio su padre, que se conmovió, corrió, se echó sobre su cuello y lo
besó» (Le 15,20).
«Los sacramentos están ordenados a la santificación de los
hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar
culto a Dios» (Sacrosanctum Concilium, 59). La Confesión no es una
excepción y su valor cultual ha de señalarse cuando se considera la
importancia y necesidad de este sacramento en la vida cristiana.
Quien busca el juicio de Dios en la Confesión exalta la justicia de Dios
y su misericordia. Exalta la justicia porque no la busca en sí mismo,
sino en Dios; dice con su actitud lo mismo que Daniel en su oración:
«Hemos pecado, hemos obrado la iniquidad... Tuya es, Señor, la
justicia, y nuestra la vergüenza en el rostro» (Dan 9, 5.7). Exalta la
misericordia divina porque a ella se apela, no a sus méritos: «no por
nuestras justicias te presentamos nuestras súplicas, sino por tus
grandes misericordias» (Dan 9,18).
«Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen el
perdón de la ofensa hecha a Dios por la misericordia de Éste y al
mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que, pecando,
ofendieron, la cual, con caridad, con ejemplos y con oraciones, les
ayuda en su conversión» (Lumen gentium, 11). En la Confesión el
pecador se somete al juicio divino mediante el juicio visible de la
Iglesia, a la que también ofendió con el pecado y cuyo perdón
también debe buscar. Es la consecuencia inmediata de que por el
pecado el cristiano daña a los demás miembros y se aparta del flujo
de vida de la Iglesia (V. COMUNIÓN DE LOS SANTOS); sigue siendo
miembro de la Iglesia -a no ser que su pecado sea de herejía,
apostasía o cisma-, pero miembro muerto espiritualmente. Este
estado se manifiesta principalmente en la Santa Misa (v.): el pecador
no puede comulgar y participar así plenamente de la Eucaristía (v.).
Ésta es en efecto «sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de
caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a
Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria
venidera» (Sacrosanctum Concilium, 47). El pecador, en cambio, ha
roto esa unidad -si no externamente, sí espiritualmente-, ha perdido
la caridad (v.), ha vuelto al reino de las tinieblas, ha dicho no a Cristo,
ha perdido la gracia (v.) y se ha hecho culpable de pena eterna.
El pecador, por tanto, antes de participar plenamente en la
Eucaristía, centro de toda la actividad de la Iglesia y de la vida
cristiana, debe reconciliarse con Dios a través de la Iglesia, que exige
de él no sólo el arrepentimiento, sino también la Confesión
sacramental antes de comulgar (cfr. CIC, can. 856). Esto último es
precepto eclesiástico, pues la unión vital con la Iglesia se restablece
ya con la reconciliación con Dios, que se obtiene con la contrición (v.)
perfecta y el propósito de confesarse; por tanto, en el mismo can. 856
se permite al que ha pecado mortalmente que «en caso de necesidad
urgente (de comulgar), si no tiene confesor, haga antes un acto de
perfecta contrición». En esta perspectiva se entiende bien la relación
entre Comunión frecuente y Confesión frecuente. Aunque la
Eucaristía libera de los pecados veniales y fortalece cada vez más la
unión con Dios (cfr. Conc. de Trento, Decreto sobre la Eucaristía, cap.
2), sin embargo, el cristiano siente la necesidad de purificarse cada
vez más para acercarse a tan gran sacramento, de forma que,
siguiendo el mandato de S. Pablo -«que cada uno se examine a sí
mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz» (1 Cor 11,28)-
busca juzgarse a sí mismo para quitar de sí todo pecado, y este juicio
se hace liberador del pecado cuando se busca como juez a Dios, a
través de la Iglesia.
b. Obligación. La solicitud de la Iglesia por los pecadores se
manifiesta principalmente en su interés porque se reconcilien con
Dios. Así recuerda a los sacerdotes que se unen de manera especial a
la caridad de Cristo «cuando se muestran en todo momento y de todo
punto dispuestos a ejercer el ministerio del sacramento de la
Penitencia, siempre que razonablemente se lo piden los fieles» (Conc.
Vaticano II, Decr. Presbyterorum ordinis, 13). Independientemente de
la necesidad de la Confesión para la recepción de los sacramentos
que exigen el estado de gracia, la Iglesia urge a los pecadores a que
se conviertan a Dios y éste es el sentido del mandamiento de la
Iglesia de que todos los fieles, una vez llegados a la edad de la razón,
deben confesarse de sus pecados por lo menos una vez al año (cfr.
CIC, can. 906). Este precepto, recogiendo la tradición anterior, fue
concretado por primera vez para toda la Iglesia en el Conc.
Lateranense IV (a. 1215; cfr. Denz.Sch. 812) y lo reafirmó también el
Conc. de Trento (Denz.Sch. 1683,1708). Es un mandamiento que
determina una obligación más primaria ante Dios, que es la de
reconciliarse con Él; por eso, si pasado el año no se ha cumplido el
precepto, la obligación sigue en pie, pues la Iglesia lo que pretende es
urgir al pecador para que se convierta (v. MANDAMIENTOS DE LA
IGLESIA).
La edad de la razón comienza poco más o menos a los siete años
(cfr. S. Pío. X, Decr. Quam singulari, 1: AAS 2, 1910, 582). El
Directorio catequístico general, promulgado por la S. C. para el Clero
(11 abr. 1971), de acuerdo con esa norma, prescribe que se instruya
a los niños a partir de esa edad sobre el sacramento de la P., para
inculcar en ellos una santa aversión al pecado y un deseo de buscar
el perdón de Dios en la Confesión sacramental (cfr. AAS 64, 1972,
173-176). Se sale así al paso de falsas teorías que niegan que los
niños a esa edad puedan pecar y necesiten de este sacramento. Estas
teorías puestas en práctica privarían a los niños de la gracia
sacramental para luchar contra el pecado. Peor mal no se les podría
hacer. En cambio, la solicitud de la Iglesia se manifiesta en la
declaración de las SS. CC. para ladisciplina de los Sacramentos y para
el Clero (24 mayo 1973), recordando la obligación de seguir la
práctica de que los niños se confiesen antes de la Primera Comunión,
abandonando todo tipo de experiencias contrarias a esta praxis (cfr.
AAS 65, 1973, 410).
3. Los actos del penitente. Como definió el Conc. de Trento son
tres: la contrición, la confesión y la satisfacción (cfr. Denz.Sch. 1704).
a. La contrición. El Conc. de Trento precisó también la noción de
contrición: «dolor del alma y detestación del pecado cometido, con
propósito de no volver a pecar». (Doctrina sobre el Sacramento de la
penitencia, cap. 4). No basta el propósito de cambiar de vida, sino
que se requiere detestar el pecado, que es ofensa a Dios. Este dolor,
como dice el Concilio, es del alma, no necesariamente de la
sensibilidad, ya que la contrición radica en la voluntad, que detesta el
pecado y elige de nuevo a Dios. Al dolor ha de acompañar el
propósito de no pecar en adelante, el cambio de vida, que es la
piedra de toque de la verdadera conversión. Propósito firme, eficaz y
universal, que incluye el huir de las ocasiones de pecado. Puede
quedarle al penitente temor de volver a caer, pues conoce su
personal fragilidad; pero nunca apego alguno a todo lo que suponga
pecado y ofensa a Dios.
La contrición ha de ser sobrenatural y considerar el pecado como el
mayor mal; a la vez debe ser general, es decir, se ha de extender a
todos los pecados, al menos a todos los mortales; en caso contrario,
la Confesión sería inválida.
Para más detalles sobre la contrición perfecta y contrición
imperfecta o atrición, v. CONTRICIÓN; EXAMEN DE CONCIENCIA. Basta
recordar aquí que la contrición de corazón, aunque sea imperfecta
(porque tenga como motivo la consideración de la fealdad del pecado
y el temor del infierno), si excluye sinceramente la voluntad de no
pecar e incluye la esperanza del perdón y el propósito de mejorar de
vida, es un don de Dios y si bien con ella sola el Espíritu Santo no
habita en el alma, reconcilia al hombre con Dios al recibir la
absolución sacramental.
b. La confesión. Como acto del penitente en este sacramento, es la
acusación de los pecados cometidos y no perdonados después del
Bautismo hecha al sacerdote para obtener su absolución. El sentido
de esta manifestación de los pecados al sacerdote lo explica el Conc.
de Trento (Doctrina sobre el sacramento de la Penitencia, cap. 5),
porque este sacramento se realiza a modo de juicio y el sacerdote no
sería juez si no conociera el delito.
Respecto a qué pecados deben y pueden ser confesados, también
el Conc. de Trento definió con claridad la doctrina de la Iglesia (cap. 5
y can. 7). Para la validez de la Confesión se deben confesar «todos y
cada uno de los pecados mortales de que con debido y diligente
examen se tenga memoria, aun los ocultos y los que son contra los
dos últimos mandamientos del decálogo, y las circunstancias que
cambian la especie del pecado» (Denz. Sch. 1707). Se trata de los
pecados mortales cometidos después del Bautismo y no perdonados;
el CIC precisa que se trata de los no perdonados directamente en el
sacramento de la Confesión (can. 901). Son perdonados
indirectamente los pecados involuntariamente olvidados; también los
veniales conscientemente no acusados. Para mayor claridad el
Concilio tridentino indica que se han de incluir los pecados ocultos y
los internos, es decir, de pensamiento o deseo. Se han de manifestar
todos y cada uno, esto es, las diversas clases de pecados y el número
de cada clase; por eso precisa que deben decirse las circunstancias
que cambian la especie del pecado (v.). Respecto al número, no hay
que caer en la ansiedad de darlo exacto cuando resulta difícil, pues la
razón de todo esto es que la Confesión se hace a modo de juicio, por
tanto, basta con que el sacerdote se haga una idea clara del estado
de la conciencia del penitente. Así, por ejemplo, en el caso de un
penitente que hace largo tiempo que no se confiesa y ha caído
reiteradamente en un mismo pecado, bastará que indique el número
aproximado de veces o la periodicidad aproximada. En el mismo
canon el Concilio definió que es lícito confesar los pecados veniales, y
en el cap. 5 declaró que ésta es una costumbre de hombres piadosos,
a la vez que enseñaba que pueden expiarse por otros medios y que
no es necesario manifestarlos en la Confesión. Más adelante, cuando
se vea la conveniencia de la Confesión frecuente, se tratará del
sentido de este sometimiento de los pecados veniales al juicio
sacramental de la Penitencia.
El CIC señala también como pecados que pueden confesarse,
aunque no necesariamente: los mortales ya perdonados directamente
en Confesión sacramental (cfr. can. 902). Es ésta una antigua y
laudable costumbre en la Iglesia. ¿Qué sentido tiene volver a confesar
pecados ya perdonados? No es fácil dar una respuesta teórica, pues
el pecado perdonado ya no existe. Santo Tomás se plantea esta
cuestión y responde que una Confesión así no es vana, «pues cuantas
más veces se confiese tanta mayor pena se le perdona, ya por la
vergüenza de la confesión, que sirve de pena satisfactoria; ya por el
poder de las llaves. De donde se sigue que puede uno confesarse
tantas veces que llegue a librarse de toda la pena» (IV Sent. d17 q3
a5 s5 ad4). Tanto estos pecados, como los pecados veniales,
constituyen materia suficiente para poderse confesar (cfr. CIC, can.
902).
Respecto a los pecados dudosos conviene distinguir entre lo
estrictamente obligado por la ley -la obligación de confesar todos los
pecados mortales es por ley divina, como definió el Conc. de Trento- y
lo conveniente para aprovechar mejor este sacramento. El CIC (can.
901) exige confesar todos los pecados mortales de que se tenga
conciencia, después de un examen diligente (v. EXAMEN DE
CONCIENCIA). Si después de ese examen hay una duda fundada,
estrictamente no hay obligación de confesar el pecado sobre el que
se duda. Pero es oportuno distinguir sobre qué versa la duda:Si es de
haber pecado o no gravemente, por no saber si se ha consentido
plenamente y con advertencia, el juicio que debe hacerse depende
del tipo de penitente: si es de conciencia (v.) delicada y no suele
pecar gravemente, hay que suponer que no ha consentido
plenamente; si, en cambio, peca gravemente con frecuencia, se
puede suponer que ha consentido. Si la duda, en cambio, versa sobre
la gravedad de la materia del pecado, será muy conveniente
confesarlo, porque la función de juzgar la tiene el confesor, y sobre
todo, para formarse una conciencia recta; muy agudamente observa
S. Tomás que «cuando uno duda de si un pecado es mortal y la duda
persiste, debe confesarlo, puesto que quien hace y omite una obra
dudando de si es pecado mortal, peca mortalmente por ponerse en
peligro. E igualmente se pone en peligro quien deja de confesar lo
que duda si es pecado mortal» (Suppl. q6 a4 ad3).
Si el pecado es ciertamente grave y la duda es sobre si fue o no
manifestado en la anterior Confesión, en primer lugar hay que
presumir que toda acción pasada -en este caso la Confesión- ha sido
bien hecha, hasta queno se demuestre lo contrario; pero si
considerando esto, se duda aún con fundamento, entonces hay que
confesar el pecado, porque se trata de una obligación cierta que no
se puede satisfacer con un cumplimiento dudoso. De todas formas,
aunque es útil distinguir entre obligación estricta y simple
conveniencia, no ha de ser en perjuicio del mejor aprovechamiento de
la Confesión. Si en el confesor no sólo ve un juez, sino también un
maestro, un médico, un padre -hace las veces de Dios-, el afán de
sinceridad con Dios y de formación de la conciencia llevarán de
ordinario a manifestar esas dudas.
La obligación de confesar todos los pecados mortales es por ley
divina, como se ha visto. Así, pues, únicamente la imposibilidad física
o moral excusa de esa obligación. Como no se trata de un precepto
eclesiástico, sino divino, la Iglesia no puede cambiarlo, sólo puede dar
criterios para juzgar con prudencia si en algún caso determinado se
da en efecto esa imposibilidad física o moral. Así lo ha hecho, p. ej.,
en un documento de la S. C. para la Doctrina de la fe (16 jun. 1972) y
en el Ritual de la Penitencia (Ordo Poenitentiae, S. C. para el Culto, 2
dic. 1973). Puede darse esa imposibilidad, con la urgencia además de
recibir la absolución, cuando hay un inminente peligro de muerte y
falta tiempo para oír la confesión íntegra de cada uno. En este caso
puede el sacerdote exhortar al arrepentimiento y dar la absolución a
todos juntos, sin que proceda la confesión. Fuera de peligro de
muerte, para que haya posibilidad de absolución colectiva, tendrá que
faltar de tal modo el número de confesores, que por largo tiempo los
fieles, sin culpa propia, se vean privados de la gracia sacramental.
Los mismos documentos precisan que esto no se da simplemente por
el hecho de un gran concurso de penitentes con motivo de una
festividad o peregrinación (cfr. AAS 64, 1972, 511; Ordo, n. 31). En el
caso de absoluciones colectivas, supuesto que se den las condiciones
para que sean válidas, subsiste la obligación de confesar en la
siguiente Confesión los pecados graves absueltos de ese modo (ib.
512513; Ordo, n. 33).
Las cualidades de una buena confesión pueden enumerarse
abundantemente. La primera de ellas es que sea sobrenatural. No es
propiamente ante un hombre que se acusa el cristiano, sino ante
Dios; por eso va a acusarse, no a excusarse. Los autores hacen
diversas enumeraciones de estas cualidades; como criterio
especialmente práctico y sencillo puede decirse que la confesión ha
de ser concisa, concreta, clara y completa (J. Escrivá de Balaguer).
c. La satisfacción: El Conc. de Trento definió, en el can. 12 del
Decreto citado, que no toda la pena se remite siempre por parte de
Dios, juntamente con la culpa. De aquí nacen la necesidad y la
conveniencia de las obras satisfactorias impuestas por el confesor, ya
que, perdonada en la Confesión la pena eterna, queda por pagar las
más de las veces una cierta pena temporal (cfr. can. 15).
El sentido de la satisfacción es reparar por la pena temporal debida
por el pecado, que tiene una doble vertiente: por un lado
apartamiento de Dios; por otro, apegamiento desordenado a una
criatura, que se prefiere al fin último del hombre, que es Dios. Este
desorden en relación con las criaturas es el que explica el sentido de
la pena temporal. Esta pena se sufre en esta vida, o en la otra en el
Purgatorio (v.). En esta vida, como indica el mismo Concilio (can. 13),
aceptando los castigos que Dios nos inflige -las penalidades de la
vida-, o los que nos impone el sacerdote en la Confesión, o
tomándolos espontáneamente: ayunos, oraciones, limosnas y otras
obras de piedad. La satisfacción sacramental es precisamente el
cumplimiento de esas obras de p. (v. 1, B) que impone el confesor en
la administración del sacramento. Si todas las obras de p. tienen un
valor ante Dios, especialmente lo tienen las de la p. sacramental, que
recibe una particular eficacia satisfactoria del mismo sacramento que
se ordena a la remisión de los pecados.
Una advertencia hace el Conc. de Trento (can. 8) que no debe
olvidarse: estas obras de p. tienen valor en cuanto se hacen por
medio de Cristo Jesús; en ÉI es en quien «satisfacemos haciendo
frutos dignos de penitencia, que de Él tienen su fuerza, por Él son
ofrecidos al Padre, y por medio de Él son por el Padre aceptados». Y
antes, en el mismo capítulo, señala un sentido más alto de las obras
satisfactorias, de grandes consecuencias prácticas para la vida
cristiana: «Añádase a esto que al padecer en satisfacción por
nuestros pecados, nos hacemos conformes a Cristo Jesús, que por
ellos satisfizo (Rom 5,10; 1 lo 2,1 ss.) y de quien viene toda nuestra
suficiencia (2 Cor 3,5), por donde tenemos también una prenda
certísima de que, si juntamente con Él padecemos, juntamente
también seremos glorificados (cfr. Rom 8,17)». Precisamente en este
sacramento el cristiano se configura con Cristo en cuanto que padeció
por nuestros pecados (cfr. S. Tomás, Sum. Th. 3 q49 a3 ad2 y 3). Con
este espíritu el cristiano busca que su reparación por los pecados no
se limite al cumplimiento de la p. impuesta por el confesor, sino que
se extienda a toda su vida. A eso le mueve la liturgia de este
sacramento, pues el sacerdote, después de dar la absolución, ora
para que la Pasión del Señor, los méritos de la Virgen y los Santos, y
también todo lo que haga el penitente de bueno o los males que
soporte le valgan para remisión de los pecados, aumento de gracia y
premio de vida eterna.
Para que la Confesión sea válida se requiere que el penitente tenga
el propósito de cumplir la penitencia. Si lo ha tenido pero después no
cumple la p., los pecados siguen perdonados. Puede ser que el
incumplimiento se deba, no a imposibilidad u olvido, sino a pereza o
mala voluntad, por lo que podría llegar a constituir pecado grave,
pero los pecados confesados una vez remitidos no vuelven a gravar la
conciencia del penitente.
4. Sacramento de la Penitencia y vida cristiana. Si la santidad (v.)
que el cristiano ha recibido en el Bautismo está ordenada a
perfeccionarse más y más, según el mandato del Señor -«sed, pues,
vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt
5,48), medio eficaz de conseguirlo será participar frecuentemente en
los sacramentos (cfr. Lumen gentium, 42), que son medio ordinario
del encuentro del cristiano con Cristo. Dos de ellos pueden decirse
que son los sacramentos de la vida ordinaria del cristiano: la
Eucaristía y la Penitencia. Los demás se ordenan en cambio a
momentos singulares de la vida cristiana.
Si bien la Eucaristía, entre otros muchos efectos, fortalece en la
lucha contra el pecado, el sacramento de la P. tiene una función
específica en esa lucha, que no es sólo contra el pecado mortal, sino
también contra el pecado venial, y ha de durar toda la vida (cfr.
Denz.Sch. 1573). Se entiende bien que el Magisterio de la Iglesia haya
recomendado, incluso recientemente, la Confesión frecuente. Así, p.
ej., escribía Pío XII: «Cierto que, como bien sabéis, Venerables
hermanos, estos pecados veniales se pueden expiar de muchas y
muy loables maneras; mas para progresar cada día con mayor fervor
en el camino de la virtud, queremos recomendar con mucho
encarecimiento el piadoso uso de la Confesión frecuente,introducido
por la Iglesia no sin una inspiración del Espíritu Santo: con él se
aumenta el justo conocimiento propio, crece la humildad cristiana, se
hace frente a la tibieza e indolencia espiritual, se purifica la
conciencia, se robustece la voluntad, se lleva a cabo la saludable
dirección de las conciencias y aumenta la gracia en virtud del
Sacramento mismo» (Enc. Mystici Corporis, Denz. Sch. 3818; cfr. Enc.
Mediator Dei, AAS 39, 1947, 585). En este espíritu se mueve la
prescripción del CIC de que todos los clérigos purifiquen
frecuentemente su conciencia en el sacramento de la P. (can. 125); y
de nuevo el Conc. Vaticano II se lo ha recomendado explícitamente a
los presbíteros (cfr. Presbyterorum ordinis, 18).
Ciertamente los pecados veniales -la práctica de la Confesión
frecuente se dirige principalmente contra ellospueden remitirse por
otros medios que no sea este sacramento, primero entre todos la
Eucaristía, pero eso no quita la conveniencia de someterlos al juicio
de la Confesión. Las razones para eso no serán de necesidad, sino de
conveniencia, pero entre ellas hay una gradación. Pío XII las enumera
todas juntas, pero la razón primera habrá que buscarla en la
naturaleza misma de este sacramento, en el que el pecador somete
sus pecados al juicio de Dios, a través del juicio de la Iglesia. En este
sentido la Confesión tiene un valor específico propio, pues mientras
los otros medios de remisión de los pecados veniales no se ordenan
de por sí a esta remisión, sino más bien directamente a la unión con
Dios, la Confesión se ordena a borrar los pecados, entre los que están
los veniales, por eso la gracia específica de este sacramento será de
gran ayuda para la lucha contra el pecado y especialmente contra las
reliquias de los pecados acusados. Y en esta línea se mueve el
consejo del Conc. Vaticano II, que recomienda el sacramento de la P.
como medio eficaz para fomentar la actitud permanente de
conversión (v.) en el cristiano (cfr. ib. 5).
5. Funciones del sacerdote en la Confesión. Hay unas funciones del
sacerdote que, en cierto modo, son previas a la administración de
este sacramento. El sacerdote es ministro de Cristo y ha de
conformarse con Él; la caridad pastoral que le anima en la Confesión
no es más que una manifestación de algo que ha de ser constante en
su vida (v. PRESBÍTERO). Pero hay algo que este sacramento
especialmente exige, y es la ciencia teológica. El sacerdote es, a la
vez, juez y maestro, de forma que siempre ha de mantener y
acrecentar su conocimiento de la fe y la moral cristianas. Como regla
general se suele decir que tiene ciencia debida el confesor que sabe
resolver los casos comunes y dudar prudentemente en los casos más
difíciles; esta duda le llevará a estudiar más atentamente el caso,
valorando todas las circunstancias. La obligación de ter;er ciencia
debida es grave y el Conc. Vaticano II ha manifestado su solicitud por
este aspecto de la vida del sacerdote (cfr. ib. 19).
Durante la Confesión el sacerdote ha de buscar que el penitente se
acuse de todos los pecados que debe confesar; para eso, si es
necesario, puede y debe preguntar prudentemente, con moderación,
porque se supone la buena disposición y sinceridad del penitente. Si
las preguntas versan sobre materia del sexto mandamiento se deben
seguir las Normae de agendi ratione -confessariorum circo sextum
Decalogi praeceptum, 16 mayo 1943, de la S. C. del Santo Oficio.
El sacerdote debe atender, no sólo a que la confesión sea íntegra,
sino también a que el penitente esté bien preparado con dolor de sus
pecados y propósito de enmienda (v. CONTRICIÓN). Este último es
muy indicativo de si hay verdadera detestación del pecado. El
confesor prestará buena ayuda al penitente moviéndole a que su
propósito de enmienda sea firme, eficaz y universal, es decir, que le
lleve a luchar, a poner los medios para evitar todo pecado y las
ocasiones que inducen a pecar. Si el penitente no está dispuesto, por
falta de contrición o propósito, no se le puede absolver, pues sería
grave irreverencia al sacramento; por tanto, el confesor debe
prepararlo, moverle al arrepentimiento y al propósito de no pecar. Si
no lo consigue, conviene diferir la absolución para que se prepare
mejor; raramente será aconsejable negar por completo la absolución.
Acabada la Confesión, el confesor debe guardar el sigilo sacramental
(v.).
V. t.: II; CONTRICIÓN; DOLOR IV; CONVERSIÓN.
MIRALLES GARCÍA.
BIBL.: P. ANCIAUX, Le sacrement de la pénitence, Lovaina 1957; K. TILLMANN, La
penitencia y la confesión, 2 ed. Barcelona 1967; D. L. GREENSTOCK, El sacramento
de la misericordia, Madrid 1961; C. JEAN-NESMY, Práctica de la confesión, Barcelona
1967; R. GRAEF, 11 sacramento della divina misericordia, 2 ed. Brescia 1960; P.
GALTIER, Satisfaction, en DTC XIV,1129-1210; P. HARTMANN, Le sens plénier de la
réparation du péché, Lovaina 1955; P. ANCIAUx, De relatione inter sacramentalem
satisfactionem et exercitium virtutis poenitentiae, «Collectanea Mechliniensia» 29
(1959) 178-181; A. M. ROGUET, Le sacerdoee du Christ, la remission des péchés et
la confession frécuente, «La Maison-Dieu» 56 (1958) 50-70; B. KELLY, The
confession of devotion, «Irish Theological Quarterly» 33 (1966) 48-90; S. RENDINA,
Osservazioni pratiche salla confessione frecuente, «Perfice Munus» 39 (1964) 450-
456; J. B. TORELLó, Psicoanálisis y confesión, Madrid 1963; B. BAUR, La confesión
frecuente, 7. ed. Barcelona 1974; A. REY, El sacramento de la penitencia, Madrid
1975; F. LUNA, La confesión, Madrid 1978; VARIOS, Sobre el sacramento de la
penitencia y las absoluciones colectivas, Pamplona 1976; T. LóPEZ, Nuevos
documentos en torno a las absoluciones colectivas, «Seripta Theologica» X (1978)
1161-1175.
Penitencia IV. Liturgia y Pastoral
Categoria:
Religión Cristiana Propiedad del contenido: Ediciones Rialp S.A.
Propiedad de esta edición digital: Canal Social. Montané
Comunicación S.L.
Prohibida su copia y reproducción total o parcial por cualquier
medio (electrónico, informático, mecánico, fotocopia, etc.)
1. Práctica penitencial. 2. Historia de los ritos y praxis del
sacramento de la Penitencia. 3. Catequesis de la Confesión. 4,
Catequesis durante la Confesión. 5. Primera Confesión de los niños. 6.
El confesonario y su emplazamiento.
1. Práctica penitencial. El Conc. de Trento (Denz.Sch. 1668-
1670) recuerda que la virtud de la p. es necesaria para la salvación, y
por esta razón la Iglesia siente el deber pastoral de predicarla
siempre, porque el hombre pecador y salvado por Jesucristo no acaba
nunca en esta vida de convertirse. Hay que recordarle, por tanto, la
necesidad de expiar sus culpas personales y desagraviar los pecados
del mundo renovando constantemente su vida espiritual y creciendo
en santidad. La virtud de la p. (v. 1, B) lleva a luchar contra el pecado,
a desear volver a Dios cuando se le abandona, a realizar, en una
palabra, todas las exigencias de Bautismo, participando, también con
el propio cuerpo, en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo
(cfr. 2 Cor 4,10). No hay que olvidar la iniciativa de Dios en este
dinamismo penitencial, que con los sacramentos (v.) y con su Palabra
(v.), anunciada y celebrada litúrgicamente por la Iglesia, descubre al
hombre su condición de pecador y le ofrece el perdón misericordioso,
estableciendo con él una nueva alianza de amor. El modelo de vida
penitente es Cristo, que padeció por nuestros pecados muerte de
Cruz, la cual obra, como dice S. Tomás, en el sacramento de la P. (cfr.
Sum. Th. 3 q84 a5).
La función penitencial en la Iglesia se ejercita cumpliendo
algunas obras particularmente significativas (v. ORACIÓN; AYUNO;
ABSTINENCIA; LIMOSNA) que son manifestación externa de
conversión (v.) interior, de amor a Dios y al prójimo. Además de los
actos penitenciales indicados, en algunos periodos determinados del
año litúrgico -Adviento (v.), Cuaresma (v.), en los que todoslos
cristianos muestran pertenecer a un pueblo penitente-, cada
cristiano, libremente, debe sentir la perenne actualidad del modo
como ha sido anunciado la venida del Reino de Dios en el mundo y en
las almas. La disciplina penitencial actualmente vigente en la Iglesia
está contenida en la Const. Paenitemini, del 16 feb. 1966 (AAS 58,
1966, 177-198), que presenta la p. como un cambio íntimo y radical
de todo el hombre, de su modo de sentir, de juzgar y decidir, que se
manifiesta a través de obras penitenciales, de la oración litúrgica y de
la práctica sacramental (n° 5, 7, 9 y 10). Toda la vida del cristiano que
vive en gracia de Dios, unido a la pasión de Cristo, asume valor de
expiación (n° 7). La Const. establece también que todos los fieles
están obligados a cumplir en días señalados, pero sobre todo durante
la Cuaresma, algunas obras de p., para dar ejemplo al mundo de
ascesis y caridad, contribuyendo así a formar un pueblo de penitentes
(n° 11 y 12). Para una exposición más detallada v. I, B; AYUNO II;
ABSTINENCIA; MORTIFICACIÓN; ORACIÓN II Y III; LIMOSNA II.
La relación entre la práctica penitencial y el sacramento de la P.
han sido estudiados en II, A. El acto supremo de la virtud de la p. es el
sacramento de la P. o Confesión, cuya historia está íntimamente
ligada a la evolución histórica de la disciplina penitencial. El divorcio
virtud-sacramento empobrece una y otro, por lo que una auténtica
pastoral penitencial insistirá sobre la necesidad de recibir el
sacramento con la convicción de confesar a Dios Omnipotente y
misericordioso las propias culpas, uniéndose a la muerte y
resurrección de su Hijo, mediante el cumplimiento diario de obras
penitenciales. La p.-virtud asegura así al sacramento de la Confesión
mayor eficacia y frutos duraderos, a la vez que las obras de p., como
preparación y secuela del sacramento, adquieren un valor
auténticamente sobrenatural, no reducible a simple acto de voluntad
humana.
2. Historia de los ritos y praxis del sacramento de la Penitencia.
El poder de perdonar los pecados (poder de las llaves) fue conferido
por Jesús a los Apóstoles la tarde del día de Resurrección (lo 20,21-
22), y fue después transmitido a sus sucesores con la misma
característica de universalidad, es decir, comprendiendo todos los
pecados (v. 11, 3). Los textos que recogen la tradición de la Iglesia en
los primeros siglos pueden resumirse en los siguientes puntos: 1) el
perdón sacramental se extiende a todos los pecados, sin excepción,
con tal que haya arrepentimiento sincero; 2) la Iglesia jerárquica es la
única depositaria del poder de las llaves; 3) al penitente se exige:
confesión de los pecados ante la Iglesia jerárquica; p. pública, que
llevaba consigo la exclusión de la comunión eclesial; y recibir la
absolución, que da sólo la autoridad eclesiástica.
Sin embargo, el modo y las formas (disciplina y ritos) de ejercer
el poder universal de las llaves, que Jesucristo otorgó a los Apóstoles,
han variado efectivamente en la historia de la Iglesia. Veamos
algunos puntos más significativos.
Penitencia pública y penitencia privada. En los primeros siglos
la P. «pública» o «canónica» convivía con otra forma más corriente de
P. «privada», igualmente impuesta y dirigida por la Iglesia, aunque
según formas procesuales distintas. Y en ningún caso la remisión del
pecado podía obtenerse sin la conveniente satisfacción: se trataba
siempre de remisión onerosa, de «bautismo laborioso».
La P. «canónica» es así definida en el III Conc. de Toledo del a.
589: «Quien se arrepiente de sus pecados debe ser inmediatamente
excluido de la comunión y colocado en el ordo paenitentium; debe
pedir con frecuencia la imposición de las manos, y transcurrido el:
tiempo de la satisfacción, si el Obispo lo considera digno, podrá ser
admitido de nuevo a la comunión». La P. «canónica» consta, pues, de
dos momentos: la acusación de los pecados con la imposición de una
p., y la reconciliación absolutoria. En el primero, el Obispo, a través
de un juicio de exclusiva competencia suya, prohibe al pecador
participar en la vida normal de la Iglesia, relegándolo al orden de los
penitentes, donde se ingresa mediante una ceremonia litúrgica, cuyo
gesto esencial es la imposición de las manos; los penitentes están
obligados a hacer algunas obras penitenciales (limosnas, ayunos,
mortificaciones corporales y humillaciones públicas), que Ireneo y
Tertuliano definen con el nombre de exomologesis, durante un tiempo
proporcionado a la gravedad del pecado cometido. Concluido este
periodo, el Obispo, con una ceremonia litúrgica semejante a la de
inclusión en el orden de los penitentes, concedía la reconciliación, con
la que el cristiano entraba de nuevo en la comunidad eclesial y era
autorizado a participar de la Misa. No siempre el penitente
reconciliado adquiría todos sus derechos, por lo que muchas veces,
en la práctica, era obligado a vivir como un monje. Esta forma de P.
canónica se caracterizaba por su rigor y porque la misma persona
podía recibirla una sola vez. A esta P. se la Llama pública, porque
públicamente se cumplía la pena impuesta; no por la acusación de los
pecados, que se ha hecho casi siempre en secreto.
La p. canónica, por su carácter público, no podía ser aplicada,
por tanto, en todos los casos de pecados secretos, que son la
mayoría; por otra parte, el moribundo que deseaba confesarse no
podía empeñarse en una larga práctica penitencial. Así prevaleció la
forma penitencial llamada «privada», que no llevaba consigo la
inscripción en el ordo paenitentium y que el ministro autorizado
concede al pecador arrepentido, que cumple algunas mortificaciones
corporales (como las indicadas en los Libros penitenciales) todas las
veces que se presente a pedirla (cfr. Conc. de Chalon-sur-Saóne, a.
650, can. 8). Esta praxis sacramental fue muy 'difundida por las
órdenes monásticas, sobre todo en Irlanda (s. VI).
Pronto adquirieron los cristianos la costumbre de recurrir a la
Confesión sacramental periódicamente y al principio de algunos
tiempos litúrgicos (Navidad, Pascua y Pentecostés), pero sobre todo
durante la Cuaresma. En el s. Ix la Confesión cuaresmal es de uso
universal en la Iglesia, y el Conc. Lateranense VI (1215) la incluye
entre los preceptos de la Iglesia que obligan moralmente al bautizado
«de uno y otro sexo..., una vez llegado a la edad de la discreción»
(Denz.Sch. 812-814). El canon lateranense fue recogido en el Conc.
de Trento (Denz. Sch. 1708) e inspiró la legislación canónica (CIC,
can. 901 y 906). El precepto eclesiástico de la Confesión anual ha sido
confirmado en una precisación de la Santa Sede en 1973 (cfr.
«L'Osservatore Romano» 16-17 abr.) y en un discurso de Paulo VI del
18 abr. 1973 (cfr. «L'Osservatore R.» 18 abr.) (V. MANDAMIENTOS DE
LA IGLESIA).
El signo sacramental. La historia del sacramento muestra que el
signo sacramental no ha cambiado -instituido por Cristo, es
inmutable-, sino sencillamente que han variado las diversas formas
exteriores en que se ha expresado a lo largo del tiempo, tanto en las
acciones penitenciales del pecador como en la acción judicativa de la
Iglesia. El signo en su generalidad ha sido y será siempre un juicio; los
modos rituales para hacer este juicio han sido diversos. En la época
antigua la Confesión solía desarrollarse en momentos distintos y
separados: acusación de los pecados, cumplimiento de la p. impuesta
y reconciliación. Después, y ahora, ha prevalecido que la absolución
siga inmediatamente a la confesión hecha con espíritu de contrición.
En los primeros siglos tenía especial importancia el rito con que se
imponía la p. pública; una de las formas más solemnes era celebrada
por el Obispo junto con la ceremonia del Miércoles de ceniza
-comienzo del tiempo penitencial de la Cuaresma-, y culminaba con la
reconciliación de los penitentes el jueves Santo durante la celebración
de la Misa. Hay que recordar también que ha cambiado
históricamente la extensión y el modo como el Obispo ha delegado a
simples sacerdotes la facultad de ser ministros de la Confesión
sacramental.
Por lo que se refiere a los elementos singulares de ese rito o
juicio, comencemos con el definitivo: la fórmula absolutoria. Ha sido
siempre una declaración de perdón; su estilo literario no ha sido
siempre el mismo: se conocen formas optativo-deprecativas y formas
indicativo-judiciales como la actualmente en vigor. Lo mismo se diga
sobre la forma de acusación de los pecados, la entidad y medida de
los actos satisfactorios y su mayor o menor importancia litúrgico-
ritual. En varios libros penitenciales se indica detalladamente el rito
peculiar de la P. sacramental. El modelo ritual más antiguo que se
conoce se encuentra en el Penitencial Vallicellanum (a. 800): el
sacerdote y el penitente se preparan al sacramento rezando juntos
algunos salmos, oraciones y letanías; el penitente confiesa sus
pecados y recibe una p. satisfactoria; antes de que se pronuncie la
fórmula de la absolución se rezan otros salmos; se concluye el rito
con una unción penitencial hecha con el óleo de los enfermos (el
pecado es una enfermedad del alma) y cuando es posible sigue la
celebración de la Misa.
En cuanto a los actos exteriores exigidos al penitente, tiene
particular importancia la confesión oral (auricular). Está ampliamente
documentada a partir del s. v, como práctica universal de la Iglesia, la
acusación detallada, secreta y personal, de los pecados cometidos,
hecha al Obispo o a un sacerdote delegado; y no faltan documentos
patrísticos anteriores al s. v en los que se exhorta al pecador
arrepentido a no avergonzarse a la hora de confesarse (p. ej., Ireneo,
Orígenes, Cipriano, Basilio, Paciano, Ambrosio, Gregorio Magno). Gran
importancia tiene en este sentido la carta del papa S. León Magno a
los obispos de la Campania (Italia) del 6 marzo 459 en la que reprime
la tendencia a exigir la confesión pública «de singulorum peccatorum
genere». Todo ello supone la práctica habitual de la confesión
específica y circunstanciada (cfr. Denz.Sch. 323). Benedicto XII
(1341), Clemente VI (1351) y finalmente el Conc. de Florencia del
1439 han condenado repetidamente la doctrina, difundida por los
armenos, de que la absolución sacramental se podía obtener con una
confesión genérica de los pecados, como, p. ej., rezando el Confiteor
antes de la Comunión (cfr. Denz.Sch. 1006; 1050; 1310). El Conc. de
Trento considera doctrina auténtica de Jesucristo la necesidad de una
previa confesión oral de todos y cada uno de los pecados mortales
cometidos, con las circunstancias que modifiquen su especie y
gravedad (Denz.Sch. 1707), cosa que tiene abundante fundamento
histórico y corresponde al Magisterio universal, homogéneo y
constante de la Iglesia.
La disciplina eclesiástica está recogida en el Ritual Romano
publicado en 1614 y en el Ritual de la Penitencia (Ordo Poenitentiae),
publicado el 2 dic. 1973, cuyos contenidos explicaremos (v. 4). Ambos
han fomentado una mayor difusión de la confesión frecuente. Un
ataque a esta práctica pastoral fue promovido por los jansenistas (v.)
que defendían un genérico retorno a la rigurosa praxis de la P.
«canónica» o pública, con lo que alejaban los fieles de la frecuencia
del sacramento. Entre otras cosas, la herejía jansenista afirmaba: que
para no cometer sacrilegio, el sacramento de la P. exige una
preparación de cuatro o cinco semanas; que el confesor no puede dar
la absolución de los pecados graves si antes no se cumple una p.
rigurosa; que la confesión de los pecados veniales es inútil e incluso
nociva. El papa Pío VI, con la Const. Auctorem fidei (1794), condenó
definitivamente tales errores (cfr. Denz.Sch. 2634-2639).
El Conc. Vaticano II confirmó la doctrina sacramental de Trento,
a la par que declaró la oportunidad de revisar algún punto del rito, a
fin de subrayar aquellos aspectos del sacramento que parecen más
necesarios pastoralmente en los momentos actuales (cfr. Const.
Sacrosanctum Concilium, 72). Los Decretos Christus Dominus (n° 30)
y Presbyterorum Ordinis (n° 13) recomiendan a los Obispos y a los
sacerdotes ejercer con celo pastoral el poder de las llaves, estando
siempre disponibles para escuchar las confesiones de los fieles. Y un
decreto de la Congr. de Religiosos del 8 die. 1970 (AAS 73, 1971, 318
ss.) recomienda también recibir con frecuencia el sacramento de la
penitencia. Lo mismo que el nuevo Ritual (Ordo, n. 7, 10, 13). A pesar
de todo han surgido después del Vaticano II algunos errores, a veces
presentados como soluciones prácticas de carácter litúrgico-pastoral,
pero que de hecho alejan a los fieles de la práctica sacramental. De
ellos trataremos después.
3. Catequesis de la Confesión. Consiste en una pedagogía del
pecado (v.), de la conversión (v.), de la Iglesia (v.), de los
sacramentos (v.) en general y especialmente de la P., con el fin de
preparar a recibir con frecuencia, pero sobre todo durante la Pascua
(v.), este sacramento del Amor divino.
a) Existe una catequesis sacramental penitencial para la
administración de todos los sacramentos, y que debe ayudar, a quien
los recibe, a tomar conciencia del propio pecadó y a agradecer la
misericordiosa omnipotencia divina que se manifiesta con la infusión
de la gracia. Además del Bautismo (v.) y de la Unción (v.) de
enfermos que producen una peculiar remisión de los pecados, todo el
organismo sacramental tiene un preciso contenido penitencial, que
exige siempre en quien participa de él una profesión de fe en la
misericordia divina, que con su gracia purifica, perdona y santifica. La
naturaleza específica de cada sacramento no permite que pueda ser
sustituido con otro, por lo que los efectos penitenciales específicos
del sacramento de la P. no pueden obtenerse con la gracia de los
demás sacramentos, ni con prácticas penitenciales, aunque lleven
consigo una cierta remisión de los pecados. Así, p. ej., en relación con
la recepción de la S. Eucaristía (v.) se equivocan los que pretenden
sustituir el sacramento de la Confesión por el acto penitencial con el
que comienza la celebración de la S. Misa (v.): algunos han llegado a
sostener, sin ningún fundamento, que tal acto tiene un valor
sacramental autónomo. La realidad es la contraria: presupone el
deseo de la Confesión y su práctica; su valor penitencial, como el de
muchas otras oraciones litúrgicas, es el de afinar la conciencia de los
fieles, lo que, en vez de alejarles de la Confesión, debe hacerles sentir
aún más el dolor de los pecados y el deseo de reconciliarse a través
del sacramento de la Penitencia. Los Padres de la Iglesia hicieron
notar el carácter penitencial que llevaba consigo la privación de la
Eucaristía cuando no se estádispuesto para ella: no hacían con eso
otra cosa que repetir la doctrina de S. Pablo (cfr. 1 Cor 11,23-29). b)
La catequesis de la P. a través de la predicación prepara al pecador y
lo acompaña en su retorno a Dios y en su nueva inserción en la
Iglesia, que, como el padre de la parábola del hijo pródigo (cfr. Le
15,11-32), le sale al encuentro. La conversión es obra de Dios que,
con su gracia, prepara al pecador a recibir el perdón sacramental, por
lo que se hace necesaria una catequesis que se traduzca en oración
penitencial. El sacramento supone estos deseos de conversión, que
pueden ser favorecidos y alimentados a través de una gran variedad
de ritos, invocaciones y prácticas penitenciales: además de la
celebración de todos los sacramentos ya indicada, las letanías (v.) de
la Virgen y todos los santos, los salmos penitenciales, el Vía Crucis
(v.), etc. Aparte del carácter particularmente penitencial de la
predicación en Cuaresma y Adviento, la meditación y el anuncio de la
Palabra de Dios, en general, debe siempre ser una invitación a la p.
por mandato explícito de Jesús (cfr. Le 24,46-47).
La predicación (v.) debe ayudar a descubrir y recuperar, cuando
se hubiera perdido, el sentido del pecado, la necesidad de convertirse
y el valor penitencial de la vida en sus diversas manifestaciones y
situaciones personales, profesionales, familiares y sociales, ayudando
así a profundizar el significado mismo de la existencia, que sólo el
homo patiens está en condiciones de penetrar. Excepcional
importancia tiene para un cristiano creer en un Dios que perdona, que
ha enviado a su Hijo unigénito no a condenar sino a salvar, y, con la
infusión del Espíritu Santo, ha dado a su Iglesia, como don pascual, el
sacramento de la Penitencia. La predicación penitencial cristiana no
se limita, por tanto, a descubrir el pecado, sino a ofrecer el remedio,
al mismo tiempo que ayuda al pecador a llenarse de esperanza y a
dar los pasos necesarios para recibir la absolución del sacerdote.
c) Liturgias penitenciales y sacramento de la Confesíón. La
Iglesia reconoce una multiplicidad de formas penitenciales
extrasacramentales (v. I, 3), que son otros tantos medios de reparar
las propias faltas, cuando no son mortales, o de prepararse a la
Confesión de las mismas; p. ej., un acto de contrición perfecta, un
acto de caridad, una oración en la que se pide el perdón (oraciones
semejantes abundan sobre todo en la liturgia de la Misa),
procesiones, celebraciones comunitarias, etc. Sin quitar importancia a
ninguno de estos medios, es necesario afirmar al mismo tiempo que
no son capaces de sustituir al sacramento de la P., que es siempre el
remedio más excelente para luchar contra el pecado y, en los casos
de pecado mortal, insustituible por institución divina, como dice
formalmente el Conc. de Trento (Denz.Sch. 1707). Las liturgias
penitenciales comunitarias no tienen valor sacramental, por lo que
deben considerarse modos más o menos aptos de practicar la virtud
de la p. y, por tanto, actos preparatorios para recibir el sacramento.
4. Catequesis durante la Confesión. La absolución del
sacerdote, que reconcilia el penitente con Dios, en virtud del poder
concedido por Cristo y ejercido en nombre de la Iglesia, es
confirmación eclesial y sello sacramental de un proceso penitencial
en el que el pecador demuestra volver a Dios, a través de la
mediación sacramental de la Iglesia. El ministro del sacramento,
además de verificar que el penitente está dispuesto para recibir
válidamente el sacramento, siente la responsabilidad de aprovechar
del encuentro salvífico para suscitar energías penitenciales
duraderas.
El sacerdote es otro Cristo y representa a la Iglesia, por lo que
debe conocer la doctrina de la Iglesia y no dejarse guiar por juicios u
opiniones personales de severidad o de indulgencia, como recuerda la
oración de Pío IX (decreto S. Congr. Indulgentiarum, 27 mar. 1854)
que los confesores pueden rezar antes de empezar a confesar. Con la
caridad de Cristo, juez y pastor, debe llegar a conocer el corazón del
penitente -ayudándole a rejuvenecer su examen de conciencia y
alejándole del escrúpulo-, porque de su corazón proceden todos los
pecados y es en ese centro simbólico de la persona donde se
descubren todas las peculiares responsabilidades que cada hombre
tiene con Dios. Es el momento de corregir deformaciones de
conciencia, ligadas quizá a una vida de pecado o a un ambiente
familiar y social poco cristianos, que pueden ser causa de un
progresivo alejamiento de la práctica sacramental y de tibieza
espiritual. El sacerdote no dejará de recordar al penitente el carácter
positivo del sacramento: Dios perdona siempre; en el sacramento se
reciben energías medicinales que curan y fortifican, ayudando a ser
santos, y enriqueciendo así el Cuerpo místico de Cristo. El nivel de
acción catequética no debe ser puramente psicológico, sino
sobrenatural, porque se trata de la gracia perdida con el pecado y
que se recupera con la acción sacramental. Por este motivo hay que
evitar cualquier gesto o palabra que asimile la Confesión a una
práctica terapéutica de carácter psicológico. Sobre todo hay que
evitar este error cuando se tratan temas que se refieren al sexto
mandamiento.
Después de prepararse espiritualmente -el Ritual Romano
indica que implore el auxilio divino con oración ferviente para ejercer
recta y santamente tal ministerio-, el confesor debe acoger al pecador
en el nombre y como en la persona de Cristo, lleno de amor a las
almas y de deseos de salvarlas. Contesta a la salutación piadosa que
el penitente tenga por costumbre decir al empezar la confesión; lo
bendice, si así se lo piden. El penitente debe recordar que se arrodilla
humildemente como delante de Dios; es bueno hacer la señal de la
cruz, preparándose así al sacrificio redentor de Cristo que le dará el
perdón de los pecados. Puede ser conveniente también aconsejar que
rece el Confiteor, si rio lo ha hecho antes.
El modo humano y sobrenatural de recibir, sin prisas, al
penitente, se inspira en la parábola del buen pastor, que conoce cada
oveja por su nombre y que es capaz de abandonar a todas para ir a
buscar la extraviada (cfr. Le 15,4 ss.). El sacerdote escucha la
confesión de los pecados con paciencia, respeto y preparación
doctrinal -el Ritual Romano (tít. IV, cap. I, n° 3) aconseja sobre todo el
Catecismo Romano-, identificándose con las peculiaridades
personales de cada penitente, sin interrupciones inútiles, evitando
corregirlo antes de que acabe la acusación íntegra de sus pecados. Si
no se acusara del número, especie y circunstancias de los mismos, el
ministro lo interrogará prudentemente, evitando, sobre todo con los
adolescentes, hacer preguntas que puedan escandalizarles,
extrañarles o quizá inducirles a pecar. En relación con los pecados
que se refieren al sexto y noveno mandamiento, la Santa Sede ha
dado normas prácticas a los confesores llenas de prudencia pastoral
(Normae quaedam de agendi ratione confessarium circa sextum
decalogi praeceptum, del 16 mayo 1943: «Monitore ecclesiástico» 68,
1943, 76 ss.). El diálogo con el confesor debe favorecer la acusación
personal de los pecados, hecha con sinceridad, sencillez y brevedad;
a la vez el sacerdote debe evitar hacer preguntas inútiles o dictadas
por la curiosidad.
Parte importante -a veces con necesidad de medioes
comprobar el grado de instrucción en la fe del penitente. «Si el
confesor, según la situación de las personas, advirtiere que el
penitente ignora los elementos básicos de la fe cristiana, lo instruirá,
si hay tiempo, acerca de los artículos de la fe y las otras cosas
necesarias para salvarse, corregirá su ignorancia, y lo amonestará a
que, en adelante, sea más diligente en aprender» (Ritual Romano, tít.
IV, cap. I, n° 14).
Una vez escuchada la confesión, y examinados
ponderadamente los pecados y las necesidades concretas del
penitente, le exhorta con caridad paternal a corregirse sugiriéndole al
mismo tiempo los remedios convenientes, ayudándole así a hacer un
buen acto de contrición con propósito de enmendarse. Ni siquiera la
confesión frecuente de los mismos pecados justifican frases
estereotipadas; hay que lograr siempre subrayar que el sacramento
de la P., como declaró Pío XII en la enc. Mediator Dei (AAS 39, 1947,
585), es un medio de progreso espiritual. En el sacramento de la
misericordia divina hay que hacer resplandecer todas las atenciones
que el buen samaritano de la parábola evangélica (Le 10,25 ss.) tuvo
con el hombre que encontró medio muerto, en el camino de Jerusalén
a Jericó (y que se cita en las definiciones del Conc. de Letrán IV:
Denz.Sch. 812-814). El penitente experimentará así la alegría que en
el cielo produce su conversión (cfr. Le 15,7). La compatibilidad de p. y
alegría se demuestra, según S. Tomás, por el hecho de que «puede
alguien entristecerse de su pecado y alegrarse de este mismo
arrepentimiento que le trae la esperanza de la gracia: resultando así
que esta misma tristeza es motivo de gozo» (Sum. Th. 3 q84 a9 ad2).
La imposición de obras penitenciales satisfactorias
proporcionales al estado, condición, sexo, edad y disposiciones del
penitente, es señal de su conversión y prenda de su readmisión en la
Iglesia y de su voluntad de empeñarse en una vida auténticamente
cristiana. El Ritual da algunas normas pastorales para la recta
aplicación de la p. satisfactoria (ib., tít. IV, cap. I, no 19-23; Ordo, n° 6,
18, 28).
El nuevo Ritual u Ordo Poenitentiae (de 21 dic. 1973) indica
varias fórmulas y textos de la S. E. que puede escoger el sacerdote
para acoger al penitente y para exhortarle al arrepentimiento y
cumplimiento de la penitencia antes de dar la absolución, y para que
el penitente manifieste su arrepentimiento. También recoge diversas
fórmulas y lecturas, a elegir, para el caso de una preparación de
varios fieles juntos a la confesión y absolución (éstas dos son siempre
individuales, como es lógico; Ordo, n° 22); y da unas indicaciones
para el caso excepcional de absolución colectiva ante grave y urgente
necesidad (para esto véase antes, III, 3, b).
Las palabras con que se da la absolución (ego te absolvo...)
-acompañadas del gesto de la cruz- son fijas y obligatorias, y puede
elegirse entre varias oraciones de súplica precedentes (como Deus
pater misericordiarum... y otras), durante las que se eleva la mano
derecha hacia el penitente, así como entre otras breves oraciones
(como Passio Domini...) para después de la absolución. Puede usarse
la lengua vernácula, si hay versión oficial del Ritual aprobada por la
Santa Sede.
El penitente, mientras el sacerdote le absuelve, puede
responder Amén a las oraciones, o renovar el acto de contrición (p.
ej., «Señor mío Jesucristo...»).
5. Primera Confesión de los niños. La educación penitencial,
que prepara a recibir el sacramento de la Confesión, debe ser cuidada
sobre todo con los niños que se preparan a completar, recibiendo la
Eucaristía, el ciclo de la iniciación (v.) cristiana, comenzado con el
Bautismo y seguido con la Confirmación (v.). La catequesis
penitencial debe ser autónoma y complexiva de todas las riquezas
contenidas en los tres sacramentos de la iniciación, poniendo el
acento sobre la realidad del pecado y la necesidad de la p., que
interesan al niño independientemente de su mayor o menor
experiencia personal del pecado. Hay que ponerlo en condiciones de
transformar el don de la gracia bautismal en consciente respuesta
personal de querer vivir una existencia cristiana.
El imperativo cristiano de la P. se funda en la necesidad de
actualizar y renovar siempre la gracia bautismal: el niño bautizado, y
más aún si está también confirmado, convive sacramentalmente con
Cristo muerto y resucitado; ha sido configurado a Cristo, es un
crucificado, un penitente. El niño inocente representa de modo
particular a Cristo (cfr. Lc 10,21) por lo que está en condiciones
mejores de participar en la obra redentora y de desagravio de los
pecados del mundo. Sobre esta base teológica hay que educar su
conciencia moral, presentándole el medio sacramental de la
Penitencia. La alegría del bien cumplido y el remordimiento que sigue
a la culpa personal, deben coincidir con el descubrimiento progresivo
de la libertad y de la responsabilidad de las propias acciones, que
encuentran en la vida y en la persona de Cristo el ejemplo y el criterio
de juicio que ayude a adquirir la costumbre del examen de
conciencia.
Una sana pedagogía exige una presentación sintética de la
conducta cristiana, que puede hacerse explicando la ley de Dios como
voluntad de un Padre que desea la felicidad de sus hijos; puede ser
útil explicar, junto al decálogo, las bienaventuranzas, con su rico
contenido de alegría y de dolor, inseparables siempre en la vida y en
el Evangelio. Así se da una respuesta oportuna a la pregunta de
pequeños y grandes: ¿por qué el amor exige el sacrificio? El pecado
puede ser así presentado como amor no sacrificado, como negación
de p., cosas todas que el Bautismo y la Confirmación exigen. Nace
espontánea así la necesidad de hacer p. y, sobre todo, de aplicarse
sacramentalmente los frutos de la pasión de Cristo. El niño empieza a
vivir una vida de p. al recibir el sacramento, incluso tiempo ante's de
hacer la primera Comunión, que recibirá así con mayor gratitud y
amor porque tiene una buena experiencia del perdón divino. Las S.
Congr. para la disciplina de los Sacramentos y del Clero, con una
Carta del 24 mayo 1973 (AAS 65, 1973, 410), han establecido que,
con el final del año escolar 1972-73, se debe poner fin a las
experiencias introducidas en algunos lugares de permitir la primera
Comunión sin la Confesión previa. El documento subraya la doctrina
contenida en el decreto Quam singular¡ del 8 ag. 1910 (AAS, 1910,
577-583) que estableció la necesidad de recibir el sacramento de la P.
antes de la primera Comunión.
Para lograr todas estas metas es necesaria una catequesis
familiar, es decir, llevada a cabo por los padres, que eduque la
conciencia del niño y complete la acción formativa del sacerdote.
MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ.
6. El confesonario y su emplazamiento. Del ritual de la
Confesión, minuciosamente descrito en los antiguos libros y ordines
penitenciales, se deduce que el sacerdote administraba la P. privada
en casa o en la iglesia (a las religiosas, siempre en la iglesia), sentado
en una silla, mientras el penitente, después de haberse acusado
sentado delante de él, se ponía de rodillas para recibir la absolución.
También muchas fórmulas, sobre todo a partir del s. XI, indican que la
Confesión tenía lugar en la iglesia delante de algún altar,
arrodillándose el penitentecerca del sacerdote al principio y al fin,
sentándose para la declaración de sus culpas. La praxis pastoral fue
haciendo sentir la necesidad de un lugar específico: nació así el
confesonario.
El Ritual u Ordo Poenitentiae de 1973 recuerda en su n° 12 que
el sacramento de la P. debe administrarse en el lugar y en la sede
determinados por el derecho. El CIC establece que el lugar propio de
la confesión sacramental es la iglesia u oratorio público o semipúblico
(can. 908). El confesonario o sede en el que puedan recibirse
confesiones debe estar siempre en lugar patente y visible (can. 909);
y la confesión de mujeres no puede hacerse fuera de este
confesonario, salvo caso de enfermedad u otra necesidad
extraordinaria (can. 910).
Como sede de tan importante sacramento, el confesonario
debe ser estudiado en los planos del arquitecto como parte
importante del complejo arquitectónico del templo. Podrán
aprovecharse para su instalación los huecos que ofrezca la estructura
misma del edificio, pero de modo que no deje de ser reconocible y
conserve su relieve y dignidad. Dentro de la iglesia el confesonario
hay que concebirlo no como un mueble sino como un lugar, con su
propio ambiente. Puede ser en las proximidades del presbiterio, para
poner de relieve las relaciones entre la Confesión y la Eucaristía;
cerca de la pila bautismal, por la relación con el Bautismo, cuya
gracia la P. hace recuperar; en las proximidades de la entrada de la
iglesia, recordando así la praxis antigua según la cual los penitentes
permanecían en el atrio del templo; en una capilla penitencial, para
subrayar la importancia de la Confesión o facilitar el acceso de
muchos penitentes, etcétera.
El confesonario debe estar provisto de una rejilla fija y con
agujeros pequeños, entre el penitente y el confesor (can. 909; cfr.
Comisión Pontificia de Intérpretes del Código, 24 nov. 1920: AAS XII,
1920, 576). Además de las prescripciones del CIC, el confesonario
debe reunir aquellas cualidades que permitan una digna y cómoda
administración del sacramento. Así, p. ej., debe estar provisto de
iluminación suficiente para el confesor y penitente; el asiento para el
confesor y el reclinatorio para el penitente deben ser cómodos; las
condiciones de sonoridad deben ser tales que eviten el peligro de oír
desde fuera las confesiones, etc.
1. PLAZAOLA ARTOLA.
V. t.: III; PECADO; SACRAMENTOS.
MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ.
BIBL.: G. COLOMBO, Il sacramento della Peniten_a, Roma 1962; G. DE BRET.AGNE, Pastorale
fondamentale, Brujas 1964; P. GALTIER, De Poenitentia, Tractatus dogmatico-historicus, Roma 1951 ; íD,
Aux origines du sacrement de Pénitence, Roma 1951; 1. L. LARRABE, Penitencia y adaptación histórica
en el sacramento de la Penitencia segun Santo Tomás, «Miscelánea Comillas» n. 53 (1970), 127 ss.; A. G.
MARTIMORT, Les signes de la Nouvelle Alliance, París 1960; C. 1. NESmY, La alegría de la penitencia,
Madrid 1970; fD, Pourquoi se confesser aujourd'hui, París 1969; M. RIGUETTI, Historia de la Liturgia,
Madrid 1956, 1,435-436 y 11,741-861; F. SOPEÑA, La confesión, 2 ed. Madrid 1962; C. TILMANN, Die
Fiihrung zu Busse, Beichte und Christlichen Leben, Würzburg 1961; A. VINGUAS, De quibusdam S. Officii
Normis super agendi ratione confessariortan circa VI Decalogi praeceptuln, «Rev. española de derecho
canónico», I (1947) 565 ss.; B. BAUR, La confesión frecuente, 5 ed. Barcelona 1967; C. VOGEL, Le
pécheur et la pénitence dans 1'Église ancienne, 3 ed. París 1966; íD, Le pécheur et la pénitence au
Moyen-Áge, París 1969; M. ZALBA, La confessione dei peccati gravi prima della coniunione, «Rassegna di
teología» XI (1970) 217 ss.; íD, Riforlne inminenti nell'amrninistrazione della penitenza?, ib. XIII (1972) 12
ss.; VARIOS, Confesión, «Palabra» n. 59 (¡ul. 1970) (varios artículos sobre el tema); 1. M. GONZÁLEZ DEL
VALLE, El sacramento de la penitencia: fundamentos históricos de su regulación actual, Pamplona 1972.
Você também pode gostar
- Apuntes de Clase - PENITENCIADocumento10 páginasApuntes de Clase - PENITENCIAOscar ForqueraAinda não há avaliações
- Sacramenos SDC HVB77Documento4 páginasSacramenos SDC HVB77Fabri Roque rojasAinda não há avaliações
- Los Sacramentos de SanaciónDocumento5 páginasLos Sacramentos de SanaciónGuadita AcostaAinda não há avaliações
- Dialnet LaDimensionEscatologicaDelSacramentoDeLaPenitencia 6052049 - PDFDocumento15 páginasDialnet LaDimensionEscatologicaDelSacramentoDeLaPenitencia 6052049 - PDFSapere AudeAinda não há avaliações
- Charla Sobre La ReconciliaciónDocumento30 páginasCharla Sobre La Reconciliacióncandiasosa4339100% (1)
- Examen de PenitenciaDocumento9 páginasExamen de PenitenciapatrixjAinda não há avaliações
- Sacramento de La Penitencia: Naturaleza, Virtud, Sacramento, InstituciónDocumento10 páginasSacramento de La Penitencia: Naturaleza, Virtud, Sacramento, InstituciónJuan Paulo Ramírez SánchezAinda não há avaliações
- 009 - La Penitencia PDFDocumento10 páginas009 - La Penitencia PDFrubidelosdeseosAinda não há avaliações
- Titulo: El Sacramento de La Reconciliacion Como Fuerza Reparadora Del AlmaDocumento1 páginaTitulo: El Sacramento de La Reconciliacion Como Fuerza Reparadora Del AlmaYessenia Custodio lluenAinda não há avaliações
- Primer SacramentoDocumento7 páginasPrimer SacramentoWilliam BeltranAinda não há avaliações
- Celebramos La ReconciliaciónDocumento2 páginasCelebramos La ReconciliaciónJuan Carlos MaldonadoAinda não há avaliações
- Manual-Liturgia-III-CELAM-285-369 Tema JoseDocumento85 páginasManual-Liturgia-III-CELAM-285-369 Tema JoseCAMILO ANDRES VILA ANGARITAAinda não há avaliações
- Nombres de La PenitenciaDocumento2 páginasNombres de La PenitenciaJulio Fernando Luis OlivaresAinda não há avaliações
- Teo EspiritualDocumento4 páginasTeo Espiritualjuanroma2000Ainda não há avaliações
- Sacramentos Restantes.Documento7 páginasSacramentos Restantes.eliseo serratoAinda não há avaliações
- Dimensión Pascual Del Sacramento de La PenitenciaDocumento4 páginasDimensión Pascual Del Sacramento de La PenitenciaOSCAR DARIO PARAMO CARDONA UnknownAinda não há avaliações
- Sobre La GraciaDocumento23 páginasSobre La GraciaSan Vicente FerrerAinda não há avaliações
- Los Sacramentos de La Iglesia CatólicaDocumento22 páginasLos Sacramentos de La Iglesia Católicafranco100% (4)
- 21-El PerdónDocumento5 páginas21-El PerdónJulio Cañas OAinda não há avaliações
- Sacramento de La ReconciliaciónDocumento10 páginasSacramento de La ReconciliaciónFreddy AreneAinda não há avaliações
- Sacramento - Reconciliacion GARCIA PAREDESDocumento61 páginasSacramento - Reconciliacion GARCIA PAREDESJuani Medina HernandezAinda não há avaliações
- Definición de Sacramentos en GeneralDocumento7 páginasDefinición de Sacramentos en GeneralRenzoAinda não há avaliações
- La PenitenciaDocumento7 páginasLa PenitenciaJuan Elías Mosquera copeteAinda não há avaliações
- La ReconciliaciónDocumento5 páginasLa ReconciliaciónMARIELA CHIL�N MEDINAAinda não há avaliações
- El Sacramento de La Penitencia y de La ReconciliacionDocumento10 páginasEl Sacramento de La Penitencia y de La ReconciliacionGaloAinda não há avaliações
- La PenitenciaDocumento2 páginasLa Penitenciavalentino xdAinda não há avaliações
- Catequesis de Juan Pablo II Sobre El Sacramento de La ReconciliaciónDocumento3 páginasCatequesis de Juan Pablo II Sobre El Sacramento de La ReconciliaciónDavid Mendoza100% (1)
- Sacramento de La PenitenciaDocumento8 páginasSacramento de La PenitenciaManuel CuellarAinda não há avaliações
- BAUTISMODocumento6 páginasBAUTISMOCarlos ApeñaAinda não há avaliações
- La ReconciliaciónDocumento5 páginasLa Reconciliacióndamianbastos23Ainda não há avaliações
- Apuntes de Clase. AudiendasDocumento9 páginasApuntes de Clase. AudiendasGerman RodriguezAinda não há avaliações
- RelaxDocumento4 páginasRelaxjuanlAinda não há avaliações
- Sobre La Confesio 2Documento12 páginasSobre La Confesio 2Juan Sebastian Oñate SalamancaAinda não há avaliações
- Sacramentos de La IglesiaDocumento13 páginasSacramentos de La IglesiaMirandaManzanoAinda não há avaliações
- Taller de Moral ConyugalDocumento8 páginasTaller de Moral ConyugalBryanAinda não há avaliações
- Leccion 14Documento9 páginasLeccion 14JONATHAN MESTIZOAinda não há avaliações
- Cuestionario Sacramentos RespuestasDocumento6 páginasCuestionario Sacramentos RespuestasAngela MuñozAinda não há avaliações
- Penitencia (Sacramento)Documento10 páginasPenitencia (Sacramento)JR CeballosAinda não há avaliações
- Importancia Del Sacramento de La ConfesiónDocumento19 páginasImportancia Del Sacramento de La ConfesiónMarvin Alexander Melgares0% (1)
- Recesión Catecismo PDFDocumento8 páginasRecesión Catecismo PDFRafael BahamonteAinda não há avaliações
- Los Sacramentos de Curación: El Signo Sacramental de La PenitenciaDocumento4 páginasLos Sacramentos de Curación: El Signo Sacramental de La PenitenciaBeatriz Milagros Coaquira AlccaAinda não há avaliações
- Ficha Sacramento de CuracionDocumento4 páginasFicha Sacramento de Curacion꧁Leia -Mochi꧂Ainda não há avaliações
- El Sacramento de La Reconciliación o PenitenciaDocumento28 páginasEl Sacramento de La Reconciliación o PenitenciaCecilia HernandezAinda não há avaliações
- Pascua y Perdón de Los Pecados Una Hermeneutica de JN 20 PDFDocumento4 páginasPascua y Perdón de Los Pecados Una Hermeneutica de JN 20 PDFMarco ArroyoAinda não há avaliações
- Trabajo Final Reconciliación Pbro. MaceDocumento13 páginasTrabajo Final Reconciliación Pbro. MaceMoisés Ascencio chávezAinda não há avaliações
- Las IndulgenciasDocumento14 páginasLas IndulgenciasEdgar Pacheco DeharaAinda não há avaliações
- Indulgencias - Alianza de AmorDocumento42 páginasIndulgencias - Alianza de AmorMARIAMCONTIGOAinda não há avaliações
- Taller ReconciliacionDocumento2 páginasTaller ReconciliacionRicardoleon9Ainda não há avaliações
- Objetivos y Los Efectos Del Sacramento de La Unción de Los EnfermosDocumento16 páginasObjetivos y Los Efectos Del Sacramento de La Unción de Los EnfermosCarlos Ruiz SaizAinda não há avaliações
- Tema 16 Sacramento de La ReconciliaciónDocumento7 páginasTema 16 Sacramento de La ReconciliaciónJ César HernAndzAinda não há avaliações
- Reconciliación y PenitenciaDocumento7 páginasReconciliación y PenitenciaEduard VelozAinda não há avaliações
- Exposición IDocumento8 páginasExposición IAlejandroPavónAinda não há avaliações
- Sacramentos de SanaciónDocumento9 páginasSacramentos de SanaciónKevin DavilaAinda não há avaliações
- Tema 8 Bautismo, Signo de Pertenencia: Ción Administrado Por El Agua y La Palabra." (II. 2. 5)Documento5 páginasTema 8 Bautismo, Signo de Pertenencia: Ción Administrado Por El Agua y La Palabra." (II. 2. 5)Vicky CastañedaAinda não há avaliações
- Perdón de Los PecadosDocumento1 páginaPerdón de Los Pecadosgabriel martinezAinda não há avaliações
- Breve Reseña Del Sacramento de La ReconciliaciónDocumento6 páginasBreve Reseña Del Sacramento de La ReconciliaciónJairo FAinda não há avaliações
- CONFESIÓNDocumento13 páginasCONFESIÓNkathyAinda não há avaliações
- La sanidad divina: La oración de sanidad para lo sobrenatural de Dios en tu vida diariaNo EverandLa sanidad divina: La oración de sanidad para lo sobrenatural de Dios en tu vida diariaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- CantemosDocumento34 páginasCantemosenripacheco100% (1)
- La Vida de Adoración - Marie Benoite AngotDocumento100 páginasLa Vida de Adoración - Marie Benoite AngotEduardo Baca ContrerasAinda não há avaliações
- Los Diez Primeros Años-Cardenal L. J. SuenensDocumento7 páginasLos Diez Primeros Años-Cardenal L. J. SuenensenripachecoAinda não há avaliações
- Dios Fuente de La Paz-Gustavojamut002Documento3 páginasDios Fuente de La Paz-Gustavojamut002enripachecoAinda não há avaliações
- A Alabanza Traera Victoria A Tu VidaDocumento2 páginasA Alabanza Traera Victoria A Tu VidaenripachecoAinda não há avaliações
- P. Ghislain Roy - para Liberarse y SanarDocumento159 páginasP. Ghislain Roy - para Liberarse y Sanarenripacheco90% (29)
- El Silencio en La Oracion Kallistos WareDocumento18 páginasEl Silencio en La Oracion Kallistos WaremarAGcba100% (5)
- Los Carismáticos (Card. Poupar)Documento3 páginasLos Carismáticos (Card. Poupar)enripachecoAinda não há avaliações
- Novena A La Sangre de Cristo Pidiendo LiberaciónDocumento5 páginasNovena A La Sangre de Cristo Pidiendo Liberaciónenripacheco100% (1)
- El Bautismo en El Espiritu Santo-VariosDocumento75 páginasEl Bautismo en El Espiritu Santo-Variosenripacheco100% (4)
- Cartas MaiteDocumento144 páginasCartas MaiteenripachecoAinda não há avaliações
- Dios Fuente de La Paz-Gustavojamut002Documento3 páginasDios Fuente de La Paz-Gustavojamut002enripachecoAinda não há avaliações
- Angustia Esperanza y Acedia - BojorgeDocumento51 páginasAngustia Esperanza y Acedia - BojorgeÓscar GorrizAinda não há avaliações
- El Metodo de Oracion Hesicasta Según La Enseñanza Del Padre Serafín Del Monte AthosDocumento11 páginasEl Metodo de Oracion Hesicasta Según La Enseñanza Del Padre Serafín Del Monte AthosenripachecoAinda não há avaliações
- Los Milagros de Jesús, Salvador Carrillo ALdayDocumento103 páginasLos Milagros de Jesús, Salvador Carrillo ALdayenripacheco100% (17)
- Ware, Kallistos - El Dios Del Misterio y La OracionDocumento144 páginasWare, Kallistos - El Dios Del Misterio y La OracionFran Javier100% (1)
- El Poder Del Nombre Kallistos WareDocumento28 páginasEl Poder Del Nombre Kallistos WareAnonymous r0Lwrc3zAinda não há avaliações
- Discernimiento en El Ministerio de Sanacion TardiffDocumento4 páginasDiscernimiento en El Ministerio de Sanacion TardiffSybella Antonucci AntonucciAinda não há avaliações
- Esquemas de SeminariosDocumento164 páginasEsquemas de SeminariosenripachecoAinda não há avaliações
- Sanación A Través de La Eucaristía-Peter B. CoughlinDocumento4 páginasSanación A Través de La Eucaristía-Peter B. CoughlinenripachecoAinda não há avaliações
- Creados para Alabanza de Sus Gloria-Vicente BorragánDocumento12 páginasCreados para Alabanza de Sus Gloria-Vicente Borragánenripacheco100% (1)
- Los Carismas (Tardiff)Documento24 páginasLos Carismas (Tardiff)enripacheco100% (2)
- Philippe Madre-Tu Vocacion Consolar El Corazon de DiosDocumento10 páginasPhilippe Madre-Tu Vocacion Consolar El Corazon de DiosenripachecoAinda não há avaliações
- Cómo Entramos en El Corazón y Qué Encontramos Cuando Entramos (Kallistos Ware)Documento17 páginasCómo Entramos en El Corazón y Qué Encontramos Cuando Entramos (Kallistos Ware)enripachecoAinda não há avaliações
- Salvador Carrillo Alday - El Senor Es Mi PastorDocumento94 páginasSalvador Carrillo Alday - El Senor Es Mi Pastorelblogdemarcelo100% (2)
- Recordemos Qué Es La Renovación-Charles WhiteheadDocumento35 páginasRecordemos Qué Es La Renovación-Charles WhiteheadenripachecoAinda não há avaliações
- ESPIRITUALIDAD CARISMÁTICA-Chus VillarroelDocumento25 páginasESPIRITUALIDAD CARISMÁTICA-Chus Villarroelenripacheco50% (2)
- SANACIÓN INTERGENERACIONAL-Robert de Grandis, SDocumento9 páginasSANACIÓN INTERGENERACIONAL-Robert de Grandis, Senripacheco83% (12)
- Los Diez Primeros Años-Cardenal L. J. SuenensDocumento7 páginasLos Diez Primeros Años-Cardenal L. J. SuenensenripachecoAinda não há avaliações
- Sanados Por La EucaristíaDocumento6 páginasSanados Por La Eucaristíaenripacheco100% (1)
- Examen UNIVERSADocumento7 páginasExamen UNIVERSALuis EnriqueAinda não há avaliações
- A II Med Adv 2009 R CantalamessaDocumento8 páginasA II Med Adv 2009 R CantalamessaRaschid VargasAinda não há avaliações
- Nulidad Del Rito de Consagración Episcopal de 1968Documento13 páginasNulidad Del Rito de Consagración Episcopal de 1968JMP1988Ainda não há avaliações
- La Mujer Como Sanadora enDocumento11 páginasLa Mujer Como Sanadora enMax Ruiz M.Ainda não há avaliações
- P. Iraburu - Cardenal Pie, Obispo de PoitiersDocumento36 páginasP. Iraburu - Cardenal Pie, Obispo de PoitiersCentro Pieper100% (3)
- Mes de AgostoDocumento18 páginasMes de AgostoRM JhonAinda não há avaliações
- Efectos de La ConfirmaciónDocumento3 páginasEfectos de La ConfirmaciónGregorius aeroAinda não há avaliações
- San Pío de Pietrelcina - Ángel Peña OARDocumento110 páginasSan Pío de Pietrelcina - Ángel Peña OARPatty Bustamante AvendañoAinda não há avaliações
- El Ultimo Exorcista - Padre Gabriele AmorthDocumento113 páginasEl Ultimo Exorcista - Padre Gabriele AmorthFelipe AndrésAinda não há avaliações
- Laudis CanticumDocumento69 páginasLaudis CanticumferdenavAinda não há avaliações
- Guía de Estudio para La Primera Evaluación de 5to Con RespuestasDocumento1 páginaGuía de Estudio para La Primera Evaluación de 5to Con RespuestasEDNA RASCONAinda não há avaliações
- Santo Tomás de Aquino - Comentario A La Segunda Carta A Los CorintiosDocumento142 páginasSanto Tomás de Aquino - Comentario A La Segunda Carta A Los Corintiosjuan capistrano100% (2)
- Año Cristiano. Mes de Noviembre. B.A.C.Documento817 páginasAño Cristiano. Mes de Noviembre. B.A.C.AngelSainz100% (3)
- Guia para ObisposDocumento9 páginasGuia para ObisposedmundomamaniAinda não há avaliações
- Carlos E. AsayDocumento293 páginasCarlos E. AsayRaúl Ernesto Fuentes DíazAinda não há avaliações
- VOCACIÓNDocumento11 páginasVOCACIÓNBeby Clement100% (1)
- Malaquías 3Documento10 páginasMalaquías 3סמואלאנטוניורוחאסקסרסAinda não há avaliações
- Lumen Gentium ComentadaDocumento9 páginasLumen Gentium ComentadaUlises Gallardo ChavezAinda não há avaliações
- ANEXO Vocación y Vocaciones en La IglesiaDocumento18 páginasANEXO Vocación y Vocaciones en La IglesiadanielkedarAinda não há avaliações
- Mujeres Ordenadas en El Cristianismo PrimitivoDocumento320 páginasMujeres Ordenadas en El Cristianismo PrimitivoJose MonteroAinda não há avaliações
- 2 - Sistema Educativo en Los Colegios Seculares PDFDocumento141 páginas2 - Sistema Educativo en Los Colegios Seculares PDFMontse RodríguezAinda não há avaliações
- Aprobación y Ritual Profesión Religiosa SSCCDocumento110 páginasAprobación y Ritual Profesión Religiosa SSCCIrmã Cristiane FerrazAinda não há avaliações
- Carta Peter KliegelDocumento4 páginasCarta Peter KliegelEl Mostrador100% (1)
- 5° Sacram - SEM19Documento2 páginas5° Sacram - SEM19Karina Alexandra Zurita HuisaAinda não há avaliações
- Textos Eucarísticos Primitivos 1Documento806 páginasTextos Eucarísticos Primitivos 1mausj90% (10)
- C. Burke, El Matrimonio Como Sacramento de SantificaciónDocumento12 páginasC. Burke, El Matrimonio Como Sacramento de SantificaciónMariela DujaricAinda não há avaliações
- Los Deberes Del Hombre para Con DiosDocumento7 páginasLos Deberes Del Hombre para Con DiosGermánArredondo100% (2)
- Instrucciones y Oraciones para La Santa Misa... - S.juan-Bautista-De-La-SalleDocumento125 páginasInstrucciones y Oraciones para La Santa Misa... - S.juan-Bautista-De-La-SalleizarroAinda não há avaliações
- Hora SantaDocumento17 páginasHora SantaCoehmo Melchor OcampoAinda não há avaliações
- Temas Sobre La MisionDocumento40 páginasTemas Sobre La MisionMoi YzqAinda não há avaliações