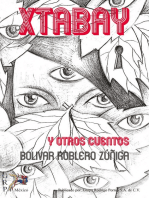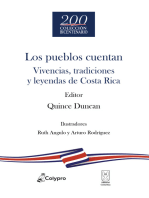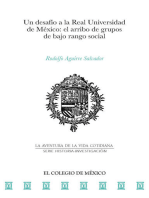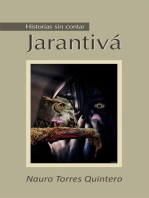Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Manifiesto Mexicano
Enviado por
Arturo Andres0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
98 visualizações4 páginasLiteratura
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoLiteratura
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
98 visualizações4 páginasManifiesto Mexicano
Enviado por
Arturo AndresLiteratura
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
Manifiesto Mexicano
La ciencia de la curiosidad hacia la ciudad de México fue un fantasma que siempre
habito, durante su corta vida, en el corazón de Lazslo. A veces era una sensación
de comezón que le recorría toda parte del cuerpo: imaginaba así la brisa de las
jacarandas del paseo de la reforma recorriendo sus 400,000 poros; o el vaporoso
monzón de las tardes interminables del verano, que en la ciudad de los mil palacios,
hervía la sangre de quienes osaban recorrer sus bacheadas calles.
A propósito de su llegada a la región más transparente del aire, Lazslo, quien había
cruzado los tempestuosos mares del Atlántico, sorteado las selvas de Veracruz y
atravesado el corazón del altiplano poblano, no había encontrado señal alguna que
le augurara el termino de su peregrinaje por el mundo bajo los mismos cielos que
parpadearon bajo la presencia de Alexander von Humbolt. Explorador de medio
tiempo, viajero de ocasión y trotamundos de profesión: Lazslo Clementino Fernando
de Lorena y Bohemia, conde de la Cruz de san Carlos, Maestre de las selvas del
Congo y futuro emperador de las chinanmpas de Xochimilco, había llegado a la ya
no tan nueva Nueva España con la idea de conocer la tierra del chocolate, del
xoloizcuitnle, de las flores chinanmperas, pero sobre todo: la tierra de la ceja de
Frida Kahlo.
Así llego, como todo extranjero llega al ombligo de la luna, a la gran Tenochtitlan:
ciudad de las inundaciones, ciudad de los plantones eternos, ciudad conquistada y
conquistadora de extranjeros; ciudad rodeada por el lago de Texcoco, pero sobre
todo: primera ciudad de América. Los primeros pasos los dio por el canal Ignacio
Zaragoza, que en temporada de lluvias, más que calzada, se convierte en extensión
del moribundo lago de Chalco. De paso en paso y de inundación en inundación,
atravesando colonias chilangas, y después de 116 horas de peregrinaje, por fin llego
al corazón de la imponente Ciudad de México. A la primera mañana, un soplido de
aire otoñal le abatió el denso sueño 21 años condensado sobre sus pestañas de
europeo, abrió los ojos y miro por vez primera el imponente palacio de bellas artes,
entonces sintió toda la blancura del mármol clareándole la verde pupila, para cuando
recupero la visión supo que por fin estaba en la tierra de su tatarabuelo.
75 años antes y dos guerras mundiales atrás, antes de la televisión a color y de que
sonaran en la radio las canciones de Pedro Infante, Fernando Iturriaga Altamirano
hacía de las suyas por el valle de México. Nando, nandito para los amigos, era el
tercero de 5 hijos de Clementina Santos y Gabriel Arizpe, campesinos de la región
de la cañada en Oaxaca. Al nacimiento de Fernando, bajo el signo de la estrella
vespertina, no se le auguro una vida honrada. Y así fue, desde los 5 años aprendió
a robar mazorcas de sembradío en sembradío, para los 15 años a robar gallinas de
corral, y para los 20 muchachas de casa en casa; y fue justo esa maña la que lo
hizo mudarse a la Ciudad de México, a seguir la vida deshonrada que una partera
le auguro en día que vino al mundo.
A su arribo a la Ciudad de México, Nando aprendió diversos oficios, ejerció el arte
de la falsificación de documentos, el de la charlatanería, el del carterista, el de
pregonero de injurias, pero sobre todo el de cautivador de muchachas. Y fue su
afición de cautivador por lo que tuvo tantos problemas que ni todas las fuentes de
Roma alcanzarían para contarlos. Y fueron tanto los hijos que le fueron apareciendo
como rosas en el rosal, que tuvo que migrar su suerte lejos donde nadie lo
conociera. Y así fue como rezando en todas la iglesias de Puebla por ultima vez,
zarpo al oriente desde el puerto de Coatzacoalcos. Y así fue como dos guerras
mundiales y una unión soviética después, nació en algún lugar de Europa Laszlo
Clementino Fernando V.
-Para Los ojos Adriaticos, poco acostumbrados a los colores de los mercados
mexicanos, la sandía, fruta abanderada por excelencia, representa un verdadero
deleite a la pupila- o al menos eso era lo que de recuerdo de Nando llego a oídos
de Lazslo. Para Lazslo, encerrado hasta los 21 años dentro de las fronteras
balcánicas, los cuentos sobre México que su tatarabuelo Nando tarareaba como
valses austriacos, contados de generación en generación, resultaban una mina de
curiosidad por lo que había en el nuevo continente. –Mexico, el ombligo de la luna-
le decían las revistas que compraba mensualmente, -Mexico rincón de ensueños y
flores- Le decían las canciones que escuchaba en algún lugar de la vieja Europa
- México lindo y querido- le decían sus familiares, fueron las últimas palabras de
Nando. Por todo lo anterior y más, México fue por muchos años la ilusión de Lazslo,
a fin de cuentas, un pedacito de México corría por la vena pegada al corazón de
Lazslo.
Recuperada la visión en la alameda central, Lazslo emprendió el recorrido por el
centro histórico: camino por los interminables nombres de las interminables calles
de la interminable ciudad de los interminables palacios, subiendo los interminables
escalones de las interminables escaleras, para poder ver el interminable cielo
interminablemente coronado por el resguardo de dos volcanes eternos. Conoció y
amo toda particularidad de la ciudad, amó cada bache y cada esquina mal trazada,
cada coladera tapada y también cada amanecer en la plaza de Santo Domingo,
escuchando el ir y venir de la gente, así como el ir y venir de las máquinas de
escribir, y el murmullo de la gente encaminada a sus deberes cotidianos.
Contadas las semanas con granos de elote sobre una lotería, llego Octubre con
toda la luminosidad de sus anocheceres, llego también el aroma a copal y el
amanecer de la flor de Cempasúchil; llegaron las calaveritas de azúcar, las
mandarinas y el chicozapote, llegaron los dulces de calabaza y de camote, el papel
picado y el desfloramiento de la flor de mil pétalos. Había llegado la temporada de
día de muertos.
Contada a tartamudeos, la tradición mexicana del día de muertos había llegado a
oídos de Lazslo como una canción ranchera: imaginada y enturbiada por la
nostalgia. Poco sabía de Mixquic, o de Janitzio, y mucho menos de la ofrenda o del
reposo de las ánimas en los días previos a su retorno entre los vivos. Pero si de
algo estaba seguro, es que toda esa animosidad flotando entre el ir y venir de la
gente, le hacía amar un poquito más a México, a sentirse más mexicano que el
nopal o el chile verde, más mexicano que el pulque y el tamal en bolillo.
“Grandeza mexicana” pensaba cada vez que veía una ofrenda adornada por miles
de pequeños soles amarillos deshojándose al paso del viento, o cuando una vela
escurría la parafina y formaba las siluetas con que los brujos de Catemaco leían el
destino de las personas, o cuando el aroma del pan de muerto inundaba el aire
enviciado de una caótica ciudad.
Porque a diferencia de su pueblo, la ciudad de México representaba la mayor
conglomeración de gente que jamás hayan visto sus ojos tan llenos del mar
Adriático. Y porque vino a México refugiándose de una guerra que él no había
iniciado, ni él ni su familia, ni ninguno de sus amigos. Y vino a México porque era el
único país del que sabía algo; sabía por ejemplo de los efímeros emperadores y su
trágico destino, casi tan trágico como el que le esperaba a él, porque de tanto pensar
a México y de tanto imaginarlo, y con las prisas de su exilio, se le olvido que en
México la gente habla Español, y él, aun siendo tataranieto del más mexicano de
los mexicanos… no sabía hablar el lenguaje con que Hernán Cortes conquisto el
destino de toda una nación.
Conocí a Laszlo cerca del monumento a la Revolución, en vísperas del día de todos
los santos. Para fortuna suya, o mía (según sea la inclinación del lector) sé unas
cuentas palabras en croata, suficientes para hilar una conversación, y de ser
necesario, toda una biografía. A la conversación que ya a estas alturas el lector
conoce, he de agregar la historia trágica de la muerte de Laszlo: europeo perdido
en la ciudad de México. La incapacidad de entablar una conversación en español le
trajo innumerable peripecias a Lazslo. No supo, por ejemplo, como decir que era
alérgico al agua de horchata, ni tampoco como decir que se le había acabado el
dinero que traía, y mucho menos como pedir limosna. Para suerte suya (o mía), lo
encontré momentos antes de su deceso, instantes antes de dejar para siempre el
mundo en el ombligo de la luna, de morir en la tierra de su tatarabuelo y hacer suya
la parte más mexicana de un mexicano: la muerte.
Momentos después de contarme su vida y antes de su último suspiro (aun con la
posibilidad de ir a un hospital) me pidió, (en un acento croata-mexicano) escribir el
siguiente epitafio para su tumba:
Manifiesto mexicano:
Yo:
Lazslo Clementino Fernando de Lorena y Bohemia, conde de la Cruz de san Carlos,
Maestre de las selvas del Congo y futuro emperador de las chinanmpas de
Xochimilco. Manifiesto mi deseo de morir en México, en esta ciudad de tierra
morena y amaneceres encendidos. Manifiesto además, mi naturalización mexicana
por concepto de muerte, y con ello desdeño todo intento de repatriación post
mortem. Manifiesto además mi voluntad de ser enterrado en Xochimilco, y que se
me dé el título de emperador de Tepepan, conde de la santísima cruz de Acalpixca
y patrono número uno de Tulyehualco.
Yo: Lazslo Clementino Nando V emperador de Xochimilco y príncipe de
Tenochtitlan, manifiesto mi deseo de que se me entierre entre talavera de Puebla y
oro de Oaxaca, envuelto mi cadáver con un sarape de Saltillo, y puesta mi corona
sobre un sombrero de charro mexicano.
Yo: Laszlo Clementino, manifiesto mi deseo de ser recordado cada día de muertos
como el más mexicano entre los difuntos.
Você também pode gostar
- El Tribunal de Los Vagos en La Ciudad de MéxicoDocumento18 páginasEl Tribunal de Los Vagos en La Ciudad de MéxicoMaríaCocteauAinda não há avaliações
- Jornada Del Campo 2015. El Neutle. Blanca Cárdenas - Sowiki La Bebida Rarámuri PDFDocumento20 páginasJornada Del Campo 2015. El Neutle. Blanca Cárdenas - Sowiki La Bebida Rarámuri PDFBlanca Cárdenas100% (1)
- Primer NúmeroDocumento9 páginasPrimer NúmeroRoc RacAinda não há avaliações
- Soy Pink TomateDocumento2 páginasSoy Pink TomateDILIA ELENA PENA VALDEBLANQUEZAinda não há avaliações
- Historias - Notas Bibliográficas de CoyoacánDocumento28 páginasHistorias - Notas Bibliográficas de CoyoacánTonatiuh LagramAinda não há avaliações
- Muralismo MexicanoDocumento6 páginasMuralismo MexicanoJoséLuisOrellanaDuránAinda não há avaliações
- Directorio de PulqueríasDocumento4 páginasDirectorio de PulqueríasCanek Uno0% (1)
- Revista Pulquimia No 4Documento78 páginasRevista Pulquimia No 4Jacinto Preciado Camarena100% (3)
- El Pulque PDFDocumento23 páginasEl Pulque PDFHugo SerAinda não há avaliações
- Amores Viejos. Relatos de Xochimilco. Presentación de Arturo Texcahua.Documento66 páginasAmores Viejos. Relatos de Xochimilco. Presentación de Arturo Texcahua.hlgo3738100% (1)
- Instrucciones para Llorar - Instrucciones para Subir Una Escalera - CortazarDocumento2 páginasInstrucciones para Llorar - Instrucciones para Subir Una Escalera - CortazarJosé Ignacio Hidalgo EspinozaAinda não há avaliações
- Calendarios y Astronomía en El Antiguo Xochimilco PDFDocumento18 páginasCalendarios y Astronomía en El Antiguo Xochimilco PDFPtar Slp100% (1)
- Ejercicios de Nota PeriodisticaDocumento2 páginasEjercicios de Nota PeriodisticaMaria de los AngelesAinda não há avaliações
- La venta de Totolcingo, anexa a la hacienda jesuita de San José AcolmanNo EverandLa venta de Totolcingo, anexa a la hacienda jesuita de San José AcolmanAinda não há avaliações
- El certamen literario Estatua de la Paz (Zacatecas, 1722)No EverandEl certamen literario Estatua de la Paz (Zacatecas, 1722)Ainda não há avaliações
- Los pueblos cuentan: Vivencias, tradiciones y leyendas de Costa RicaNo EverandLos pueblos cuentan: Vivencias, tradiciones y leyendas de Costa RicaAinda não há avaliações
- 4-Como Desarrollar Productos Turísticos CompetitivosDocumento112 páginas4-Como Desarrollar Productos Turísticos CompetitivosZaida Aguilar100% (1)
- Reproducción Del AjoloteDocumento3 páginasReproducción Del AjoloteLuis Ricardo Durham LunaAinda não há avaliações
- Un desafío a la Real Universidad de México:: el arribo de grupos de bajo rango socialNo EverandUn desafío a la Real Universidad de México:: el arribo de grupos de bajo rango socialAinda não há avaliações
- CulturaDocumento13 páginasCulturaFernanda CabreraAinda não há avaliações
- Diagnostico de Un Potencial TuristicoDocumento43 páginasDiagnostico de Un Potencial TuristicopavelbtAinda não há avaliações
- Estridentismo SamDocumento13 páginasEstridentismo SamSalvador CarmonaAinda não há avaliações
- Pablo García Baena: Misterio y precisión: Actas del Congreso Internacional celebrado en Córdoba del 18 al 20 de noviembre de 2009No EverandPablo García Baena: Misterio y precisión: Actas del Congreso Internacional celebrado en Córdoba del 18 al 20 de noviembre de 2009Ainda não há avaliações
- Unidad #6 OratoriaDocumento19 páginasUnidad #6 OratoriaAndrea BordonAinda não há avaliações
- Arreola Editor OMataDocumento28 páginasArreola Editor OMataSergio Ernesto RíosAinda não há avaliações
- Arte de Francisco AmighettiDocumento22 páginasArte de Francisco AmighettiMauricio Orozco VargasAinda não há avaliações
- Tipos de Poesia MiskitaDocumento5 páginasTipos de Poesia MiskitaDanielMorgan100% (1)
- El Teatro Novohispano en El Siglo Xviii 0Documento31 páginasEl Teatro Novohispano en El Siglo Xviii 0Carlos CuspaAinda não há avaliações
- DR AtlDocumento22 páginasDR AtlAle SanAinda não há avaliações
- Canto Del RimacDocumento93 páginasCanto Del Rimacsoccer211Ainda não há avaliações
- Traza de La CD de México en El Virreynato PDFDocumento18 páginasTraza de La CD de México en El Virreynato PDFbianconero55Ainda não há avaliações
- MemoriaCongreso Vol1 PDFDocumento498 páginasMemoriaCongreso Vol1 PDFContinentalR100% (1)
- Modelos Formales En La Portada De La Iglesia De San Agustín AcolmanNo EverandModelos Formales En La Portada De La Iglesia De San Agustín AcolmanAinda não há avaliações
- Manual de Gestion DanzaDocumento82 páginasManual de Gestion DanzaNadine Faure100% (2)
- Libro Del Volcan A La Mar 1Documento97 páginasLibro Del Volcan A La Mar 1Rafa TeranAinda não há avaliações
- Tejeda2019 - Cuento - Cuentos CubanosDocumento102 páginasTejeda2019 - Cuento - Cuentos CubanosUlises CremonteAinda não há avaliações
- El Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara. Silvia QuezadaDocumento122 páginasEl Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara. Silvia Quezadasilvia quezada100% (1)
- Libro Circulo de Bellas Artes 3209Documento198 páginasLibro Circulo de Bellas Artes 3209Roniela P. JuradoAinda não há avaliações
- Siete Miradas Al Comercio En México: Fundación Guendabi'chi'No EverandSiete Miradas Al Comercio En México: Fundación Guendabi'chi'Ainda não há avaliações
- Evaluar El Potencial Turístico de Un TerritorioDocumento43 páginasEvaluar El Potencial Turístico de Un TerritorioAlejandro Barrientos GuinaoAinda não há avaliações
- 1848. Una ciudad de grandes contrastes: I. La vivienda en el censo de población levantado durante la ocupación militar norteamericanaNo Everand1848. Una ciudad de grandes contrastes: I. La vivienda en el censo de población levantado durante la ocupación militar norteamericanaAinda não há avaliações
- Olmecas y Su ReligionDocumento3 páginasOlmecas y Su ReligionFernando Amaru ShakurAinda não há avaliações
- Generación Del 60 y El TeatroDocumento15 páginasGeneración Del 60 y El TeatroPepa DelasandíaAinda não há avaliações
- Piezas de Titeres para Niños Reynaldo DislaDocumento192 páginasPiezas de Titeres para Niños Reynaldo DislaSol MurielAinda não há avaliações
- La historia del idioma teːnek (huasteco) a través del sistema de personaNo EverandLa historia del idioma teːnek (huasteco) a través del sistema de personaAinda não há avaliações
- Ciudad en Ruta Santa Isabel TolaDocumento13 páginasCiudad en Ruta Santa Isabel TolaEvelyn OlaguibelAinda não há avaliações
- Juan de Cigorondo. Comedia a la gloriosa Magdalena: Estudio introductorio y edición críticaNo EverandJuan de Cigorondo. Comedia a la gloriosa Magdalena: Estudio introductorio y edición críticaAinda não há avaliações
- El Salvador. Reseña HistoricaDocumento3 páginasEl Salvador. Reseña HistoricaLuis VenturaAinda não há avaliações
- Universitarios Potosinos 194Documento48 páginasUniversitarios Potosinos 194Ernesto Sanchez SanchezAinda não há avaliações
- Xochimilco y Su Patrimonio Cultural, Completo, Baja Resolución, AjustadoDocumento262 páginasXochimilco y Su Patrimonio Cultural, Completo, Baja Resolución, AjustadoErick Jimenez100% (1)
- Instructivo - 4.3 - Datos Especificos de La RedDocumento12 páginasInstructivo - 4.3 - Datos Especificos de La RedArturo AndresAinda não há avaliações
- Instructivo - 4.3 - Datos Especificos de La RedDocumento19 páginasInstructivo - 4.3 - Datos Especificos de La RedArturo AndresAinda não há avaliações
- Tesis Analisis Nodal Todos Los CapitulosDocumento144 páginasTesis Analisis Nodal Todos Los CapitulosGonzalo Laura QuisbertAinda não há avaliações
- Procedimiento - 4 - Alimentar DatosDocumento3 páginasProcedimiento - 4 - Alimentar DatosArturo AndresAinda não há avaliações
- Instructivo - 4.3 - Datos Especificos de La RedDocumento19 páginasInstructivo - 4.3 - Datos Especificos de La RedArturo AndresAinda não há avaliações
- Procedimiento - 4 - Alimentar DatosDocumento3 páginasProcedimiento - 4 - Alimentar DatosArturo AndresAinda não há avaliações
- Marco Jurídico en Materia de HidrocarburosDocumento15 páginasMarco Jurídico en Materia de HidrocarburosArturo AndresAinda não há avaliações
- Procedimiento de Entrada A Espacios Confinados de Acuerdo A La NOM-033-STPS-2015 PDFDocumento195 páginasProcedimiento de Entrada A Espacios Confinados de Acuerdo A La NOM-033-STPS-2015 PDFArturo AndresAinda não há avaliações
- Capítulo 6. Lecturas 6.1 A 6.8Documento43 páginasCapítulo 6. Lecturas 6.1 A 6.8Arturo AndresAinda não há avaliações
- Fundamentos Yacimientos Composición VariableDocumento50 páginasFundamentos Yacimientos Composición VariableHugo EnríquezAinda não há avaliações
- Gas Natural 1Documento159 páginasGas Natural 1Frank Del Angel Juarez100% (1)
- Redes de TuberíasDocumento4 páginasRedes de TuberíasLuisAngelCordovadeSanchezAinda não há avaliações
- 02 Statistical Review - Slidepack 2014Documento5 páginas02 Statistical Review - Slidepack 2014Arturo AndresAinda não há avaliações
- Tesis Analisis Nodal PipesimDocumento11 páginasTesis Analisis Nodal PipesimArturo AndresAinda não há avaliações
- Clase No. 4Documento40 páginasClase No. 4Arturo AndresAinda não há avaliações
- Teoría Del Pico de HubbertDocumento2 páginasTeoría Del Pico de HubbertOasis RAinda não há avaliações
- 01 Almacenamiento FlotanteDocumento5 páginas01 Almacenamiento FlotanteArturo AndresAinda não há avaliações
- Tesis Analisis Nodal Todos Los CapitulosDocumento144 páginasTesis Analisis Nodal Todos Los CapitulosGonzalo Laura QuisbertAinda não há avaliações
- 0003estrecho de HormuzDocumento2 páginas0003estrecho de HormuzRaúl RivasAinda não há avaliações
- 00estructura de Una EmbarcacionDocumento3 páginas00estructura de Una EmbarcacionArturo AndresAinda não há avaliações
- 12 Maquila (Esquema General)Documento7 páginas12 Maquila (Esquema General)Arturo AndresAinda não há avaliações
- 06 Ta' KunthaDocumento9 páginas06 Ta' KunthaArturo AndresAinda não há avaliações
- 10 Margen Variable en SNR vs. Deer ParkDocumento1 página10 Margen Variable en SNR vs. Deer ParkArturo AndresAinda não há avaliações
- Procedimiento - 3 - Estructura de La RedDocumento2 páginasProcedimiento - 3 - Estructura de La RedArturo AndresAinda não há avaliações
- Procedimiento 2 Crear Un ArchivoDocumento2 páginasProcedimiento 2 Crear Un ArchivoArturo AndresAinda não há avaliações
- Instructivo 4.1 Datos Globales BlackoilDocumento26 páginasInstructivo 4.1 Datos Globales BlackoilArturo AndresAinda não há avaliações
- Instructivo 4.2 Datos Globales CompDocumento34 páginasInstructivo 4.2 Datos Globales CompArturo AndresAinda não há avaliações
- Instructivo - 3.1 - Construir Estruct Modelo RedDocumento6 páginasInstructivo - 3.1 - Construir Estruct Modelo RedArturo AndresAinda não há avaliações
- Instructivo - 2.1 - Crear Archivo Desde IconoDocumento5 páginasInstructivo - 2.1 - Crear Archivo Desde IconoArturo AndresAinda não há avaliações
- Tarea4 Diagrama de Ishikawa Grupo102056 30Documento12 páginasTarea4 Diagrama de Ishikawa Grupo102056 30deavila315003Ainda não há avaliações
- Manual Basico Biopreparados Organicos ComsaDocumento23 páginasManual Basico Biopreparados Organicos ComsaRommel Melghem Mejia100% (1)
- Hambre de Poder - ConclusionesDocumento7 páginasHambre de Poder - Conclusionesanderzon carlosAinda não há avaliações
- Taller de Estudio Operaciones Unitarias en La Industria de Alimentos III - PDF Versión 1Documento3 páginasTaller de Estudio Operaciones Unitarias en La Industria de Alimentos III - PDF Versión 1daniela saenzAinda não há avaliações
- Practica 2. Gasto EnergéticoDocumento3 páginasPractica 2. Gasto EnergéticoElias Charcape OtinianoAinda não há avaliações
- Destroza Este DiarioDocumento124 páginasDestroza Este DiarioAbby Macías95% (41)
- Horatio Hornblower 5 - Hornblower Contra El NatividadDocumento191 páginasHoratio Hornblower 5 - Hornblower Contra El Natividadcarlos natera100% (1)
- Delicias BeefDocumento17 páginasDelicias BeefAlfonsina Nuñez HernandezAinda não há avaliações
- Ley de Igv PeruDocumento8 páginasLey de Igv Peruyajaira aguilarAinda não há avaliações
- Practica 1. BioquimicaDocumento16 páginasPractica 1. BioquimicaPIERO ANGELO RUIZ SALDA�AAinda não há avaliações
- Catalogo de Bs y Servicios Siga MefDocumento23 páginasCatalogo de Bs y Servicios Siga MeftinohsAinda não há avaliações
- NOM-122-SSA1-1994 Productos Carnicos Curados y CocidosDocumento18 páginasNOM-122-SSA1-1994 Productos Carnicos Curados y CocidosCat RoAinda não há avaliações
- Vitaminas B Fruts y VerdurasDocumento4 páginasVitaminas B Fruts y VerdurasLili ReyesAinda não há avaliações
- Rendición - Liquidación - Viaticos OSCAR TINOCODocumento2 páginasRendición - Liquidación - Viaticos OSCAR TINOCOcarlos ancasi lagosAinda não há avaliações
- Laboratorio #2 RecetasDocumento8 páginasLaboratorio #2 RecetasFernanda VargasAinda não há avaliações
- Gomitas Veganas.Documento41 páginasGomitas Veganas.JordanaAinda não há avaliações
- Tesina Inspeccion FinalDocumento35 páginasTesina Inspeccion FinalNeeson Jv Marquina Luizaga100% (2)
- Efecto de La Aw en La Textura de BotanasDocumento11 páginasEfecto de La Aw en La Textura de BotanasPaulina GutiérrezAinda não há avaliações
- Gastronomia PeruanaDocumento4 páginasGastronomia PeruanafelepeAinda não há avaliações
- Relaciones Entre OrganismosDocumento23 páginasRelaciones Entre Organismosxddd xddddAinda não há avaliações
- RonDocumento27 páginasRondaisy100% (1)
- Proyecto de Tesis de Critjavi 1Documento121 páginasProyecto de Tesis de Critjavi 1Bernard Andre Palacios GomezAinda não há avaliações
- Empaque TortillasDocumento183 páginasEmpaque TortillasrenebbAinda não há avaliações
- Envases Inteligentes para La Conservación de AlimentosDocumento34 páginasEnvases Inteligentes para La Conservación de AlimentosStephanie QuispeAinda não há avaliações
- FICHA SEMANA 27 CyT 3 NOV SEM 27Documento3 páginasFICHA SEMANA 27 CyT 3 NOV SEM 27Yeraldine VeraAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2023-05-16 À(s) 10.25.51Documento19 páginasCaptura de Tela 2023-05-16 À(s) 10.25.514b8xkhr6frAinda não há avaliações
- SEMANA 3 Práctica - Método SimplexDocumento2 páginasSEMANA 3 Práctica - Método SimplexCesarEnriksRapAinda não há avaliações
- Ejemplo Procesos de Manufactura y de ServicioDocumento3 páginasEjemplo Procesos de Manufactura y de Servicioraul crecencio torres garciaAinda não há avaliações
- El Control de CalidadDocumento15 páginasEl Control de CalidadMilagros Santamaría InoñanAinda não há avaliações
- Elaboración de Frutas ConfitadasDocumento12 páginasElaboración de Frutas ConfitadasJhetzabel ChambilloAinda não há avaliações