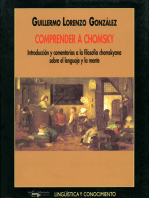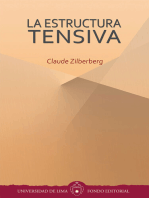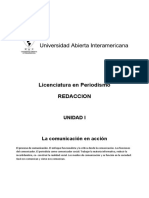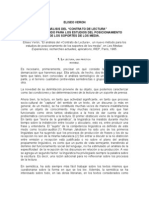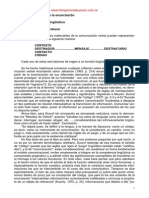Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Jorge Lozano. La Semioesfera y La Teoría de La Cultura
Enviado por
Daniel Bademián0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
52 visualizações9 páginasJorge Lozano. La Semioesfera y La Teoría de La Cultura
Título original
Jorge Lozano. La Semioesfera y La Teoría de La Cultura
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
ODT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoJorge Lozano. La Semioesfera y La Teoría de La Cultura
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato ODT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
52 visualizações9 páginasJorge Lozano. La Semioesfera y La Teoría de La Cultura
Enviado por
Daniel BademiánJorge Lozano. La Semioesfera y La Teoría de La Cultura
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato ODT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 9
Estudios:
La semioesfera y la
teoría de la cultura
Dr. Jorge Lozano
Profesor Titular
Facultad de Ciencias de la Información (UCM)
A Yuri M. Lotman, in memoriam
Un conocido matemático ruso, P. L. Chebysev, dictó una conferencia dedicada a los
aspectos matemáticos del corte de los vestidos. A la conferencia se presentó un
público diferente del habitual: sastres, señoras á la mode, estilistas... El
conferenciante comenzó pronunciando las siguientes palabras. «Admitamos, para
simplificar, que el cuerpo humano tenga la forma de una esfera.» Finalizada la frase
se produjo una fuga general, el público se diezmó y quedaron sólo los matemáticos,
que no encontraron nada de extraño en semejante exordio. Se puede pensar de modo
inmediato que con este enunciado estamos ante un caso de evidente no comprensión
por parte del público, de una interferencia, un «ruido», un error de «traducción» que
alejaba lo que quería decir el conferenciante de lo que entendía el auditorio; de un
texto, en fin, que podríamos considerar ineficaz a la vista de la reacción provocada.
Sin embargo, si hacemos caso a Bajtin, hay que saber que la «palabra está preñada de
respuesta». Oigámosle: «La palabra viva que pertenece al lenguaje hablado está
orientada directamente hacia la futura palabra-respuesta: provoca su respuesta, la
anticipa y se construye orientada a ella. Formándose en la atmósfera de lo que se ha
dicho anteriormente, la palabra viene determinada a su vez por lo que todavía no se
ha dicho, pero que viene ya forzado y previsto por la palabra de la respuesta.» La
palabra, así, nace en el interior del diálogo.
Quien cuenta la anécdota del matemático ruso, Yuri Mijailovich Lotman, continuador
de las tesis dialógicas, plurilingües y polifónicas de Bajtin, lo explica así: «El texto ha
"seleccionado" al público a su imagen y semejanza.» En esta frase se puede encontrar
todo un programa en torno a los códigos en la comunicación y una definición de texto
que remite etirnológicamente al tramado de los hilos de la tela, un mecanismo
dinámico capaz de generar nuevas informaciones y que no se mantiene idéntico a lo
largo de la transmisión.
Una simple comunicación vista como transmisión de información o como
intercambio de mensajes exige, en los esquemas canónicos de la teoría —física o
matemática— de la comunicación tal como la concibieron Shannon y Weaver o como
la formalizó Jakobson, siguiendo a los que él gustaba de llamar «ingenieros de la
comunicación», un código sustancialmente común —de ahí también el étimo de
comunicación— entre el emisor y el destinatario. Sin embargo, la coincidencia de
códigos (en plural) de emisor y destinatario es posible sólo como suposición teórica y
no se cumple jamás completamente. Antes al contrario, el texto de la comunicación se
deforma en el proceso de decodificación efectuado por un destinatario que, lejos de
caracterizarse por una percepción pasiva, está dotado de competencia comunicativo e
interaccional. Emisor y destinatario no son meros polos, semánticamente neutros, de
un continuum de información sino, si se quiere decirlo así, sujetos competentes o,
según la terminología de Halliday, meaners, término que sugiere su capacidad de
interactuar y significar. En este sentido convendría concebir la comunicación más
como transformación que como simple transferencia o transmisión de información.
Caso de poder producirse razonablemente la —o una— comunicación, en vez de
sancionarla en función de la coincidencia, puesta en común o comunidad de códigos,
lo pertinente sería referirse, como hace Lotman, a la existencia de una memoria
común.
Antes de proseguir, creo que merecerá la pena hacer algunas observaciones sobre este
supuesto cambio de paradigma. Estudios cognitivos recientes que parten
de Relevance (1986), de Dan Sperber, han querido señalar una supuesta crisis —otra
más— de la disciplina semiótica al considerarla anclada justamente en lo que el autor
ha dado en llamar un code model según el cual los errores de la comunicación
(malentendidos, etc.), pero también sus éxitos, se explicaban en función de la
existencia o no de códigos comunes, del déficit de códigos y otros muchos factores.
Frente a este restringido modelo de código, Sperber, desde un cognitivismo que
superaría el supuesto reduccionismo semiótica, propone un inference model en el que
los procesos de inferencia son diferentes de los procesos de decodificación. Según sus
propias palabras, no se puede hacer abstracción de las diferencias que existen entre la
representación semántica de las frases y los pensamientos comunicados por medio de
enunciados que no se agotan en la decodificación y exigen reglas de inferencia.
Sperber defiende además la necesidad de lo que él llama saber mutuo: «Cada
información contextual utilizada para la interpretación del enunciado debe no
solamente formar parte del saber del locutor y del destina. rario, sino también del
saber mutuo.»
Un saber mutuo que, se me antoja, no es exagerado relacionar con esa memoria
común del emisor y del destinatario de que nos habla Lotman, quien, en efecto, ha
sostenido que el público —por insistir en su propio ejemplo de la conferencia del
matemático— no mantiene una relación pasiva con el texto; por el contrario, esta
rela- ción tiene —como para Bajtin— la naturaleza de un diálogo donde se puede
constatar la presencia en el emisor y el destinatario de una memoria común. Por eso
mismo el texto no debe ser evaluado sólo sobre la base de la capacidad de hacerse
comprender por un determinado destinatario —en el ejemplo elegido, el grupo de
matemáticos que no se extrañaron por la afirmación inicial del conferenciante—, sino
también según el grado de incomprensión para los otros.
Supongamos ahora que la misma frase «admitamos que el cuerpo humano tenga la
forma de una esfera» sea percibido como una cita —recordando el dictum bajtiniano
de que todo texto es un mosaico de citas. Pues bien, según Lotman, la cita, sobre todo
la menos evidente, actúa [sic] también en otra dirección, esto es, creando una
atmósfera alusiva, que subdivide al público de los oyentes o lectores en grupos según
la oposición «íntimos/extraños», «próximos/lejanos», «los que entienden/ los que no
entienden». Por eso, dice, el texto adquiere un carácter de intimidad sobre la base del
principio «quien debe entender, entenderá».
La transmisión de información en el interior de una «estructura sin memoria», como
la llama Lotman, garantiza ciertamente un alto grado de identidad. Si emisor y
destinatario estuvieran dotados de códigos iguales y totalmente exentos de memoria
la comprensión entre ellos sería perfecta, pero el valor de la información transmitida
sería mínimo y la misma información rigurosamente limitada. La comunicación
normal, y aún más el normal funcionamiento de la lengua, lleva implícita —como
sostiene Lotman— el supuesto de una no identidad de partida entre el hablante y el
oyente.
Si el viejo estructuralismo consideraba el texto como piedra angular, como entidad
separada, aislada, estable y autónoma, las investigaciones semióticas
contemporáneas, bien que tomándolo también como punto de partida, han dejado de
verlo como objeto estable para concebirlo como una intersección de los puntos de
vista del autor y del público. Desde hace tiempo Lotman ha insistido en ver el acto
comunicativo no como una transmisión pasiva de información, sino como una
recodificación, si se quiere utilizar la jerga informacionalista, o, más precisamente,
una traducción. Desde el mismo informacionalismo ya se había sostenido que el
receptor debe reconstruir el mensaje recibido, por lo que la incomprensión, la
comprensión incompleta, etc., no son productos laterales del intercambio debidos al
ruido —irrución del desorden, de la entropía, de la desorganización en la esfera de la
estructura de la información— en el canal de la comunicación, y, por tanto, algo no
inherente a la comunicación, sino que, por el contrario, corresponden a su esencia
real. Consideraciones éstas ilustradas en la obra de Lotman con numerosos ejemplos
que sirven de advertencia a la hora de enfrentarse al análisis de los textos. Así, en el
marco de la cultura medieval serán diferentes las normas ideales del comportamiento
del caballero y del monje.
Su comportamiento parecerá sensato —comprenderemos su «significado»— sólo si
adoptamos para cada uno de ellos estructuras de códigos particulares —cualquier
tentativa de emplear otro código hace aparecer tal comportamiento como «sin
sentido», «absurdo» o «ilógico», y no lo descifra.
En un determinado nivel estos códigos resultarán opuestos entre sí. Mas, aclara
Lotman, no se trata de la oposición de sistemas no conexionados y por consiguiente
diferentes, sino de una oposición en el interior del mismo sistema; por ello en otro
nivel puede ser reconducida a un sistema de codificación invariante.
Lotman y Uspenski daban también un ejemplo extraído de la obra del cibernético
Wiener: para los maniqueos el diablo es un ser malévolo que dirige consciente e
incondicionalmente su poder contra el hombre; para San Agustín, en cambio, el
diablo es fuerza ciega, entropía, dirigida sólo objetivamente contra el hombre a causa
de la debilidad e ignorancia de éste...
Otra peculiridad de los textos (culturales) —su movilidad semántica— puede
aclararnos el ejemplo de la conferencia del matemático; el mismo texto puede
proporcionar a sus distintos «consumidores» una información diferente. Sirva aquí
también el ejemplo que nos da Lotman; el lector moderno de un texto sagrado del
Medioevo descifra la semántica reuniendo códigos diferentes de los usados por el
creador del texto. Además, cambia igualmente el tipo de texto: en el sistema de su
creador pertenecía a los textos sagrados, mientras que en el sistema del lector
pertenece a los artísticos.
Si, como dice Lotman, el texto «selecciona» el público a su imagen y semejanza, fija
unos confines que trasladados a la cultura establecen una oposición, que puede
considerarse un universal cultural, «nosotros/ellos» en la que se encuentran correlatos
topológicos como «dentro/fuera», «interno/externo», ete. Pensemos, como ejemplo
de oposición «nosotros/ellos», en la que oponía culturalmente los griegos a los
bárbaros que vivían «fuera» de la polis. La etimología de bárbaro (gr.: barbaros,
lat.: barbarus) viene de bar-bar, balbucear, que, por mor de la onomatopeya, sugiere
incomprensión.
Weinrich ha señalado cómo la palabra bar-bar presenta un perfil fonético
caracterizado por la unión de la consonante b y de la vocal a en conjunción con una
líquida, en este caso r. Existe un contraste máximo entre la clausura de la oclusiva
bilabial b y la abertura extrema de la vocal a. En las más diferentes lenguas del
mundo se encuentra el mismo contraste para designar «mamá» y «papá» en la
primera infancia. Por Jakobson sabemos que el lenguaje infantil se constituye sobre la
base de recurrencias fonéticas muy contrastadas. Los grandes contrastes son más
fáciles de percibir y de realizar por los niños y por tal razón perduran más tiempo en
el estado de afasia. Por ello se puede establecer una analogía entre el bárbaro y el
niño (lat.:infans) que balbucea muy rápidamente y de modo incomprensible.
No debe sorprender, pues —estamos inmersos en el espacio de la lengua—, que esa
oposición «nosotros/ellos», «los de dentro» (polis) contrapuestos a «los de fuera», se
base en la capacidad de reconocer la propia lengua, una lengua capaz de sorprenderse
ante otra que incluso no es reconocida como tal, que carece de gramática y apenas
resulta perceptible como un balbuceo o una insuficiente expresión infantil. Los
griegos tienen una lengua; los bárbaros, no.
La adaptación semiótica a las reglas de una civilización externa suele estar ligada a la
dicotomía «cultura/ barbarie». Los antiguos griegos llamaban bárbaros a los persas y
egipcios, que les superaban por la riqueza de su tradición cultural; los romanos
consideraban bárbaros a los cartagineses y a los griegos. Las estirpes arías, que
habían conquistado la India, llamaban con el término sánsérito mleceha, que parece
tiene algunos matices del griego barbaroV a las poblaciones originarias del valle del
río Indo, creando así, según Lotman, una situación absolutamente falsa. Siendo ellos
mismos bárbaros, acusaban de barbarie a los herederos de las civilizaciones
precedentes. Más tarde afiadirían a este elenco de «despreciables extranjeros» a
árabes, turcos y chinos. Del mismo modo los árabes, poco después de haber entrado
en el mundo civil, utilizan la palabra adjami que tenía el mismo significado de
bárbaro, para definir a los persas, herederos de aquella antigua y elevada cultura
contra la cual habían luchado por la influencia sobre el mundo musulmán (U.R.
Jones). En fin, cabe aquí recordar el dictum de Montaigne (1, 31): «Cada cual llama
barbarie a lo que no forma parte de su costumbre.»
En la realidad, dice Lotman, encontramos siempre la presencia del otro: otro hombre
—exterior al sistema y no a él—, otra estructura, otro mundo. La función de este otro
es inmensa y consiste justamente en el hecho de colocarse fuera de todas las
funciones y de irrumpir perturbadoramente en el «mundo habitual». Toda cultura crea
su propio sistema de «marginales», de desechados, aquellos que no se inscriben en su
interior y que una descripción sistemática y rigurosa excluye. Para Lotman, la
irrupción en el sistema de lo que es extrasistemático constituye una de las fuentes
fundamentales de transformación de un modelo estático en uno dinámico.
Ya hemos visto que la diferencia entre el conferenciante y el público que huye es una
diferencia de experiencia semiótica y de estructura de código. Una cierta comodidad
heurística ha hecho que los estudios de comunicación establecieran compartimentos
estancos para describir los distintos elementos —emisor, mensaje y destinatario— del
sistema comunicativo, considerando el texto como un anillo pasivo de la transmisión
de una información que es la misma a la entrada (emisor) y a la salida (destinatario).
De ese modo la diferencia de información en la entrada y en la salida es posible sólo
como consecuencia de las interferencias en el canal y sancionada como una
imperfección técnica del sistema. Sin embargo, tal y como estamos viendo, ese texto
que se deforma, modifica, transforma, tiene una función: la de producir nuevos
significados. Lo que podría ser considerado una imperfección técnica del sistema es,
en cambio, en este caso una norma, y la característica estructural del trabajo del texto
que Lotman gusta de llamar «mecanismo pensante» es su heterogeneidad interna. Un
mecanismo constituido por un sistema de espacios semióticos heterogéneos en el
interior de los cuales circula la información transmitida. En este caso, sostiene
Lotman, el texto no es la manifestación de un solo lenguaje. Para producirlo son
necesarias al menos dos lenguas; ningún texto de este tipo puede ser descrito
adecuadamente desde el punto de vista de un único lenguaje. El texto es concebido
por Lotman como un espacio semiótica en el interior del cual los lenguajes
interactúan, se interfieren y se autoorganizan jerárquicamente.
El problema del texto está ligado de modo orgánico a un aspecto pragmático; al
«uso» que el público, por seguir con nuestro ejemplo, hace del enunciado recibido.
Lotman nos ha advertido de que la pragmática del texto es a menudo
inconscientemente identificada por los investigadores con la categoría de lo subjetivo
en la filosofía clásica, lo que explicará que sea considerada algo externo y extraño,
que puede alejarse de la estructura objetiva de¡ texto.
Mas el elemento externo, sea éste otro texto, el lector —que puede ser visto también
como «otro texto»— o el contexto cultural, es necesario para que se cumplan las
posibilidades virtuales de generar nuevos sentidos, encerrados —si se quiere— en lo
que podría denominarse invariante del texto. En la relación pragmática que se
establece entre el texto y el público la transformación de la consciencia de éste es
pues la manifestación del mecanismo del texto en el proceso de su funcionamiento.
Se puede suponer, por tanto, que sistemas constituidos por elementos netamente
separados uno de otro y funcionalmente unívocos no existen en la realidad en una
situación de aislamiento. Lotman propone integrar los distintos componentes en un
continuum semiótica que ha dado en llamar semioesfera, un concepto que ofrece
ciertas analogías con el de bioesfera, introducido por el bíogeoquímico Vladimir
Ivanovich Vernardiski (1863-1945). En sus Pensamientos filosóficos de un
naturalista Vernardiski comienza afirmando que «el hombre, como en general todo lo
que vive, no constituye un objeto en sí mismo, independiente del ambiente que lo
circunda ... » «En la biosfera todo organismo vivo —objeto natural— es un cuerpo
natural vivo. La materia viva de la bioesfera es el conjunto de los organismos vivos
presentes en su interior.» Si para Vernardiski «la bioesfera tiene una estructura
perfectamente definida, que determina sin exclusiones todo lo que acaece en su
interior», para Lotman «la semioesfera es aquel espacio semiótica fuera del cual no es
posible la existencia de la semiosis».
Dado que uno de los conceptos fundamentales ligados a la delimitación semiótica es
el de confín, es difícil imaginario en un concepto tan abstracto como el de
semioesfera. Para Lotman el confín semiótico es la suma de los «filtros» lingüísticos
de traducción.
Pasando a través de dichos filtros el texto es traducido a otra lengua (o lenguas) que
se encuentran fuera de la semioesfera dada. La «clausura» de la semioesfera se
manifiesta por el hecho de que no puede tener relaciones con textos que le son
extraños desde un punto de vista semiótico, o con «no textos». Para que un texto
adquiera realidad en la semioesfera, es necesario traducirlo a una de las lenguas de su
espacio interno, semiotizar los hechos no semióticos. Así visto, el concepto de confín
se relaciona con el de individualidad semiótica. Por ello Lotman describe la
semioesfera como «personalidad semiótica». Pero, como sabemos, el confín de la
personalidad como fenómeno de la semiótica histórico-cultural depende de¡ criterio
de codificación. Un ejemplo: en ciertos sistemas la mujer, los hijos, los siervos, los
vasallos pueden formar parte de la personalidad del cabeza de familia y no tener una
individualidad independiente de la de él. En otros sistemas pueden ser considerados
personalidades distintas. Lotman pone el ejemplo siguiente: cuando Iván el Terrible
castigó, junto al boyardo caído en desgracia, a todos sus siervos, el hecho no fue
dictado por el miedo a la venganza (lo que era impensable), sino por la idea de que
jurídicamente los siervos y el jefe de la casa constituían una sola personalidad. Era
por tanto natural que la punición se extendiera también a aquéllos.
Lotman tiene un modo gráfico de explicar qué es la semiesfera: «Imaginemos una
sala de museo en la que están expuestos objetos pertenecientes a siglos diversos,
inscripciones en lenguas notas e ignotas, instrucciones para descifrarlas, un texto
explicativo redactado por los organizadores, los esquemas de itinerarios para la visita
de la exposición, las reglas de comportamiento para los visitantes. Si colocamos
también a los visitantes con sus mundos semióticos, tendremos algo que recordará el
cuadro de la semíoesfera.»
Lo llamemos o no semioesfera, estamos inmersos en un espacio semíótico del que,
como nos recuerda constantemente Lotman, somos parte inseparable: «Separar al
hombre del espacio de las lenguas, de los signos, de los símbolos es tan imposible
como arrancarle la piel que lo cubre.» En dicho espacio la personalidad humana es al
mismo tiempo isomorfa respecto al universo de la cultura y parte de este universo.
En tanto que ciencia de la comunicación, la semiótica se fue desarrollando sobre unos
textos que se repiten y su estructura. La importante investigación lotmaniana —y en
general de toda la Escuela de Tartu— sobre los textos artísticos, únicos susceptibles
de describir la tensión entre lo que se repite y lo irrepetible, han ampliado los
confines de la disciplina, al considerar no sólo la transmisión de mensajes ya dados
sino también la elaboración de mensajes nuevos. Y como hemos repetido en el
comentario a la frase del científico ruso, si para transmitir información es suficiente
un único canal (una única lengua), para elaborar una información nueva la estructura
mínima requerida es de al menos dos. De ahí, insistimos, la importancia de los
problemas conectados al poligiotismo, a la traducción y a la traducibilidad.
El estructuralismo tradicional, pero también el formalismo ruso, se basan en el
principio de considerar el texto como un sistema cerrado, autosuficiente, organizado
de manera sincrónica. Su aislamiento era no sólo temporal, respecto al pasado y al
futuro, sino también espacial, del público y de todo lo que estuviera situado fuera de
él.
Segun Lotman, la fase contemporánea de estos estudios complicaron tales principios.
En el tiempo, dice, el texto es percibido como un momento artificialmente fijado
entre el pasado y el futuro. La relación entre pasado y futuro no es simétrica. El
pasado se deja aprehender en dos manifestaciones: la memoria directa del texto,
encarnada en su estructura interna, en su inevitable contradíctoriedad, en la lucha
inmanente con su sincronísmo interno, y externamente, como correlación con la
memoria extratextual. «Es como si el espectador» —dice Lotman, colocándose con el
pensamiento en aquel «tiempo presente» que es realizado en el texto— «dirígiese su
propia mirada al pasado, que se va estrechando como un cono cuya punta se apoya en
el tiempo presente.» Dirigiéndose a su vez hacia el futuro, el público se hunde en un
haz de posibilidades que no han realizado todavía su elección potencial.
La mirada retrospectiva permite al historiador analizar el pasado desde dos puntos de
vista: encontrándose en el futuro respecto al suceso descrito, ve frente a sí toda la
cadena de las acciones realmente realizadas, transformándose en el pasado bajo la
mirada de la mente; y mirando desde el pasado hacia el futuro conoce ya los
resultados del proceso. Dice Lotman que es como si estos resultados todavía no se
hubieran realizado y fuesen ofrecidos al lector como predicciones. En el curso de este
proceso la casualidad desaparece totalmente de la historia. «La posición del
historiador puede ser comparada a la de un espectador que ve por segunda vez una
obra de teatro: por una parte, sabe cómo acaba una obra en cuya trama no hay nada
de imprevisible. Es como si se encontrara en el tiempo pasado del cual obtiene el
conocimiento del desenlace, pero a la vez, como espectador que mira la escena, se
encuentra en el presente y tiene de nuevo el sentimiento de lo ignoto, como si no
supiera de qué forma termina la obra. Estas experiencias se funden de manera
paradójica en un cierto sentimiento simultáneo.» De ese modo, dice, el
acontecimiento acaecido se presenta en una interpretación pluriestructurada: de un
lado como la memoria de una explosión apenas vivida; del otro adoptando los rasgos
de una inevitable predestinación.
La mirada del historiador es un proceso secundario de transformación retrospectiva.
El historiador mira el acontecimiento con una mirada dirigida del presente al pasado.
(Cabe aquí recordar a Croce: la historia es siempre contemporánea, reflexión de]
pasado desde nuestro presente.) Esta mirada, por su misma naturaleza, sostiene
Lotman, transforma el objeto de descripción. El cuadro de los acontecimientos,
caóticos para el simple observador, sale de las normas de¡ historiador ulteriormente
organizado. Es propio de¡ historiador partir de la inevitabilidad de lo que ha
acontecido, pero su actividad creativa se manifiesta en otro lugar: partiendo de la
multiplicidad de los hechos conservados por la memoria que llega con la máxima
fiabilidad al punto conclusivo. Este punto, dice Lotman, en cuya base existe la
casualidad, cubierto superficialmente por un velo de conjeturas arbitrarias y de
vínculos de causa y efecto pseudoconvincentes, adquiere bajo la pluma del
historiador un carácter casi místico.
Si traigo a colación aquí estas reflexiones sobre la historia y el historiador ello se
debe, ante todo, a la necesidad de salir al paso de ciertas concepciones que consíderan
los estudios semióticos como ahistóricos. Es cierto que en los inicios, digamos
«inmanentes», de estos estudios algunos sectores de la cultura fueron aislados de]
espacio histórico que los rodeaba; fue una elección en parte obligada y en parte
polémica. Al plantearse, desde la semioesfera, la relación entre la semiosis y el
mundo externo, la semiótica ha entrado necesariamente en el espacio de la historia. Sí
cierta historiografía se ha ocupado de procesos lentos, de transformaciones lentas e
imperceptibles, de invariantes históricas puestas bajo el signo de la longue durée,
estudios como los que la Escuela de Tartu-Moscú ha dedicado al arte, «hija de la
explosión», han pasado de una preocupación por los procesos graduales en el seno de
la lingüística a los denominados procesos explosivos.
Una pregunta básica, presente en los últimos trabajos de Lotman, ha sido justamente:
¿sobre qué se basa el desarrollo de la cultura?, ¿sobre la gradualidad o sobre la
explosión? Sin osar responder a tamañas cuestiones, parece razonable pensar que el
estudio de los procesos de larga duración, de extensión plurisecular, y el estudio del
resplandor de la explosión, de la brevedad atemporal, son dos aspectos del análisis
histórico que no sólo no se excluyen, sino que se interrelacionan. La realidad
histórica, afirma Lotman, es siempre más compleja que los modelos de los
historiadores, aunque no podría ser comprendida sin la existencia de éstos.
Es necesario tener en cuenta que, superado cierto margen de tolerancia, dice, el
pensamiento científico se transforma en metáfora poética.
Al ocuparse del confín entre la semiótica y el mundo externo, en esta fase fuera de
toda moda, la semiótica puede ser definida como la ciencia que se ocupa de la teoría
y de la historia de la cultura. El de Lotman es un proyecto ambicioso que estoy
convencido nos capacita para superar unos estudios de comunicación que si, como
hemos subrayado en este artículo, comenzaron con un alegre confort heurístico no
logran salir del todo de una larga somnolencia.
© Jorge Lozano 1998
Este trabajo fue publicado en el número doble 145-146 julio-agosto (1995) de Revista
de Occidente.
Você também pode gostar
- La Semiósfera y La Teoría de La CulturaDocumento15 páginasLa Semiósfera y La Teoría de La CulturaosornoxAinda não há avaliações
- Selden. Las Teorías de La RecepciónDocumento6 páginasSelden. Las Teorías de La RecepciónAgustín GarzónAinda não há avaliações
- Cultura y Explosion en La Obra D Yuri M LotmanDocumento6 páginasCultura y Explosion en La Obra D Yuri M LotmanNatalia FernándezAinda não há avaliações
- Comprender a Chomsky: Introducción y comentarios a la filosofía chomskyana sobre el lenguje y la menteNo EverandComprender a Chomsky: Introducción y comentarios a la filosofía chomskyana sobre el lenguje y la menteAinda não há avaliações
- Selden Raman Recepción PDFDocumento21 páginasSelden Raman Recepción PDFLina Uribe HenaoAinda não há avaliações
- Animal de lenguaje: Hacia una visión integral de la capacidad humana de lenguajeNo EverandAnimal de lenguaje: Hacia una visión integral de la capacidad humana de lenguajeAinda não há avaliações
- 1 Elementos de La ComunicaciónDocumento13 páginas1 Elementos de La ComunicaciónAnyi BecerraAinda não há avaliações
- Lotman LozanoDocumento9 páginasLotman Lozanormaraf7287Ainda não há avaliações
- Traducir Lo Intraducible - Jorge Lozano - Versión ImprimibleDocumento3 páginasTraducir Lo Intraducible - Jorge Lozano - Versión ImprimibleOoAinda não há avaliações
- ¿Es real la realidad?: Confusión, desinformación, comunicaciónNo Everand¿Es real la realidad?: Confusión, desinformación, comunicaciónNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (14)
- 14 El Texto y La Estructura Del AuditorioDocumento7 páginas14 El Texto y La Estructura Del AuditorioSerFán RiverAinda não há avaliações
- Qué Es La ComunicaciónDocumento8 páginasQué Es La ComunicaciónDaniela MeroniAinda não há avaliações
- Ioskyn Literatura y VacíoDocumento105 páginasIoskyn Literatura y VacíojioskynAinda não há avaliações
- Contrapolíticas de la alquimia: Un ensayo en imágenesNo EverandContrapolíticas de la alquimia: Un ensayo en imágenesAinda não há avaliações
- Marita MataDocumento21 páginasMarita MatanatyAinda não há avaliações
- Filosofía radical y utopía: Inapropiabilidad, an-arquía, a-nomiaNo EverandFilosofía radical y utopía: Inapropiabilidad, an-arquía, a-nomiaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Umberto EcoDocumento5 páginasUmberto EcoM Cecilia SaavedraAinda não há avaliações
- Eco Umberto El Lector ModeloDocumento12 páginasEco Umberto El Lector ModeloFlorencia Salek SacchiAinda não há avaliações
- Teo RecepcionDocumento12 páginasTeo RecepcionpeterramAinda não há avaliações
- Roger ScrutonDocumento16 páginasRoger ScrutonJavier Medina GarzaAinda não há avaliações
- Reflexiones Sobre Estructuralismo e Historia LefebvreDocumento36 páginasReflexiones Sobre Estructuralismo e Historia LefebvreVeronica TapiaAinda não há avaliações
- Humberto Eco - El Lector ModeloDocumento27 páginasHumberto Eco - El Lector ModeloOgbe Tumako Trismegistos HermesAinda não há avaliações
- El Proceso de Comunicación - La Situación ComunicativaDocumento6 páginasEl Proceso de Comunicación - La Situación ComunicativaDanielFloresLainoAinda não há avaliações
- KERBRAT-ORECCHIONI (1977) - Cap1-La Enunciación PDFDocumento33 páginasKERBRAT-ORECCHIONI (1977) - Cap1-La Enunciación PDFHermanos ChayaAinda não há avaliações
- Catherine Kerbrat Orecchioni La Enunciacic3b3n c2b7 de La Subjetividad en El Lenguaje Seleccic3b3n CompresseDocumento98 páginasCatherine Kerbrat Orecchioni La Enunciacic3b3n c2b7 de La Subjetividad en El Lenguaje Seleccic3b3n CompresseSula MorenoAinda não há avaliações
- Kerbrat-Orecchioni La EnunciaciónDocumento30 páginasKerbrat-Orecchioni La EnunciaciónMartin MeurzetAinda não há avaliações
- Redacción Periodística I - Unidad IDocumento20 páginasRedacción Periodística I - Unidad ICecilia EchecoparAinda não há avaliações
- La Lectura Como Fenómeno CulturalDocumento10 páginasLa Lectura Como Fenómeno CulturalVerónicaAinda não há avaliações
- Eliseo Verón, El Análisis Del Contrato de Lectura, Un Nuevo Método para El Posicionamiento de Los Soportes de Los MediosDocumento14 páginasEliseo Verón, El Análisis Del Contrato de Lectura, Un Nuevo Método para El Posicionamiento de Los Soportes de Los MediosfbrunettoAinda não há avaliações
- Jakobson La EnunciacionDocumento6 páginasJakobson La EnunciacionJuan Cho FernandezAinda não há avaliações
- Lyotard, Qué Es Lo PosmodernoDocumento8 páginasLyotard, Qué Es Lo PosmodernoRaúl SassiAinda não há avaliações
- Lotman PDFDocumento9 páginasLotman PDFBelen Crai MaltaAinda não há avaliações
- 32 - Chomsky PDFDocumento7 páginas32 - Chomsky PDFKledya Nada MassAinda não há avaliações
- Administrador,+30 +no +2+García+MáynezDocumento4 páginasAdministrador,+30 +no +2+García+MáynezDavid Fernando Vizuet MoralesAinda não há avaliações
- Sistema SemioticoDocumento23 páginasSistema SemioticoMiguel Angel Principe Asencios100% (1)
- El Analisis Del Contrato de Lectura - Eliseo VeronDocumento11 páginasEl Analisis Del Contrato de Lectura - Eliseo VeronLuciano ArielAinda não há avaliações
- Todo Es MenteDocumento9 páginasTodo Es MenteEdyAinda não há avaliações
- 16366-Texto Del Artículo-16975-1-10-20141029Documento24 páginas16366-Texto Del Artículo-16975-1-10-20141029jose angelAinda não há avaliações
- Cartlla de Actividades de ComprensiónDocumento30 páginasCartlla de Actividades de ComprensiónDelia PeraltaAinda não há avaliações
- Kerbrat Orecchioni-Cap IDocumento15 páginasKerbrat Orecchioni-Cap IJuanAinda não há avaliações
- Lacan MC Luham Sem2 Ideas Recortes ResumenesDocumento93 páginasLacan MC Luham Sem2 Ideas Recortes ResumenesMauricio BarriosAinda não há avaliações
- ALICIA RAMOS, Transfondo Filosófico de La SemióticaDocumento5 páginasALICIA RAMOS, Transfondo Filosófico de La SemióticaHenry EscobarAinda não há avaliações
- Modelos de ComunicaciónDocumento9 páginasModelos de ComunicaciónWalterVelazquezAinda não há avaliações
- Teoría de La LiteraturaDocumento29 páginasTeoría de La LiteraturaAlexander Pato RockeroAinda não há avaliações
- Tema 6. - El Proceso de Comunicación. La Situación Comunicativa.Documento6 páginasTema 6. - El Proceso de Comunicación. La Situación Comunicativa.PabloAinda não há avaliações
- Acerca Del Sofisma de Los Prisioneros de LacanDocumento16 páginasAcerca Del Sofisma de Los Prisioneros de LacanTioboby TomAinda não há avaliações
- Elementos de SemiologiaDocumento110 páginasElementos de SemiologiaTSUBASAX100% (3)
- Fragmentos de Un Tejido.Documento2 páginasFragmentos de Un Tejido.hernand1974Ainda não há avaliações
- Apuntes - Catherine Kerbrat La EnunciacionDocumento4 páginasApuntes - Catherine Kerbrat La EnunciacionfacundoAinda não há avaliações
- SELDEN Raman - TEORÍA DE LA RECEPCIÓNDocumento25 páginasSELDEN Raman - TEORÍA DE LA RECEPCIÓN"I find the letter K offensive, almost nauseating; yet I write it down: it must be characteristic of me." Kafka, Diary, May, 1914.100% (2)
- Clase VIII La Subjetividad Del Discurso y Funciones de JakobsonDocumento8 páginasClase VIII La Subjetividad Del Discurso y Funciones de JakobsonSebastian VeraAinda não há avaliações
- Lotman, Iuri - Cultura y ExplosiOnDocumento245 páginasLotman, Iuri - Cultura y ExplosiOnEduardo SalAinda não há avaliações
- Breve Analisis de LotmanDocumento4 páginasBreve Analisis de LotmanjonasldsAinda não há avaliações
- El Arte Como LenguajeDocumento18 páginasEl Arte Como LenguajeDaniel Bademián100% (1)
- De La Forma y La Sustancia de La Expresión en El Modelo de Signo Icónico Del Grupo PDFDocumento12 páginasDe La Forma y La Sustancia de La Expresión en El Modelo de Signo Icónico Del Grupo PDFDaniel BademiánAinda não há avaliações
- FFF. Ponzio. Cap. X. Dialógica y DialécticaDocumento3 páginasFFF. Ponzio. Cap. X. Dialógica y DialécticaDaniel BademiánAinda não há avaliações
- Peirce, El Ícono y Un Realismo Icónico.Documento6 páginasPeirce, El Ícono y Un Realismo Icónico.Daniel Bademián100% (1)
- Un Signo en El EspacioDocumento5 páginasUn Signo en El EspacioDaniel BademiánAinda não há avaliações
- Eco. Signo. 4.3.4. La Tercera Aparición Del Referente. El IconoDocumento11 páginasEco. Signo. 4.3.4. La Tercera Aparición Del Referente. El IconoDaniel BademiánAinda não há avaliações
- Bajtín y Lotman. Paradigmas y Nuevos Espacios Culturales. Pampa AránDocumento16 páginasBajtín y Lotman. Paradigmas y Nuevos Espacios Culturales. Pampa AránDaniel BademiánAinda não há avaliações
- Acerca de LotmanDocumento3 páginasAcerca de LotmanlasañalagañaAinda não há avaliações
- Dos Focalizaciones de La CulturaDocumento6 páginasDos Focalizaciones de La CulturaDaniel BademiánAinda não há avaliações
- VOLOSHINOV - El Discurso en La Vida y El Discurso en La PoesíaDocumento21 páginasVOLOSHINOV - El Discurso en La Vida y El Discurso en La PoesíaEzequiël BravoAinda não há avaliações
- Todorov y Una Historia Dialógica Del PensamientoDocumento2 páginasTodorov y Una Historia Dialógica Del PensamientoDaniel BademiánAinda não há avaliações
- Descuentos Por 25000 y 50000Documento1 páginaDescuentos Por 25000 y 50000Daniel BademiánAinda não há avaliações
- La Escuela de Tartu Como Escuela. Peter ToropDocumento13 páginasLa Escuela de Tartu Como Escuela. Peter ToropDaniel BademiánAinda não há avaliações
- ARÁN, PAMPA. Semióticas de La Cultura. Mijaíl Bajtín y Iuri LotmanDocumento3 páginasARÁN, PAMPA. Semióticas de La Cultura. Mijaíl Bajtín y Iuri LotmanDaniel Bademián0% (1)
- Eco. Signo. 4.3.4. La Tercera Aparición Del Referente. El IconoDocumento11 páginasEco. Signo. 4.3.4. La Tercera Aparición Del Referente. El IconoDaniel BademiánAinda não há avaliações
- 3 Todorov Por Qué Jakobson y Bajtin No Se Encontraron NuncaDocumento14 páginas3 Todorov Por Qué Jakobson y Bajtin No Se Encontraron Nuncacarmen_ruiz_22Ainda não há avaliações
- Kerbrat-Orecchini - La Enunciacion de La Subjetividad en El LenguajeDocumento310 páginasKerbrat-Orecchini - La Enunciacion de La Subjetividad en El LenguajeMaría Cecilia Telleria100% (2)
- Programa SeminarioDocumento5 páginasPrograma SeminarioDaniel BademiánAinda não há avaliações
- Reseña Cine y Literatura. Narración y Mostración en El Relato Cinematográfico PDFDocumento6 páginasReseña Cine y Literatura. Narración y Mostración en El Relato Cinematográfico PDFDaniel BademiánAinda não há avaliações
- Narración y MostraciónDocumento3 páginasNarración y MostraciónDaniel BademiánAinda não há avaliações
- Índice. Stam. Nuevos Conceptos de La Teoría Del CineDocumento1 páginaÍndice. Stam. Nuevos Conceptos de La Teoría Del CineDaniel BademiánAinda não há avaliações
- Por Una Traición de Género La Murga Falta y Resto No Saldrá en Carnaval Este AñoDocumento5 páginasPor Una Traición de Género La Murga Falta y Resto No Saldrá en Carnaval Este AñoDaniel BademiánAinda não há avaliações
- Peirce, El Ícono y Un Realismo Icónico.Documento6 páginasPeirce, El Ícono y Un Realismo Icónico.Daniel Bademián100% (1)
- Bayardi A Favor de Habilitar Ingreso de Aeronaves de La Fuerza Aérea de Estados UnidosDocumento2 páginasBayardi A Favor de Habilitar Ingreso de Aeronaves de La Fuerza Aérea de Estados UnidosDaniel BademiánAinda não há avaliações
- Estudios de Cine YLiteraturaDocumento8 páginasEstudios de Cine YLiteraturaLauraFiaAinda não há avaliações
- Tomado de Ironía, Sátira, Parodia de Linda Hutcheon.Documento5 páginasTomado de Ironía, Sátira, Parodia de Linda Hutcheon.Daniel BademiánAinda não há avaliações
- La Loca Historia de La ParodiaDocumento1 páginaLa Loca Historia de La ParodiaDaniel BademiánAinda não há avaliações
- IntertextualidadGeneticaYLecturaPalimpsestica 136146Documento14 páginasIntertextualidadGeneticaYLecturaPalimpsestica 136146Blu PatiparraAinda não há avaliações
- El Fenómeno IntertextualDocumento11 páginasEl Fenómeno IntertextualDaniel BademiánAinda não há avaliações
- GUIA DE APRENDIZAJE Foro "Conflictos y Oportunidades de Mejora"Documento3 páginasGUIA DE APRENDIZAJE Foro "Conflictos y Oportunidades de Mejora"Cindy diazAinda não há avaliações
- Significado de GramáticaDocumento2 páginasSignificado de GramáticaJessica JIMENEZ ALVARADOAinda não há avaliações
- Técnicas de Expresión OralDocumento38 páginasTécnicas de Expresión OralbillyAinda não há avaliações
- Actividad 7 Gestión de Mercadotecnia DigitalDocumento6 páginasActividad 7 Gestión de Mercadotecnia DigitalOscar Garcia OrtegaAinda não há avaliações
- Trasender Los Dilemas Del Poder y Del Terapeuta Como Experto en La Psicoterapia SistemicaDocumento9 páginasTrasender Los Dilemas Del Poder y Del Terapeuta Como Experto en La Psicoterapia SistemicapanxologoAinda não há avaliações
- Plan de Estudios Laboratorio de Computo IIIDocumento35 páginasPlan de Estudios Laboratorio de Computo IIIgilberto avilezAinda não há avaliações
- Diagnóstico Comunitario DefensaDocumento4 páginasDiagnóstico Comunitario DefensajhoamuAinda não há avaliações
- Unidad 2 - Actividad 3Documento2 páginasUnidad 2 - Actividad 3Mello DigitalAinda não há avaliações
- Marca AdidasDocumento3 páginasMarca Adidasarnaldo quiroz rengifoAinda não há avaliações
- Dosier Dinamicas de GrupoDocumento16 páginasDosier Dinamicas de GrupoRaquel Diaz100% (2)
- Wiki-Historia de La Linguistica en ResumenDocumento7 páginasWiki-Historia de La Linguistica en ResumenCieloRivasPlataAinda não há avaliações
- Actividad 2 Plan de Negocios Jose VilladiegoDocumento3 páginasActividad 2 Plan de Negocios Jose VilladiegoJose Carlos Villadiego PizarroAinda não há avaliações
- Anexo A. Fase 3 - Elaboración A - Grupo 530Documento26 páginasAnexo A. Fase 3 - Elaboración A - Grupo 530maria cristina soto diazAinda não há avaliações
- Concepto de EscritoDocumento6 páginasConcepto de EscritoBenjamin AvalosAinda não há avaliações
- Leccion 4 Actividad 1. Considero Mi Práctica Contenido InteractivoDocumento2 páginasLeccion 4 Actividad 1. Considero Mi Práctica Contenido InteractivoShorty A VillalobosAinda não há avaliações
- Taller de Aplicación 1Documento4 páginasTaller de Aplicación 1diegoAinda não há avaliações
- Estrategia de ComunicaciónDocumento12 páginasEstrategia de ComunicaciónRoger Cristian Quispe MamaniAinda não há avaliações
- Diapositivas AspergerDocumento12 páginasDiapositivas AspergerLexander H ChukyAinda não há avaliações
- Axe Señalización N7Documento15 páginasAxe Señalización N7Francisco E GonzalezAinda não há avaliações
- Competencias Del Docente Universitario PDFDocumento16 páginasCompetencias Del Docente Universitario PDFCiro GasparAinda não há avaliações
- Codigo Etica Conducta MinsurDocumento15 páginasCodigo Etica Conducta MinsurJavier yhony Ayamamani mamaniAinda não há avaliações
- Trabajo Sobre WhatsappDocumento13 páginasTrabajo Sobre WhatsappmikishopAinda não há avaliações
- Plan de Comunicacion OnpeDocumento41 páginasPlan de Comunicacion OnpeSANDRO NERIO VILLANUEVA GONZALEZAinda não há avaliações
- 7.PEAA-ESPAÑOL 1° G Creaciones y Juegos Con El Lenguaje Poético.Documento10 páginas7.PEAA-ESPAÑOL 1° G Creaciones y Juegos Con El Lenguaje Poético.Amalia Isabel Perez AlanisAinda não há avaliações
- Rúbrica Crítica LiterariaDocumento1 páginaRúbrica Crítica LiterariaKarla González100% (1)
- Cartilla Sesion de Aprendizaje para Aula Multigrado 1 PDFDocumento42 páginasCartilla Sesion de Aprendizaje para Aula Multigrado 1 PDFRaulFernandoRojasParedes100% (1)
- 18 Tips para Una Genial Exposición Con Power PointDocumento10 páginas18 Tips para Una Genial Exposición Con Power PointoscarsmlAinda não há avaliações
- Monografia CONFLICTOSDocumento22 páginasMonografia CONFLICTOSDouglas Coronel Ponce100% (1)
- El TextoDocumento10 páginasEl TextoRamces BastidasAinda não há avaliações
- Reglas para Convivir MejorDocumento32 páginasReglas para Convivir MejorCarlos BravoAinda não há avaliações