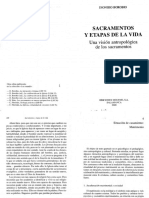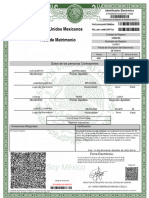Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
El matrimonio como sacramento: su significado y desafíos actuales
Enviado por
TG Ortega GrijalvaDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
El matrimonio como sacramento: su significado y desafíos actuales
Enviado por
TG Ortega GrijalvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Andrés Torres Queiruga
Selecciones de Teología
ANDRÉS TORRES
46 182 Abril - Junio 2007 El matrimonio como sacramento
QUEIRUGA.
EL MATRIMONIO COMO SACRAMENTO
A ojos de muchos el sacramento del matrimonio aparece más como
una carga o una amenaza para su libertad que como la ayuda que
Dios nos ofrece a través del sacramento. Para conseguir una mejor
comprensión del sacramento del matrimonio, el autor se plantea, primero,
cómo se llegó a esta situación, para, después de efectuar un recorrido
histórico, repensar el verdadero significado del sacramento a
fi n de recuperarlo en toda su riqueza. La nueva situación cultural en
la que vivimos, (aumento de esperanza de vida, trabajo de la mujer,
problemas demográficos,...) nos obliga a dar respuesta a una serie de
preguntas sobre el matrimonio civil, el divorcio, las relaciones
prematrimoniales
y un largo etcétera, que condicionan la actitud de muchos
en el momento crucial de contraer matrimonio.
O matrimonio como sacramento, Encrucillada 30 (2006) 5-27
PROPÓSITO
Debo confesar que la principal preocupación de este trabajo es la terrible
contradicción que convierte un sacramento precioso en una carga y una
amenaza, como una especie de trampa: “si te casas por la iglesia, estás
atrapado, pierdes tu libertad y quedas en desventaja con los demás”. Mejor
es, pues, no celebrar el sacramento o, peor aún, celebrarlo para preservar la
tranquilidad familiar o para aprovechar el brillo de la ceremonia social. Una
segunda preocupación, menos importante religiosamente, pero de enorme
trascendencia social, es el convencimiento de que una mala comprensión
acaba ocultando la densidad humana de este acontecimiento tan
trascendental en la vida de la persona y en el funcionamiento de la
sociedad. Con la consecuencia de que, por ejemplo, el matrimonio civil
queda degradado a no-matrimonio, o incluso convertido en pecado o delito
canónico.
Para un correcto planteamiento del problema debemos comprender, en
primer lugar, cómo se llegó a esta situación y, desde ahí, será posible
repensar el verdadero significado del sacramento en la cultura actual, para
poder recuperarlo en toda su riqueza. En este empeño es indispensable
recurrir a la historia, pues sólo ella nos dará luz suficiente para comprender
los factores que influyeron en 108 Andrés Torres Queiruga el resultado actual.
Entonces será posible llevar a cabo su “deconstrucción” para reintegrarlo a
una visión que ayude a comprender el sacramento en su significado más
auténtico y así reaccionar de una manera positiva a los nuevos desafíos.
EL NACIMIENTO ESPONTÁNEO DE LA VISIÓN BÍBLICA
Cuando se busca con sensibilidad religiosa y realismo histórico la
comprensión bíblica del matrimonio, sorprende a un tiempo la riqueza y
naturalidad con las que es presentado. Empezando ya por la intuición inicial
del Génesis: “Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su
mujer, y se hacen una sola carne” (Gn 2, 24). Y continuando luego con los
magníficos ejemplos de ternura que encontramos, por ejemplo, en Oseas,
en Tobías, o en el Cantar de los Cantares.
Para la Biblia, el matrimonio en sus diversas formas aparece como una
realidad humana de excepcional densidad, tanto en su dimensión individual
como en su significado social. De ahí que vaya profundizando de forma
creciente y cada vez más delicada en el rol de los distintos componentes de
la familia. Y la comunidad reconoce su importancia social, rodeándolo de
normas, prescripciones y garantías que aseguren su pervivencia y bienestar
y preocupándose de los diversos desamparos producidos por la ruptura o
por la muerte (orfandad, viudedad). Una realidad tan profunda fue vivida
como algo muy fundamental dentro de la religión. Por un lado, hay una
fuerte preocupación por desacralizar la sexualidad, como lo demuestra la
lucha de los profetas contra los cultos de la fecundidad y contra toda
divinización del sexo. Pero, por otro, desde el comienzo, el matrimonio
aparece incluido en lo más íntimo de la vivencia religiosa: varón y mujer
aparecen como “imagen y semejanza” de Dios, no por separado, sino en su
unión y mutua referencia: “Y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de
Dios le creó; macho y hembra los creó” (Gn 1, 27). Luego irá mostrando sus
consecuencias en la vivencia, como aparece de manera ejemplar en el libro
de Tobías (cf. Tb 8, 6-8).
Más aún, el matrimonio no sólo recibe luz y amparo de parte de la religión,
sino que él mismo acaba convirtiéndose en símbolo privilegiado para
comprender el misterio del propio Dios. Los autores bíblicos no dudan en
hablar de Yahvé como esposo apasionado de su pueblo (Os 2, 16; Is 62,5).
De hecho, la vivencia bíblica del matrimonio se mueve en una circularidad
fecunda: el ambiente religioso en que se mueve despierta la El matrimonio
como sacramento 109 sensibilidad para los valores profundos y humanizadotes;
y estos valores permiten comprender mejor la hondura infi nita del amor
divino. Resulta iluminador el episodio de Oseas: casado con una prostituta
(sagrada) por mandato divino (Os 3,1), nota que la sigue amando y
perdonando a pesar de que ella le es repetidamente infi el; entonces, en su
propia vivencia, descubre con una claridad y una fuerza hasta entonces
inéditas el amor y el perdón incondicional de Yahvé (Os 11 8-9).
Esta corriente espiritual confl uirá en el NT, que la asumirá enriqueciéndola
y ahondándola. De manera simbólica, los escritos joánicos en su comienzo
presentan a Jesús asistiendo a una boda (Jn 2,1-11) y llegan a su final
hablando de las “bodas del Cordero” (Ap 19, 7.9). Y la carta a los Efesios, en
un texto clásico, nos hablará de la relación de Cristo con la Iglesia como la
relación de dos esposos (Ef 5,31-32). En toda esta visión no imperan las
preocupaciones sistemáticas. Lo que funciona es la lógica espontánea de la
vivencia religiosa. Los primeros cristianos, como los demás ciudadanos,
adoptan el matrimonio como realidad natural e institución civil, y de manera
espontánea lo integran en su religiosidad. La epístola a Diogneto expresa
bien esta dialéctica, insistiendo en que los cristianos no viven en un país
extraño ni adoptan una vida aparte, sino que viven todo esto “en el Señor”
(1 Co 7,39).
LA CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DEL MATRIMONIO COMO SACRAMENTO
Una reflexión teológica tenía que acabar incidiendo en esta visión tratando
de elevarla a nivel sistemático. No interesa la descripción detallada del
proceso. Lo que importa es señalar los factores en juego y los equilibrios y
desequilibrios que fueron marcando su comprensión teológica.
Esquematizando, cabe señalar cuatro factores, repartidos en dos
polaridades: una polaridad individual- social y otra humano-religiosa. En el
estadio evolutivo de comienzos del cristianismo, el matrimonio es, como se
dice vulgarmente, “cosa de dos”: dos personas que deciden unir sus vidas
en una comunidad de amor, en principio abierta a la procreación de nueva
vida. Pero esta unión, por su relevancia y por las implicaciones sociales que
implica, está siempre, de un modo u otro, encuadrada y regulada por las
pautas de su contexto social. Al mismo tiempo, las personas religiosas viven
también esta realidad secular como un acto sagrado, en la doble dimensión
individual y social respecto de la propia comunidad religiosa Pero, si bien los
factores son constantes, la proporción de sus combinaciones varía en la
historia y defi ne la fi gura matrimonial en las distintas etapas. Resulta, por
ejemplo, fácil detectar una fuerte preeminencia del factor social en las
sociedades más primitivas, donde los intereses individuales estaban
sometidos a los intereses económicos, sociales y estratégicos de la familia,
del clan o de la tribu, frente a un mayor protagonismo de los individuos en
las sociedades más amplias y políticamente avanzadas. De la misma
manera, cabe detectar fuertes variaciones en el proceso de ritualización,
tanto respecto a su intensidad como a la diferenciación entre lo sagrado y lo
profano.
La configuración sacramental del matrimonio se fue dando en la medida en
que las proporciones se iban decantando hacia uno u otro acento. Como
hipótesis de trabajo, podemos considerar que la concepción tradicional del
sacramento del matrimonio dentro del catolicismo se decidió a través de
dos opciones principales: La primera se refi ere a la acentuación, casi
monopolista, de los problemas de la validez, cada vez más determinada por
una triple absorción dentro de la práctica eclesiástica: a) absorción de lo
civil en lo religioso, b) absorción de lo religioso en lo sacramental, y c)
absorción de lo sacramental en lo jurídico. La segunda opción se refi ere a la
concepción misma del signifi - cado de los sacramentos, considerados desde
la edad media, como “instrumentos” visibles para la producción de una
gracia invisible. El resultado fue, por un lado, la intervención cada vez más
clara de la iglesia tanto en la realización como en la validez del matrimonio,
que acaba por ser una celebración exclusivamente eclesial; y dentro de ella,
reduciendo la decisión de los contrayentes a un estrecho margen delimitado
por las condiciones jurídicas a las que deben someterse, so pena de
invalidez total (es decir, no sólo sacramental, sino también religiosa y
humana).
De una manera esquemática, cabe describir así el proceso: 1) hasta el siglo
cuarto el matrimonio era un acontecimiento civil, considerado santo por
celebrarse entre cristianos. 2) Entre los siglos IV y XI se fue desarrollando
una liturgia, no obligatoria, que se añadía al matrimonio civil. 3) Pero ya a
partir del siglo XI la ceremonia civil tendió a celebrarse en la iglesia. 4) El
proceso se completó en los siglos XI-XII, cuando el matrimonio civil acabó
absorbido en la liturgia religiosa, dejando de percibirse en su densidad
propia.
Aquí fue donde incidió la nueva concepción sacramental. Si antes la liturgia
venía a ser una bendición y una acogida religiosa de un matrimonio
celebrado civilmente, ahora cada vez más la liturgia se fue convirtiendo en
la única realización válida y legítima del matrimonio en sí mismo. Esto no se
hizo de repente, pues todavía se admitía que el mutuo consentimiento podía
constituir un verdadero matrimonio. Después podía ser bendecido por la
ceremonia litúrgica, pero no declarado inválido sin ella. Fue en el concilio de
Trento donde se dio el último paso: fuera de casos muy excepcionales, la
presencia del sacerdote -la celebración sacramental- era necesaria para la
validez del matrimonio. De ahí a pensar que es el sacramento el que realiza
el matrimonio, no quedaba más que un paso.
No se puede, evidentemente, negar toda lógica a una tradición tan pensada
y discutida. En el fondo, esta manera de celebrar el matrimonio representa
el caso ideal de los cristianos que quieren vivir el matrimonio con todas las
consecuencias de su pertenencia a una comunidad religiosa. Pero, al
acaparar el sacramento toda la validez del matrimonio, se produjeron las
tres absorciones mencionadas al comienzo, con graves consecuencias. Así,
la absorción de lo civil en lo religioso acaba por negar toda consistencia al
matrimonio civil. Esto se ve claramente en el caso de los no creyentes:
puede comprenderse que la iglesia no conceda validez religiosa dentro de
ella a los matrimonios celebrados fuera de ella; pero carece de toda
justificación negarles realidad en sí mismos, como si los contrayentes no
estuvieran casados. A su vez, la absorción de lo religioso en lo sacramental,
unida al fuerte condicionamiento de lo sacramental por lo jurídico, recorta
las posibilidades de los creyentes. Tiene su lógica que la iglesia pueda
declarar ilegítimo o jurídicamente no válido dentro de ella un matrimonio no
sacramental celebrado por dos fieles; pero negarles toda realidad
matrimonial tampoco es una consecuencia necesaria. En ambos casos, la
exigencia de perfección se convierte en descalificación sumaria y anulación
de toda forma imperfecta.
HACIA UNA NUEVA COMPRENSIÓN SACRAMENTAL
Si queremos salir de este dilema, se impone buscar una reestructuración
más justa de los diversos factores, tratando de integrarlos en una nueva
concepción del significado de los sacramentos. Algo no tan difícil como
parece, si volvemos a la estructura fundamental en los orígenes de la
tradición: el matrimonio como a) una realidad humana que b) se vive
religiosamente. Conviene además tener en cuenta que esta estructura se
nos ha hecho hoy más clara debido al proceso cultural que no nos permite
ignorar su distinción y solidez.
Por un lado, el proceso de secularización, que ha multiplicado
exponencialmente los matrimonios no religiosos, nos muestra su innegable
carácter de realidad humana. Por otro, la nueva conciencia de la autonomía
del mundo nos hace ver que la vivencia religiosa no se puede comprender
como fruto de un intervencionismo sobrenaturalista, como si el sacramento
fuese un “instrumento” que, por una especie de milagro invisible, produjera,
él mismo, la realidad matrimonial, en lugar de ser concebido como
potenciación de esa realidad que los contrayentes se esfuerzan en vivir
desde su libre decisión.
De hecho, esta estructura fundamental -realidad humana vivida
religiosamente- estuvo siempre presente en la conciencia religiosa y hoy
aparece con claridad incluso en documentos oficiales. Esto es evidente en el
Vaticano II. La Gaudium et Spes, en efecto, afirma: “Así, del acto humano
por el cual los esposos se dan y reciben mutuamente, [a] nace, incluso ante
la sociedad, una institución [b] confirmada por la ley divina” (GS 48). Y este
mismo sentido se trasluce en el texto del nuevo Código de Derecho
Canónico (CIC 1055)
Por eso, para comprender mejor esta estructura, antes de considerar el
matrimonio como sacramento, conviene detenerse en su consideración
como acción religiosa sin más, como de hecho fue considerado durante
mucho tiempo en el cristianismo. Entonces aparece claramente que se trata
de un compromiso humano que, al ser realizado por personas creyentes,
quiere ser vivido ante Dios (acogiendo su proyecto creador-salvador, y
sabiendo que el esfuerzo humano está sustentado por el amor divino). No
resulta difícil ver que aquí reside la esencia más fundamental de todo
matrimonio entre creyentes, y que su “elevación” a sacramento es un “acto
segundo”, que no pretende anularlo, sino confirmarlo enriqueciéndolo.
Tal es la base religiosa que sustenta toda la concepción cristiana del
matrimonio. Sobre ella se abre un amplio campo de posibilidades en la
forma de configurar tanto su vivencia individual como su estructura pública
en cuanto celebración comunitaria, que no sólo es legítima, sino de algún
modo necesaria. Lo que no puede hacer la ritualización es sustituir o anular,
sino promover las raíces de las que se sustenta. Y en este sentido, la
configuración pública -como todo en la iglesia semper reformanda- debe
estar dispuesta a revisión y reforma para ser más fi el a las raíces y más
adecuado a los tiempos. De hecho, la iglesia así lo ha comprendido siempre,
especialmente en los ¿En que consiste, pues, el verdadero significado del
matrimonio como sacramento? La pregunta no es banal. Gran parte de los
problemas nacen de la falta de claridad en la respuesta a esta pregunta. La
absorción de lo religioso en lo sacramental tuvo aquí un rol decisivo.
Por esto resulta clarificador preguntarse: ¿qué es, en general, un
sacramento? El sacramento es una celebración solemne en la que la iglesia
como tal trata de hacer simbólicamente visible la presencia salvadora de
Dios en momentos fundamentales de la vida humana, para así ayudar a su
mejor y más plena vivencia cristiana. Un sacramento no puede partir del
supuesto de que Dios “empieza” a actuar en un momento dado de la vida
humana, como si antes hubiera estado pasivo. Dios es siempre “amor en
acto” sustentando nuestra vida con su gracia. La vivencia religiosa consiste
en vivir de manera libre y consciente el propio esfuerzo como querido por
Dios, dejándose orientar por su gracia. Y esto ocurre también respecto al
matrimonio, aún cuando no se piense en él como sacramento, como sucedió
durante mucho tiempo dentro del propio cristianismo: cuando dos personas
se esfuerzan por vivir y actuar desde la fe, están viviendo y realizando un
acontecimiento religioso, de gracia. Es lo que se quiso dejar claro en el
apartado anterior: el matrimonio es una realidad humana vivida
religiosamente.
¿A qué viene entonces el sacramento? Ciertamente, no es para “mover” o
“convencer” a Dios, sino para ayudarnos. En todo esfuerzo por vivir algo
desde la fe, la presencia y la ayuda de Dios ya están aseguradas. Pero
sabemos por experiencia que nosotros podemos no percibirlas o, lo que es
peor, dudar de ellas o resistirnos a su llamada. Por eso precisamos recurrir a
la vida de oración, al ejemplo de los demás, a las experiencias comunitarias,
etc., para, así, avivar nuestra conciencia, fortalecer nuestra fe y animarnos
a acoger su llamada. Esto sucede en situaciones ordinarias. Pero todas las
religiones han creído que en situaciones especialmente decisivas conviene
una ayuda supletoria en la que colabore toda la comunidad (repito: no para
provocar la ayuda divina sino para potenciar la acogida humana).
Los sacramentos son justamente la máxima expresión de este apoyo
comunitario. Por esto se sitúan en las encrucijadas de nuesúltimos tiempos,
a partir de la encíclica Casti connubii (1930), con una clara culminación en
el Vaticano II. La necesidad de esta actualización vale también para la
comprensión misma del sacramento.
EL VERDADERO SENTIDO DEL SACRAMENTO
tra vida: nacimiento, muerte, culpa, matrimonio. Y por esto se les concede
tanta importancia, hasta el punto de ser considerados “instituidos por
Cristo”, no literalmente, pero sí como verdad de fondo, pues responden a su
intención profunda: avivar la fe para estar seguros de la asistencia de Dios
en nuestra vida.
Es evidente que en el matrimonio se juega una baza muy importante de la
vida de las personas y en el destino de las sociedades. Por tanto, es
comprensible que la iglesia, a pesar de algunas dudas y confusiones,
terminase incluyéndolo en la lista de los sacramentos. Esta inclusión signifi
ca buscar para el matrimonio el máximo apoyo comunitario que la iglesia
como tal puede ofrecer a un acto de los creyentes. En este sentido, el
sacramento constituye un don supremo para las personas que desde la fe
emprenden esta aventura.
De ahí que toda la celebración esté destinada a confi gurar un espacio
simbólico donde a los contrayentes se les haga de alguna manera visible y
palpable el apoyo seguro de Dios -esto signifi ca el ex opere operato que
tanto criticó Lutero- en la nueva etapa de su vida, a fi n de dar perennidad a
su amor, asegurar la fi delidad, tener fuerza para apoyarse mutuamente en
la salud y en la enfermedad, la perseverancia en la educación de los hijos...
Todo esto constituye una aventura que emprende todo matrimonio que
quiera ser auténtico y verdadero. Por parte de Dios no hay elecciones ni
favoritismos: su amor de Abbá a toda mujer y todo hombre, sean creyentes
o no, celebren o no el sacramento, está amparando a todo matrimonio
humano.
La “diferencia creyente” consiste en que aquellos que viven el matrimonio
como sacramento tienen la suerte de ser conscientes de esa presencia de
Dios y pueden gozar de una celebración en la que la iglesia se compromete
a ayudarlos a acoger este amor divino para que, apoyados en él, puedan
afrontar con más fe y confi anza esa nueva etapa de su vida.
Cuando se comprende esto, de suyo tan elemental y evidente desde el
punto de vista de la fe, causa profunda tristeza comprobar cómo un don tan
precioso puede traducirse para muchos como una imposición de nuevas
cargas y sujeción a nuevos deberes. Casarse por la Iglesia deja de ser un
anuncio de gracia y liberación, y se pervierte en la preocupación de quedar
atrapados en una trama jurídica que coarta la libertad de los cónyuges en el
futuro.
Por eso es tan urgente insistir en el verdadero sentido del sacramento,
empezando por superar la concepción que, desde la entrada del
aristotelismo -el sacramento como un “instrumento” compuesto de
“materia” y “forma”-, se convirtió en guía para interpretar su eficacia. Por
suerte, el sacramento nunca se acomodó bien a tal guía. La incomodidad de
los teólogos se puso de manifiesto dando origen a diversas teorías, a veces
harto peregrinas, sobre qué debería considerarse como materia y forma del
matrimonio (los cuerpos, el consentimiento, las palabras...). El supuesto de
fondo residía siempre en considerar que el sacramento producía la realidad
humana del matrimonio, en lugar de ayudar a vivirla más plenamente desde
Dios. Por suerte, la importancia concedida al consentimiento mantuvo
siempre viva la conciencia de que el matrimonio se realiza en la decisión de
los contrayentes. En la medida en que lo hacen en la fe, el matrimonio se
convierte en acto religioso y, al ser bendecido por la comunidad eclesial, se
convierte en celebración sacramental. El sacramento no “hace” el
matrimonio, sino que lo “bendice”, le confiere figura sacramental, ayudando
a los contrayentes a vivirlo con fe y confianza en toda su consecuencia y
profundidad. Esto se entiende bien pensando, por ejemplo, en la celebración
del perdón o en la unción de los enfermos: en el primer caso, es obvio que
no es el sacramento lo que crea el arrepentimiento sino la fe, la confianza
en el perdón que Dios está dando siempre; tampoco en el segundo caso el
sacramento crea la decisión de creer y acoger la ayuda que Dios está
siempre dando a toda persona en peligro de muerte. Lo que sucede es que,
dando por supuestas ambas actitudes, los sacramentos ayudan a
perfeccionarlas y vivirlas en toda su plenitud.
Así desaparecen esas extrañas discusiones sobre la “materia” y la “forma”,
que atormentaron a la teología tradicional, acerca del matrimonio como
sacramento. Y también se clarifi ca esa rara anomalía de convertir a los
contrayentes en “ministros” del sacramento, al dejar claro que el papel del
sacramento es “bendecir” el matrimonio, no realizarlo. Igual que sucede en
todos los demás sacramentos, el sacerdote es el ministro que, en
representación de la comunidad, preside la celebración litúrgica de un
compromiso humano para potenciar la decisión de los contrayentes
amparada por la presencia salvadora de Dios. Y también se comprende que,
en esta concepción, queda plenamente valorado el rol de los contrayentes,
pues son ellos los que tienen la entera iniciativa tanto en el compromiso
humano como en la acogida del amparo divino, sin caer en la magia de un
ex opere operato.
ALGUNAS CONSECUENCIAS IMPORTANTES
Como es lógico, la manera de comprender el matrimonio tiene
consecuencias tanto para la vivencia íntima como para la confi guración
social. En primer lugar, aparece claramente la necesidad de atender a la
densidad humana del matrimonio como tal, que se encuentra también en la
base del matrimonio sacramental. En términos clásicos: la gracia no
suprime ni se pone en el lugar de la naturaleza, sino que, suponiéndola,
ayuda a vivirla en toda su plenitud. La decisión de celebrar el matrimonio
sacramentalmente no dispensa del esfuerzo de cultivar los valores humanos
necesarios para su justa realización, conscientes de la asistencia divina y
confi ando en ella. Sin la honestidad en el cultivo de sus valores como
realidad humana, la vivencia “sacramental” del matrimonio carecería de
sentido o se convertiría en una práctica hipócrita.
Y sería una pena que la obsesión por los requisitos de la validez o incluso de
la legitimidad sacramental llevase a descuidar el esfuerzo por la preparación
humana para un compromiso tan delicado y difícil. En este sentido, los
cursos prematrimoniales suponen un avance importante para evitar la
paradoja de llegar sin preparación a la “carrera” tal vez más importante de
la vida. Iglesia y sociedad civil tienen aquí una importante disciplina
pendiente.
Una segunda consecuencia, íntimamente unida a la primera, es que la
celebración sacramental no impone nuevos deberes al matrimonio, como si,
en principio, los creyentes tuviesen obligaciones o derechos diferentes de
los casados no creyentes. Una tradición excesivamente positivista en la
lectura de la Biblia y la tradición llevó a pensar que las propiedades del
matrimonio deben basarse directamente en la revelación cuando, en
principio, deben buscarse en las exigencias que esa realidad presenta en
cuanto humana. La realización auténticamente humana del matrimonio no
tiene por qué ser diferente para creyentes y no creyentes. No hay un
matrimonio cristiano, sino una vivencia cristiana del matrimonio.
Esta afirmación, de entrada, puede extrañar, pero realmente eso es lo que
significa la autonomía de la creación, avalada por el Vaticano II. Así,
podemos constatar que fue la experiencia histórica la que nos mostró que la
vivencia auténtica del amor matrimonial exige la unión monógama como
ideal humano, tanto para creyentes como no creyentes. Y lo mismo podría
decirse para un tema tan delicado como el de la perpetuidad del
compromiso. La diferencia que introduce la fe no significa que las
conclusiones respecto a las propiedades del matrimonio deban ser distintas,
sino más bien que, una vez descubiertas, el no creyente las interpreta como
dimensiones tan sólo naturales, mientras que el creyente las interpreta
además como manifestación del proyecto divino para la realización de
nuestra felicidad. Como se ve, la verdadera difi cultad está en lograr una
lectura correcta de lo que objetivamente exige una realización auténtica del
compromiso matrimonial. No es difícil constatar lo fecundo que sería para la
sociedad que el diálogo se estableciese sobre la base de una búsqueda
común de las verdaderas pautas antropológicas para la mejor vivencia del
matrimonio, en lugar de partir de una postura polémica, dando por supuesto
que creyentes y no creyentes deben adoptar pautas distintas.
De este modo -tercera consecuencia- se abre a nuestra consideración un
amplio espacio que nos permite a un tiempo respetar la legitimidad de las
diferentes opciones y precisar la especificidad de la propiamente religiosa y
sacramental. No reconocer, por ejemplo, la realidad del matrimonio civil o
despreciar su dignidad aparece en toda su deformación. Y ese
reconocimiento, lejos de despreciar lo religioso o sacramental, nos muestra
su verdadero sentido: para un creyente esa realidad es tan importante que
también la quiere vivir como fundada en Dios, sabiendo que cuenta con su
ayuda. Por esto ahora se comprende mejor lo perverso que resulta querer
traducir esta ayuda como una carga.
Podríamos citar todavía otras consecuencias de profundo calado respecto a
la confi guración eclesial del matrimonio creyente. No sería absurdo
reconocer la posibilidad de distintos grados en la realización. Ciertamente,
la iglesia tiene el derecho de pedir a sus fi eles que vivan el matrimonio con
la máxima consecuencia posible, coronándolo con el sacramento. Pero, dada
la situación actual de muchos creyentes que, sin dejar de creer tampoco se
sienten seguros en su fe o no están totalmente convencidos con la
legislación eclesiástica al respecto, tal vez podría considerarse la hipótesis
de admitir como válidos y con valor religioso matrimonios que, sin negarse a
un ulterior progreso, no se sienten todavía llamados a la celebración
sacramental. Ciertos modos de convivencia, que hoy se están haciendo muy
corrientes, y que suponen un compromiso serio y decidido, podrían así
recibir un acompañamiento pastoral, evitando la sensación de estar
completamente fuera de la comunidad de los creyentes.
Finalmente, queda el problema espinoso, pero hoy ineludible, del posible
divorcio. Creemos que una comprensión auténtica del amor matrimonial
exige la perennidad como ideal, más aún cuando está reforzada por la
vivencia cristiana. Pero ya es sabido que el conocimiento de un ideal no
siempre asegura su realización. Y en el caso concreto del matrimonio es un
hecho innegable que hoy en día esa realización está muy seriamente
afectada por factores muy poderosos, empezando por una mayor
longevidad y el nuevo papel de la mujer en el matrimonio, continuando por
el debilitamiento de la cohesión social y terminando por un ambiente
cultural que no favorece los compromisos perennes.
¿Por qué, entonces, sin renunciar al ideal y haciendo todo lo posible para
que resulte viable, no pensar en la posibilidad de admitir el divorcio?
Creemos que hay motivos teológicos serios que hacen legítima y posible
esta opción por parte de la iglesia. Empezando por el mismo Jesús de
Nazaret, que era enormemente estricto y riguroso en las cuestiones de
principio, pero no menos generoso en la comprensión de las conductas
prácticas, y continuando con algunos autores del NT, como Mateo (5, 32;
19,9) y Pablo (1 Co 7, 12-16), que admiten en determinadas circunstancias
la disolución del matrimonio. Más aún, la tradición eclesiástica posterior
introdujo también el “privilegio petrino” por el que el papa puede, en
determinadas circunstancias, disolver un matrimonio no cristiano o medio
cristiano. Finalmente, otro argumento de máximo peso: la tradición ortodoxa
católica oriental, que admite, sin haber sido nunca desmentida por el
catolicismo occidental, el divorcio entre cristianos, en el supuesto de un
fracaso irremediable.
No cabe duda de que una opción clara y decidida en este punto, aparte de
mostrar una mayor sensibilidad histórica y un rostro más humano de la
iglesia, evitaría esas separaciones por medio de la anulación, que
demasiadas veces producen en la opinión pública la impresión de un
“divorcio disfrazado”. Y, para no escapar a nuestra actualidad, en esta
dirección apunta también lo sucedido recientemente con el matrimonio de
un miembro de la casa real española con una mujer divorciada civilmente. A
pesar de ciertas manifestaciones desafortunadas que confundieron la
validez canónica con la validez sin más, en el caso de la esposa, se trataba
de un matrimonio que, no por ser civil dejaba de ser real, y por tanto en la
iglesia se celebró sacramentalmente un matrimonio a pesar de la existencia
del divorcio, civil pero real, de uno de los contrayentes.
Aludir a este caso al final del artículo no obedece a un afán de “novedad
social”, sino, por una parte, a mostrar que se trata de cuestiones muy
urgentes que precisan soluciones adecuadas, y, por otra, que, como sucede
tantas veces, la misma práctica de la iglesia va por delante de sus teorías.
Lo que no deja de ser una señal y una esperanza de que las cosas pueden
cambiar. Creemos que para mejor.
Tradujo y condensó: JOAQUIM PONS ZANOTTI
Você também pode gostar
- Gary Thomas - Matrimonio SagradoDocumento61 páginasGary Thomas - Matrimonio SagradoDaniela Raffo100% (9)
- Fundamentos+Doctrinales+Palabra MielDocumento25 páginasFundamentos+Doctrinales+Palabra MielSiervo del Señor100% (2)
- Familia y EspiritualidadDocumento14 páginasFamilia y EspiritualidadSebastian Camayo100% (1)
- Inventario de Escalas Psicosociales en MéxicoDocumento230 páginasInventario de Escalas Psicosociales en MéxicoKarla Hernandez Moya80% (5)
- El Proceso de Convertirse en PersonaDocumento202 páginasEl Proceso de Convertirse en Personayoyagomez100% (2)
- Kung, Hans - La IglesiaDocumento310 páginasKung, Hans - La IglesiaTG Ortega Grijalva100% (1)
- Torres Queiruga - 2006 - El Matrimonio Como SacramentoDocumento12 páginasTorres Queiruga - 2006 - El Matrimonio Como Sacramentonachos_51Ainda não há avaliações
- Capitulo 10 Hacia Una Pastoral Evangelica Del MatrimonioDocumento6 páginasCapitulo 10 Hacia Una Pastoral Evangelica Del MatrimonioCemraAinda não há avaliações
- MATRIMONIODocumento6 páginasMATRIMONIOEdwin Andres FLOREZ FUENTESAinda não há avaliações
- Borobio - Matrimonio PDFDocumento49 páginasBorobio - Matrimonio PDFMarcos SaavedraAinda não há avaliações
- Cómo Vivir El Matrimonio CristianoDocumento3 páginasCómo Vivir El Matrimonio CristianoEdwin Weimar Aguirre JaramilloAinda não há avaliações
- MatrimonioDocumento55 páginasMatrimonioErik Fabian Olano VergaraAinda não há avaliações
- El matrimonio como sacramento en la IglesiaDocumento14 páginasEl matrimonio como sacramento en la IglesiaeduardoAinda não há avaliações
- Sacramento Del MatrimonioDocumento4 páginasSacramento Del MatrimonioAlberto Felix Huanca RamosAinda não há avaliações
- Dialnet ElSacramentoDelMatrimonio 7862557Documento37 páginasDialnet ElSacramentoDelMatrimonio 7862557Michael QuintosAinda não há avaliações
- Espiritualidad Del Matrimonio y de La FamiliaDocumento6 páginasEspiritualidad Del Matrimonio y de La FamiliaGladysEstellaMartinezCarranzaAinda não há avaliações
- Alocución Juan Pablo II 1991Documento5 páginasAlocución Juan Pablo II 1991Miguel JiménezAinda não há avaliações
- Apuntes MatrimonioDocumento23 páginasApuntes MatrimonioJulio SanchezAinda não há avaliações
- MATRIMONIO. Teología MoralDocumento15 páginasMATRIMONIO. Teología MoralAngieAinda não há avaliações
- Sacramentos Y Etapas de La Vida: Una Visión AntropológicaDocumento20 páginasSacramentos Y Etapas de La Vida: Una Visión AntropológicaeduardoAinda não há avaliações
- Teologia Dogmatica Del Matrimon - DesconocidoDocumento180 páginasTeologia Dogmatica Del Matrimon - DesconocidoJulio César Mayén CalderónAinda não há avaliações
- Cardenal Ouellet - Familia EducadoraDocumento10 páginasCardenal Ouellet - Familia EducadoraDolores Escamilla100% (1)
- TEOLOGIADELMATRIMONIODocumento197 páginasTEOLOGIADELMATRIMONIOJuan Carlos Duque MonáAinda não há avaliações
- Curso Teología Del Matrimonio 2019-2020Documento169 páginasCurso Teología Del Matrimonio 2019-2020teólogo valenciaAinda não há avaliações
- Cuadernillo Jornada 01Documento11 páginasCuadernillo Jornada 01Claudia Cecilia NieblasAinda não há avaliações
- Sobre La Teología Del MatrimonioDocumento19 páginasSobre La Teología Del MatrimonioElizabeth100% (1)
- Teología Del MatrimonioDocumento19 páginasTeología Del MatrimonioElizabeth100% (1)
- Ultimo Esquema GranadosDocumento4 páginasUltimo Esquema GranadosLiliana IzquierdoAinda não há avaliações
- Orden BRDocumento5 páginasOrden BRMelanny ReyesAinda não há avaliações
- Doctrina Social de La Iglesia Sobre La Familia IDocumento8 páginasDoctrina Social de La Iglesia Sobre La Familia IAlexis GarridoAinda não há avaliações
- M. D. ChenuDocumento7 páginasM. D. ChenustjeromesAinda não há avaliações
- Carta A Los Obispos de La Iglesia Católica Sobre La Atención Pastoral A Las Personas HomosexualesDocumento11 páginasCarta A Los Obispos de La Iglesia Católica Sobre La Atención Pastoral A Las Personas HomosexualesolpatecAinda não há avaliações
- La Educacion de Los HijosDocumento43 páginasLa Educacion de Los HijosEduardo Baca Contreras100% (4)
- Moral SexualDocumento95 páginasMoral SexualSantiago Levano Francia100% (1)
- Revistatx, Hernando UribeDocumento14 páginasRevistatx, Hernando UribeKeix001Ainda não há avaliações
- Carta A Los Obispos de La Iglesia Católica Sobre La Atención Pastoral A Las Personas HomosexualesDocumento13 páginasCarta A Los Obispos de La Iglesia Católica Sobre La Atención Pastoral A Las Personas HomosexualesXtoCrucificadoAinda não há avaliações
- EL DIVORCIO en La Iglesia MetodistaDocumento12 páginasEL DIVORCIO en La Iglesia MetodistaHigini Cortes100% (1)
- Las Enfermedades de La FeDocumento4 páginasLas Enfermedades de La FeAna de FrancoAinda não há avaliações
- La Familia, Núcleo Vital de La Sociedad y de La Comunidad EclesialDocumento12 páginasLa Familia, Núcleo Vital de La Sociedad y de La Comunidad EclesialJosue Garayar LopezAinda não há avaliações
- Emiliano Jiménez - Hacia Una Sexualidad Vivida en La Comunión y La SolidaridadDocumento121 páginasEmiliano Jiménez - Hacia Una Sexualidad Vivida en La Comunión y La Solidaridadjulian1296Ainda não há avaliações
- PADRE EMILIANO JIMENEZ. Hacia Una Sexualidad Vivida en La Comunión y La SolidadridadDocumento253 páginasPADRE EMILIANO JIMENEZ. Hacia Una Sexualidad Vivida en La Comunión y La Solidadridadeduardsalaza100% (4)
- BIENES INMANENTES Y TRASCENDENTES EN EL DEBATE ADVENTISTA SOBRE EL MATRIMONIODocumento12 páginasBIENES INMANENTES Y TRASCENDENTES EN EL DEBATE ADVENTISTA SOBRE EL MATRIMONIOdanish144milAinda não há avaliações
- El MatrimonioDocumento4 páginasEl MatrimonioAbsoulsaversAinda não há avaliações
- Material Complementario Segundo Parcial. SOBRE LA TEOLOGÍA DEL MATRIMONIODocumento5 páginasMaterial Complementario Segundo Parcial. SOBRE LA TEOLOGÍA DEL MATRIMONIOSofrontracAinda não há avaliações
- 3 La Transmisión de La VidaDocumento6 páginas3 La Transmisión de La VidaTimothy HAKIZIMANAAinda não há avaliações
- Síntesis de SacramentosDocumento5 páginasSíntesis de SacramentosFarud Ignacio Bríñez VillanuevaAinda não há avaliações
- CCA - Semana - 10. Matrimonio, Orden SacerdotalDocumento8 páginasCCA - Semana - 10. Matrimonio, Orden SacerdotalAugusto PinochetAinda não há avaliações
- Canon 4Documento13 páginasCanon 4Juan PerezzAinda não há avaliações
- Torres Queiruga Andrés - Sacram Acontecim Real Vs Simbolismo Vacío (2013)Documento8 páginasTorres Queiruga Andrés - Sacram Acontecim Real Vs Simbolismo Vacío (2013)Nico Messina RubioAinda não há avaliações
- L. Melina Familia y Nueva EvangelizaciónDocumento9 páginasL. Melina Familia y Nueva EvangelizaciónRaúl HuapayaAinda não há avaliações
- ¿Condenó Jesús El Divorcio?: Eduardo F. ARENSDocumento12 páginas¿Condenó Jesús El Divorcio?: Eduardo F. ARENSFredy Mantilla MantillaAinda não há avaliações
- Carta sobre atención pastoral a personas homosexualesDocumento10 páginasCarta sobre atención pastoral a personas homosexualesEvangelista José MarchenaAinda não há avaliações
- Trabajo de Familia CompletoDocumento29 páginasTrabajo de Familia CompletoKelvin PalaciosAinda não há avaliações
- Catecismo 1603-1604Documento7 páginasCatecismo 1603-1604Yonatan GomezAinda não há avaliações
- Matrimonio: Unión sagrada en diferentes religionesDocumento5 páginasMatrimonio: Unión sagrada en diferentes religionesRafael Leonardo Montilla RosalesAinda não há avaliações
- MatrimonioDocumento5 páginasMatrimonioBryanAinda não há avaliações
- Promocion de La Dignidad Del Matrimonio SiiDocumento7 páginasPromocion de La Dignidad Del Matrimonio SiiJosue Garayar LopezAinda não há avaliações
- Castillo - Donde No Hay Justicia No Hay EucaristiaDocumento39 páginasCastillo - Donde No Hay Justicia No Hay EucaristiaDaniel Olmos100% (1)
- Sacramentos, Iglesia y sociedad: tres modelos teológicosDocumento11 páginasSacramentos, Iglesia y sociedad: tres modelos teológicosecentureAinda não há avaliações
- PAGOLA Originalidad Del Matrimonio CristianoDocumento15 páginasPAGOLA Originalidad Del Matrimonio CristianoAlejandra Castro100% (1)
- ¿Hasta que la muerte los separe?: El divorcio en el Nuevo TestamentoNo Everand¿Hasta que la muerte los separe?: El divorcio en el Nuevo TestamentoAinda não há avaliações
- Técnica de economía de fichas para implementar la conducta de ahorro en niño de 3 añosDocumento8 páginasTécnica de economía de fichas para implementar la conducta de ahorro en niño de 3 añosTG Ortega GrijalvaAinda não há avaliações
- ¿Hablamos de Redención...Documento18 páginas¿Hablamos de Redención...etuch_1Ainda não há avaliações
- Curso Emociones y VidaDocumento2 páginasCurso Emociones y VidaTG Ortega GrijalvaAinda não há avaliações
- Estudio - 6 Generaciones de La Era DigitalDocumento66 páginasEstudio - 6 Generaciones de La Era Digitaljuan jose silva nuñez50% (2)
- SD 87Documento32 páginasSD 87gonzaloabreaAinda não há avaliações
- Ribla 23 - PentateucoDocumento99 páginasRibla 23 - Pentateucojorge gerbaldo100% (3)
- 1452 COMENTARIO Exegetico Tomo 1Documento1.504 páginas1452 COMENTARIO Exegetico Tomo 1kerigmatico82% (11)
- Secretos Del Lenguaje Corporal - Jorge KahanDocumento63 páginasSecretos Del Lenguaje Corporal - Jorge KahanMarysol Mamani100% (3)
- ALTERACIONES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTODocumento5 páginasALTERACIONES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTOTG Ortega GrijalvaAinda não há avaliações
- Reino de DiosDocumento30 páginasReino de DiosTG Ortega GrijalvaAinda não há avaliações
- AhosDocumento7 páginasAhosTG Ortega GrijalvaAinda não há avaliações
- SD 87Documento24 páginasSD 87TG Ortega GrijalvaAinda não há avaliações
- TermanDocumento38 páginasTermanTG Ortega GrijalvaAinda não há avaliações
- Sanz de Miguel - El Espíritu SantoDocumento25 páginasSanz de Miguel - El Espíritu SantoTG Ortega GrijalvaAinda não há avaliações
- Bautismo Cristiano PDFDocumento40 páginasBautismo Cristiano PDFPedro MoreAinda não há avaliações
- Jesus Complex EspanolDocumento9 páginasJesus Complex EspanolMilton Gerardo Tumbajulca CruzadoAinda não há avaliações
- El TiempoDocumento2 páginasEl TiempoTG Ortega GrijalvaAinda não há avaliações
- EscatologiaDocumento2 páginasEscatologiaTG Ortega GrijalvaAinda não há avaliações
- ELISABETDocumento10 páginasELISABETTG Ortega GrijalvaAinda não há avaliações
- ELISABETDocumento10 páginasELISABETTG Ortega GrijalvaAinda não há avaliações
- AutoevaluaciónDocumento9 páginasAutoevaluaciónLuis Francisco De La Cruz GuateAinda não há avaliações
- Civica 7°Documento24 páginasCivica 7°Yadisel SalinaAinda não há avaliações
- La Ley de La Unión Civil en El PerúDocumento6 páginasLa Ley de La Unión Civil en El PerúLesli GalloAinda não há avaliações
- La Comunidad en EspanaDocumento30 páginasLa Comunidad en EspanammjAinda não há avaliações
- Demanda Juicio Ordinario.Documento5 páginasDemanda Juicio Ordinario.Eva Jeannette Melgar RodriguezAinda não há avaliações
- Sociedad Conyugal: Aspectos Generales y Patrimonio SocialDocumento29 páginasSociedad Conyugal: Aspectos Generales y Patrimonio SocialAngelfcoCabreraAinda não há avaliações
- Reflexiones sobre la patria potestad en la legislación civil peruanaDocumento12 páginasReflexiones sobre la patria potestad en la legislación civil peruanaSairo G LunaAinda não há avaliações
- Atributos de La PersonaDocumento9 páginasAtributos de La Personasantugarro10Ainda não há avaliações
- El Hogar CristianoDocumento41 páginasEl Hogar CristianoLulo feegonAinda não há avaliações
- 4 Etapas Del MatrimonioDocumento3 páginas4 Etapas Del MatrimonioarturoAinda não há avaliações
- EL Expediente Matrimonial.Documento23 páginasEL Expediente Matrimonial.vanessa zegarraAinda não há avaliações
- Servicios Diana Trejo Wedding & Event Planner 2022 y 2023Documento30 páginasServicios Diana Trejo Wedding & Event Planner 2022 y 2023Nath MKT100% (3)
- Registro A.I.R.E. ArgentinaDocumento1 páginaRegistro A.I.R.E. Argentinajose almironAinda não há avaliações
- Sermon MatrimonioDocumento7 páginasSermon Matrimonioanon_269621169100% (1)
- Preicfes Lectura CríticaDocumento6 páginasPreicfes Lectura CríticaJUAN DAVID ARDILA PACHECOAinda não há avaliações
- Spanish Beloved Couples Guide PrepDocumento14 páginasSpanish Beloved Couples Guide PrepPerbacoAinda não há avaliações
- Apuntes Derecho Familia Rodrigo Lara BonillaDocumento305 páginasApuntes Derecho Familia Rodrigo Lara Bonillalaura rodriguezAinda não há avaliações
- Examen MatrimonioxDocumento3 páginasExamen MatrimonioxHenry Santiago Rosales JijañoAinda não há avaliações
- Divorcio Incausado Sra. EvangelinaDocumento6 páginasDivorcio Incausado Sra. EvangelinaMarcela OlloquiAinda não há avaliações
- 19 Entendiendo El Proposito y Poder de Los Hombres Myles MunroeDocumento146 páginas19 Entendiendo El Proposito y Poder de Los Hombres Myles MunroeJose Santos Beltran Fabian100% (2)
- Examen Oral Perfeccionamiento 2Documento10 páginasExamen Oral Perfeccionamiento 2Vanesa HidalgoAinda não há avaliações
- Anais Nïn: Análisis Astrología VédicaDocumento73 páginasAnais Nïn: Análisis Astrología VédicaMay OrmazaAinda não há avaliações
- Acta Matrimonio de ChiapasDocumento1 páginaActa Matrimonio de Chiapasvaldezeddy17Ainda não há avaliações
- Demanda de Divorcio Con BienesDocumento3 páginasDemanda de Divorcio Con BienesNelly HuallpaAinda não há avaliações
- Plan de vida de los pueblos indígenas de Yurua 2004-2009Documento54 páginasPlan de vida de los pueblos indígenas de Yurua 2004-2009Roxana CasillaAinda não há avaliações
- ¿Qué Constituye Un Matrimonio de Acuerdo Con La Biblia¿ Got QuestionsDocumento3 páginas¿Qué Constituye Un Matrimonio de Acuerdo Con La Biblia¿ Got QuestionssoychicobuenoAinda não há avaliações
- Analfabetismo Afectivo y Cultura Del Amor PDFDocumento8 páginasAnalfabetismo Afectivo y Cultura Del Amor PDFmaleja95Ainda não há avaliações
- El Matrimonio y Los 10 Mandamientos - Por Rodney WoodsDocumento2 páginasEl Matrimonio y Los 10 Mandamientos - Por Rodney WoodsFreddy Ortiz RegisAinda não há avaliações
- JurisprudenciaDocumento19 páginasJurisprudenciaAlan Noel Polanco FabianAinda não há avaliações