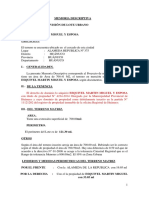Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Los Condenados de Mi Tierra-La Jornada BC
Enviado por
Rael Salvador0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações3 páginasTítulo original
LOS CONDENADOS DE MI TIERRA-LA JORNADA BC.docx
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações3 páginasLos Condenados de Mi Tierra-La Jornada BC
Enviado por
Rael SalvadorDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 3
El último lector / La Jornada
Los condenados de mi tierra
Por Rael Salvador
Ensenada, B. C.
En un país que no da lo ancho ni en lo uno ni en lo otro, hemos aprendido a
comer antes que a escribir.
Si en lo primero, el apetito –sólo por momentos contenido– garantiza la
violencia renovable del hambre, lo segundo impone sus interrogantes ante el
espectáculo oneroso de los satisfechos escritores funcionarios –en su
inmoralidad de burócratas al servicio de la estupidez –, todos ellos inflados
con la exclusiva levadura del presupuesto.
Podría alegar que la gula posee sus adeptos, pero más por precisión que por
mesura me referiré sólo a aquellos que comen bien y escriben los subterfugios
que plagan los discursos demagógicos, que no populistas –porque para tal
obscenidad son contratados– y que hacen parecer al presidente de la república
un Salvador, mientras se justifica con mayor amabilidad estilística la actual
cruzada contra la hambruna mexicana.
Tal interrogante, como posición teórica, surgió a mediados de los años 60, del
pasado siglo, en voz de Jean-Paul Sartre, prologuista de Les damnés de la
terre del anticolonialista Frantz Fanon: “¿Qué significa la literatura –
interpelaba el filósofo– en un mundo que tiene hambre?”, agregando que había
visto morir de hambre a unos niños y “frente a un niño que muere, La náusea
es algo sin valor”, cuestionando todo fundamente literario que no sume su
responsabilidad histórica a una moralidad solidaria, traducida como apoyo a
los condenados de la tierra.
En aquel tiempo, presente extensivo, Claude Simon respondió, con una
lucidez embravecida, una interrogante más: “¿Desde cuándo se pesan en la
misma balanza los cadáveres y la literatura?”, que dio pie a extender su
discurso y agregar otras dudas: “Si un novelista negro renuncia a escribir los
libros que lleva dentro para enseñar el alfabeto a los escolares de Guinea, ¿qué
leerán éstos más tarde si el único que podía escribirlos en su lengua no lo
hizo? ¿Las traducciones de Sartre?”.
Bueno, a Sartre hay qué leerlo de cualquier manera y en cualquier
circunstancia.
Para sofocar la fogata química del hambre, no es necesario, como lo exigía
Ives Berger, saber qué palabras darán de comer a los niños, “cuántas haría
falta, y en qué orden habría que colocarlas”, sino aplicar con coherencia,
rectitud y determinación la cortante guillotina salarial (cifrada en un
empecinado gasto inútil de millones y millones de pesos) a los funcionarios
públicos que no funcionan, entre los que destacan los ya familiares “buenos”
nombres de diputados y otros vivales en cooperativa que han hecho de la
tesorería nacional la fuente de sus recreos eróticos, francachelas incipientes
que, en la inveterada costumbre de comprar los inasibles fantasmas de la
infancia, generan el desbalance del hambre nacional y su violenta
consecuencia en niños débiles, mujeres desamparadas y cascajos de abuelos,
por mencionar a los más desprotegidos, cuando comer significa robar.
Para la triste cátedra del hambre, les recuerdo algunos relatos que guardan un
acercamiento indisoluble con la realidad y que nos ofrecen una lección
humana. Como sacados de una terrible nata, dura y sin fondo, estos relatos del
hambre vienen a mí… Y pongo mi propia hambre, regular y
consuetudinariamente satisfecha, al hambre, fogata química del cuerpo, que no
tiene o no tuvo ninguna esperanza de ser atendida.
Leí alguna vez –de ahí lo importancia de lo que se escriba– que en África,
cuna del hombre y también mortaja, que las madres desesperadas hacen sopa
de piedra en los atardeceres: echan literalmente rocas del tamaño de verduras
y legumbres a una vieja cazuela con agua y la dejan hervir, eternamente, hasta
que lo críos se duermen… y sueñan que comen a sorbetones deliciosos la sopa
que cocinó mamá.
Nos narra el historiador ruso Vassili Grossman, haciendo referencia a las
hambrunas mortales de los infernales Gulag soviéticos: “En una choza
estallaba algo parecido a una guerra. Todos se vigilaban estrechamente (...) La
esposa se ponía contra el marido y el marido contra la esposa. La madre
odiaba a los hijos. Y en otra choza el amor se mantenía puro y sin mancha
hasta el final. Conocí a una mujer que tenía cuatro hijos. Les contaba cuentos
de hadas y leyendas para que se olvidaran del hambre. Apenas podía mover la
lengua, pero los llevaba en brazos aunque apenas tenía fuerzas para levantar
los brazos solos. El amor seguía viviendo dentro de ella. Y todos se daban
cuenta de que donde había odio la gente se moría más aprisa. Pero el amor no
salvó a nadie. Murieron todos los de la aldea, desde el primero hasta el último.
No quedó en ella ningún vestigio de vida”.
Otros corrieron mejor suerte al comer estiércol de los animales, pues
contenían semillas o granos de trigo entero, mientras algunos se devoraban los
caballos muertos de “muermo” (secreción colicuada en pus, enfermedad
infecciosa para el ser humano).
Y continúa Grossman: “Y las caras de los niños estaban avejentadas,
atormentadas, como si tuvieran setenta años. Y al llegar la primavera ya no
tenían cara. Más bien tenían cabeza como de pájaro, con pico, o cabeza de
rana –boca grande de labios delgados–, y algunos parecían peces, con la boca
abierta”.
Buen día. Provecho.
raelart@hotmail.com
Você também pode gostar
- Entre Otros Géneros Del ArteDocumento3 páginasEntre Otros Géneros Del ArteRael SalvadorAinda não há avaliações
- El Iris en El SextanteDocumento1 páginaEl Iris en El SextanteRael SalvadorAinda não há avaliações
- ANTUANDocumento2 páginasANTUANRael SalvadorAinda não há avaliações
- Indígnate, Reseña Sobre Stéphane HesselDocumento2 páginasIndígnate, Reseña Sobre Stéphane HesselRael SalvadorAinda não há avaliações
- Polvo de EstrellasDocumento3 páginasPolvo de EstrellasRael SalvadorAinda não há avaliações
- Maestro BenedettiDocumento3 páginasMaestro BenedettiRael SalvadorAinda não há avaliações
- En Qué Más Puedo ServirleDocumento2 páginasEn Qué Más Puedo ServirleRael SalvadorAinda não há avaliações
- Ernesto CardenalDocumento2 páginasErnesto CardenalRael SalvadorAinda não há avaliações
- José VasconcelosDocumento3 páginasJosé VasconcelosRael SalvadorAinda não há avaliações
- La elección de Günter Grass y el 'redoble' alemánDocumento2 páginasLa elección de Günter Grass y el 'redoble' alemánRael SalvadorAinda não há avaliações
- Apología de La Ilustración IrresponsableDocumento2 páginasApología de La Ilustración IrresponsableRael SalvadorAinda não há avaliações
- Ernesto CardenalDocumento2 páginasErnesto CardenalRael SalvadorAinda não há avaliações
- Las Provocaciones de Lawrence Durrell y Otras HistoriasDocumento2 páginasLas Provocaciones de Lawrence Durrell y Otras HistoriasRael SalvadorAinda não há avaliações
- La hora de embriagarse con las estrellasDocumento3 páginasLa hora de embriagarse con las estrellasRael SalvadorAinda não há avaliações
- Hacia Rutas SalvajesDocumento4 páginasHacia Rutas SalvajesRael SalvadorAinda não há avaliações
- El Espejo EnterradoDocumento2 páginasEl Espejo EnterradoRael SalvadorAinda não há avaliações
- Leer Versus LeerDocumento4 páginasLeer Versus LeerRael SalvadorAinda não há avaliações
- Los Sueños de Unidad en José GordonDocumento2 páginasLos Sueños de Unidad en José GordonRael SalvadorAinda não há avaliações
- Día Del MaestroDocumento2 páginasDía Del MaestroRael SalvadorAinda não há avaliações
- El Salvamento de SchettinoDocumento3 páginasEl Salvamento de SchettinoRael SalvadorAinda não há avaliações
- La Poética de LiniersDocumento2 páginasLa Poética de LiniersRael SalvadorAinda não há avaliações
- Tierra AdentroDocumento4 páginasTierra AdentroRael SalvadorAinda não há avaliações
- Sobre El MiedoDocumento2 páginasSobre El MiedoRael SalvadorAinda não há avaliações
- Erótica de Las DeliciasDocumento3 páginasErótica de Las DeliciasRael SalvadorAinda não há avaliações
- José Vicente Anaya LealDocumento2 páginasJosé Vicente Anaya LealRael SalvadorAinda não há avaliações
- Sobre El MiedoDocumento2 páginasSobre El MiedoRael SalvadorAinda não há avaliações
- Sobre El MiedoDocumento2 páginasSobre El MiedoRael SalvadorAinda não há avaliações
- Panaït IstratiDocumento2 páginasPanaït IstratiRael SalvadorAinda não há avaliações
- Aves NocturnasDocumento3 páginasAves NocturnasRael SalvadorAinda não há avaliações
- Mis CaprichosDocumento2 páginasMis CaprichosRael SalvadorAinda não há avaliações
- Propuesta 4Documento3 páginasPropuesta 4Jimmy CentenoAinda não há avaliações
- PCA, Talento Humano 3eroDocumento11 páginasPCA, Talento Humano 3eroLilia Macias Herrera60% (5)
- Tema 1 - Diapositivas - SieyèsDocumento51 páginasTema 1 - Diapositivas - SieyèsFederalist_PubliusAinda não há avaliações
- Ensayo, Desafíos de La DidácticaDocumento6 páginasEnsayo, Desafíos de La DidácticaAlany HerreraAinda não há avaliações
- Presentacion Del Codigo Penal para El Estado de GuanajuatoDocumento34 páginasPresentacion Del Codigo Penal para El Estado de GuanajuatoLalo EstradaAinda não há avaliações
- Manejo de crisis policía EcuadorDocumento24 páginasManejo de crisis policía EcuadorDARWIN QUEZADAAinda não há avaliações
- AntisocialDocumento14 páginasAntisocialGonzalo Israel Cabero MartínezAinda não há avaliações
- Rectificación Partida Maria ChangDocumento4 páginasRectificación Partida Maria ChangVíctor DoménicoAinda não há avaliações
- Planificacion Fundamento de DerechoDocumento3 páginasPlanificacion Fundamento de DerechoDiego Lopez100% (1)
- Presentación Trabajo InformalDocumento10 páginasPresentación Trabajo InformalCamila RodriguezAinda não há avaliações
- Trabajo Final de Derecho NotarialDocumento22 páginasTrabajo Final de Derecho NotarialCalletana Ramirez HolguinAinda não há avaliações
- Acta de Inspeción GRUPO INDUSTRIAL HERZA DEL REALDocumento16 páginasActa de Inspeción GRUPO INDUSTRIAL HERZA DEL REALLic. Carlos Guzmán RH Grupo HerzaAinda não há avaliações
- PECES BARBA. Fundamento de Los Derechos HumanosDocumento7 páginasPECES BARBA. Fundamento de Los Derechos HumanosLuis VilcaAinda não há avaliações
- Cartografia DesarrolloDocumento7 páginasCartografia DesarrolloHernan VARGAS LONDONOAinda não há avaliações
- Felicidad y PsicoanálisisDocumento5 páginasFelicidad y PsicoanálisisJimena PerezAinda não há avaliações
- 01 Pliego de Bases y Condiciones PBCDocumento64 páginas01 Pliego de Bases y Condiciones PBCFabrizio Emmanuel Galeano ArceAinda não há avaliações
- Cine Foro PDFDocumento4 páginasCine Foro PDFSantiago AbadiaAinda não há avaliações
- Tarea Individual Segundo ParcialDocumento5 páginasTarea Individual Segundo ParcialCarlos LooAinda não há avaliações
- Ordenes Normativos de La Conducta HumanaDocumento4 páginasOrdenes Normativos de La Conducta HumanaYoleima Victoria MolinaAinda não há avaliações
- Memoria DescriptivaDocumento3 páginasMemoria Descriptivavernal120Ainda não há avaliações
- Palacio Del SolDocumento2 páginasPalacio Del SolFanny Vegasarmiento0% (1)
- Definición de Derecho LaboralDocumento5 páginasDefinición de Derecho LaboralGenaro Morales100% (1)
- D.H. - 09 - El Deber Ya La LibertadDocumento7 páginasD.H. - 09 - El Deber Ya La LibertadBernardo GonzalesAinda não há avaliações
- Ética ciudadana: la caída del viejo hogar y la necesidad de construir una nueva casaDocumento12 páginasÉtica ciudadana: la caída del viejo hogar y la necesidad de construir una nueva casaLaopa otrocas0% (1)
- Formato Entrevista AlumnoDocumento10 páginasFormato Entrevista AlumnoGrettel ZamoraAinda não há avaliações
- Debate ciudadano sobre temas de actualidadDocumento6 páginasDebate ciudadano sobre temas de actualidadIgnacio MoralesAinda não há avaliações
- Las Nuevas Sociologias.Documento8 páginasLas Nuevas Sociologias.emilimorantAinda não há avaliações
- La Realidad de MexicoDocumento2 páginasLa Realidad de MexicoRafael SebastianAinda não há avaliações
- Bioética, Deontología y Legislación PodológicaDocumento16 páginasBioética, Deontología y Legislación PodológicaAriel Hernàn CochiaAinda não há avaliações
- Ética en La Investigación PeriodísticaDocumento2 páginasÉtica en La Investigación PeriodísticaLucciana Sofia Del Rosario Varilias GrandeAinda não há avaliações