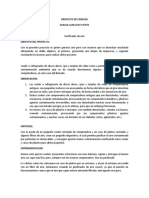Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
En Mi Colegio Había Un Cura Que Nos Metía La Mano
Enviado por
Adanaque Villacorta JdDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
En Mi Colegio Había Un Cura Que Nos Metía La Mano
Enviado por
Adanaque Villacorta JdDireitos autorais:
Formatos disponíveis
En mi colegio había un cura que nos metía la mano. El padre Jaime.
Guardaba las pelotas de
básquetbol, las de vóleibol y los tableros de ajedrez. Si querías jugar en el recreo con alguna de
esas cosas, debías pasar por el despacho del padre, sentarte en sus rodillas y aguantar unos
minutos de incómodas caricias, mientras él te llamaba al oído “mi currinchín”.
Décadas después, cuando los casos de pederastia de la Iglesia aparecieron en la prensa
mundial, descubrí que eso era delito. Pero en mi colegio, ni siquiera era un secreto. Nunca se
lo dije a mis padres porque no pensé que hubiese nada que decir. Si el padre Jaime te llamaba
a su despacho, todos tus compañeros se morían de risa, sabiendo lo que te esperaba. Los otros
curas se disculpaban abochornados por la libido de su colega, que consideraban un síntoma
de demencia senil. Pero nadie lo detuvo, que yo supiera, hasta su muerte.
En cambio, si algún alumno resultaba afeminado, ese sí era torturado por sus compañeros. Le
silbaban al pasar. Se reían de él en las clases de Educación Física. Lo insultaban. Algunos de
los llamados “amanerados” ni siquiera podían salir al patio en el recreo. Esos chicos no hacían
daño a nadie. Ni siquiera podían. En tanto que el padre Jaime, al que nadie fastidiaba, sí era
un notorio abusador sexual. Nos educaban para pensar que gente como él solo quería lo mejor
para nosotros. Precisamente por eso, nos convertían en presas fáciles.
He recordado todo esto al constatar la amabilidad con que el Vaticano trata al
pederasta Luis Figari. Hasta la congregación de vida cristiana que él fundó, el Sodalicio, ha
acusado a Figari y su cúpula de agresión sexual contra al menos 19 menores y 10 mayores, y
ha prometido llevar sus investigaciones al Ministerio Público para las correspondientes
acciones penales. Periodistas como Pedro Salinas y Paola Ugaz han documentado más abusos
y exigen más culpables.
Contra toda esa evidencia, el pronunciamiento vaticano suaviza los cargos con la excusa de
que las víctimas eran mayores de 16 años y que no hubo violencia. Claro que no la hubo, porque
no hacía falta. Esos menores de edad confiaban en sus guías espirituales, que aprovecharon su
poder para abusar de ellos. Con el mismo argumento, serían aceptables las violaciones de
padres a hijas, que se realizan con caricias y en la paz del hogar. Desvergonzadamente,
el Vaticano culpa a las víctimas por las acciones de los delincuentes.
Mientras tanto, el pasado sábado, colectivos LGTB convocaron a una Besatón en el Centro de
Lima: una manifestación donde la gente simplemente se besa voluntaria y públicamente. Los
participantes del evento, a diferencia de Figari, sí fueron contenidos por la policía, que cerró
la Plaza de Armas un sábado por la tarde, apostando guardias y destacando incluso un vehículo
antidisturbios de agua a presión. Al parecer, un beso es más peligroso que un coctel molotov.
O quizá, justo ese día, no había nadie robando nada ni usando armas en toda la ciudad.
El Vaticano y la policía responden al mismo prejuicio que predominaba en mi colegio hace
treinta años: el de considerar peligrosos a los diferentes, no a los criminales. Ese prejuicio
premia los abusos a oscuras y penaliza las conductas transparentes. Por tanto, beneficia a los
violadores y multiplica las víctimas. A todos los padres de familia debería preocuparnos un
error tan suicida. Especialmente a quienes repiten el lema “con mis hijos no te metas”, que
pueden acabar convertidos en los mayores saboteadores de su propia causa.
Você também pode gostar
- Taller N°4Documento6 páginasTaller N°4Adanaque Villacorta JdAinda não há avaliações
- Taller 2 REVISARDocumento6 páginasTaller 2 REVISARAdanaque Villacorta JdAinda não há avaliações
- 08 0783 M PDFDocumento339 páginas08 0783 M PDFAdanaque Villacorta JdAinda não há avaliações
- Osciloscopio Automotriz ManualDocumento7 páginasOsciloscopio Automotriz ManualAdanaque Villacorta JdAinda não há avaliações
- Catálogo de Lavavajillas Teka 2018 2019 PDFDocumento14 páginasCatálogo de Lavavajillas Teka 2018 2019 PDFAdanaque Villacorta JdAinda não há avaliações
- Ines TempleDocumento10 páginasInes TempleAdanaque Villacorta JdAinda não há avaliações
- Catálogo de Fregaderos Teka 2018 2019 PDFDocumento46 páginasCatálogo de Fregaderos Teka 2018 2019 PDFAdanaque Villacorta JdAinda não há avaliações
- Enfermeria Clinica Del Adulto y Del Adulto MayorDocumento111 páginasEnfermeria Clinica Del Adulto y Del Adulto MayorReflow MassAinda não há avaliações
- Patrimonio de Los Altos Cargos de La Generalitat ValencianaDocumento2 páginasPatrimonio de Los Altos Cargos de La Generalitat ValencianaGovernObertGOAinda não há avaliações
- Hidrolisis de La CelulosaDocumento5 páginasHidrolisis de La Celulosaluceroqg67% (3)
- SGI-PT-OP-12 Modelamiento Geológico V2Documento16 páginasSGI-PT-OP-12 Modelamiento Geológico V2enrique vivar bownAinda não há avaliações
- P004 Espinoza - Jommy - Identificar Las Conductas y CODOE Del Delincuente EcuatorianoDocumento3 páginasP004 Espinoza - Jommy - Identificar Las Conductas y CODOE Del Delincuente EcuatorianoGianella EspinozaAinda não há avaliações
- PROYECTO de CIENCIAS de Purificador de AireDocumento2 páginasPROYECTO de CIENCIAS de Purificador de Airematiasctm12375% (8)
- Historia de La BromatologiaDocumento2 páginasHistoria de La BromatologiaJheymer BaronAinda não há avaliações
- Caso-Practico Alcahalis-HerreraDocumento9 páginasCaso-Practico Alcahalis-HerreraDiana CarolinaAinda não há avaliações
- Manejo de ExtintoresDocumento47 páginasManejo de Extintoresjoselyn gandolfoAinda não há avaliações
- Me Tengo AMiDocumento60 páginasMe Tengo AMiValentina Denisse Fuentes Retamales100% (7)
- Cuadro de Clasificacion de Las Cuentas Del Estado de Situacion FinancieraDocumento5 páginasCuadro de Clasificacion de Las Cuentas Del Estado de Situacion FinancieraFranklyn R. YP100% (1)
- PROMO Altamar SolucionarioDocumento113 páginasPROMO Altamar SolucionarioIsabelAinda não há avaliações
- Accidente Cerebrovascular. Enfermedad Cerebrovascular. Ataque Cerebrovascular. Todas Consideradas Como SinónimoDocumento33 páginasAccidente Cerebrovascular. Enfermedad Cerebrovascular. Ataque Cerebrovascular. Todas Consideradas Como SinónimoJuan Pablo CasanovaAinda não há avaliações
- Brochure LarBis Sept 2022Documento6 páginasBrochure LarBis Sept 2022Arq Christian CuetoAinda não há avaliações
- Santiago - Liceo de Adultos Herbert Vargas WallisDocumento8 páginasSantiago - Liceo de Adultos Herbert Vargas WallisRó Stroskoskovich100% (1)
- Carta de ReclamoDocumento4 páginasCarta de ReclamoMaria Catalina MorenoAinda não há avaliações
- Bacteriuria Asintomatica PDFDocumento2 páginasBacteriuria Asintomatica PDFLuis Fernando Muñoz DE ArcosAinda não há avaliações
- Historia ClinicaDocumento6 páginasHistoria ClinicaLopez Arteaga Visel LlianwiAinda não há avaliações
- 17 Formulario Hoja Control Riesgos HCRDocumento2 páginas17 Formulario Hoja Control Riesgos HCRMiguel Castillo Riquelme100% (1)
- Practica de Laboratorio 2Documento13 páginasPractica de Laboratorio 2Jonathan Tomás Josué Chipana AjnotaAinda não há avaliações
- Implementación y Estandarizacion de Clinica de HeridasDocumento17 páginasImplementación y Estandarizacion de Clinica de Heridasirdiaes0% (1)
- La VisionDocumento19 páginasLa VisionGianelly YaAinda não há avaliações
- RD 015 2015 Señalizacion Parte1Documento403 páginasRD 015 2015 Señalizacion Parte1Mariilyn FiesstasAinda não há avaliações
- Cuestionario Evaluación de La CaminataDocumento3 páginasCuestionario Evaluación de La CaminataAnonymous ZMEyyXioMxAinda não há avaliações
- Como Aplicar El Contacto Cero Joseph Hernandez Version 20Documento22 páginasComo Aplicar El Contacto Cero Joseph Hernandez Version 20MA LUISA ORTIZ100% (1)
- Old Boy ANÁLISISDocumento14 páginasOld Boy ANÁLISISMarcela Carolina Salinas50% (4)
- OH ELS ConcFluorAguaConsumHum2002Documento65 páginasOH ELS ConcFluorAguaConsumHum2002valeria alvarezAinda não há avaliações
- Cheeseake Con Dulce de Calabaza PDFDocumento2 páginasCheeseake Con Dulce de Calabaza PDFPcr OnoprienkoAinda não há avaliações
- 1er ExamDocumento7 páginas1er Examleonardo Enrique Namay VillanuevaAinda não há avaliações
- Albert Camus Una VidaDocumento2 páginasAlbert Camus Una VidaDomingo GutiérrezAinda não há avaliações