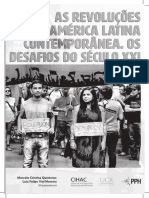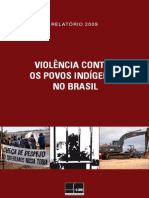Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Mundo Nuevo 26-27 (1968)
Enviado por
fiestero008Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mundo Nuevo 26-27 (1968)
Enviado por
fiestero008Direitos autorais:
Formatos disponíveis
N.
ms, 26-27
Agost-Sept 1968
Francia: la revolucin estudiantil
F. Bourricaud, E.P. de las Heras
-
El aparapita de La Paz
Jaime Senz
Religiosidad en Csar Vallejo
A. Lora Risco
De qu se ren los indios?
Pierre Clastres
Crisis del periodismo uruguayo
Csar di Candia
Cadernos
Una
brasileiros
Editor Oiretor
VICENTE BARRETTO AFRANIO COUTINHO
SUMARIO
No. 47 - Maio-Junho 1968
TESTEMUNHO
DEPOIMENTOS
ARTIGOS
o Crioulo Entre os Escravos e o Cidadao
Angelo Agostini - Ointenta Anos Depois
Raya e Classe na Poltica Brasileira
Mobilidade Social e Relayoes Sociais:
O Drama do Negro e o Mulato
numa Sociedade em Mudanya
O Quadro Social Oitenta Anos
Depois da Aboliyao
O Cinema de Assunto e Autor
Negros no Brasil
Abolir...
Antonio Conselheiro e os
Treze de Maio"
O Negro Brasileiro nas
Artes Plsticas
Africanos, Seus Descendentes e
Catolicismo no Brasil
A Aboliyao da Escravatura
Quem Libertou a Mulher Negra?
POESIA
A Aboliyao no Palco
Abdias do Nascimento, Lauro
Salles, Joao Baptista de Maltos,
Nunes Pereira, Romeu Cruso
Edison Carneiro, Raymundo Souza
Dantas, Jos Correia Leite,
Abdias do Nascimento,
Rodrigues A/ves, Osear
Assis
Tha/es de Azevedo
Jos Luiz Wernech da
Bolivar Lamounier
F/orestan Fernandes
Manuel Diegues Jnior
David A. Neves
Sebastiao
de Pauta
Si/va
Manoel Mauricio
Jos Calazans
de Albuquerque
Clarival do Prado Valladares
Ren Ribeiro
Trajano Quinhoes
Nice Rissone
I
1
l.
Rubem Rocha Filho
Assinaturas: Por um ano (6 nmeros): NCR $ 10.00 - Outros Paises:
Nmero avu/so: US $ 2.00 - Por um ano (6 nmeros): US $ 11.00
Rua Prudente de Morais, 129, Ipanema . ZC 37, Rio de Janeiro, Brasil
Desde hace ms de veinticinco meses, Mundo Nuevo -revista creada y sostenida por
iniciativa del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales (ILARI)- ha
presentado una obra original y de sostenido esfuerzo en Amrica Latina: establecer la
comunicacin entre los intelectuales del continente. En este sentido, la revista ha
cumplido una etapa importante para la literatura latinoamericana bajo la direccin de
Emir Rodriguez Monegal.
A fines de marzo ltimo el ILARI resolvi que la experiencia, para ser completa y
traducir de un modo orgnico el carcter latinoamericano de la revista, debia comple-
tarse buscando la forma de acercar su factura intelectual al mismo continente, pasando
su direccin y redaccin desde Paris a un pais de Amrica Latina. Razones tcnicas
de distribucin aconsejaron, asimismo, mantener la impresin y los servicios generales
provisionalmente en Paris. Esta decisin determina ahora un cambio, tanto en la direccin
como en la organizacin del equipo de redaccin que ha venido sosteniendo intelectual-
mente la publicacin.
De ahora en adelante Mundo Nuevo, sin abandonar el dilogo entre los sectores
contrapuestos de la literatura y la creacin artstica continentales, se propondr hori
zontes ms amplios y objetivos ms dilatados, todos ellos en vinculacin con los problemas
culturales y sociales del continente que se extiende al sur del Rio Grande. Importar,
para ello, la eleccin y seleccin de los temas antes que el nombre de los colaboradores,
la calidad y eficacia de los textos --que siempre ha mantenido la revista- antes que la
prospeccin sobre la base de famas o antecedentes. En pocas palabras: ser una revista
de temas ms que de autores, o bien de autores en funcin de los temas propios de
Amrica Latina.
Su propsito esencial ser descubrir y presentar esa Amrica Latina que ahora
subyace en la modorra de un continente paralizado por estructuras anticuadas y fuera
de servicio. Y hacerlo sobre la base de los talentos y capacidades que hoy se ven
limitados por la falta de vehiculos que den curso normal a sus inquietudes y le permitan
establecer la comunicacin adecuada con el resto de los medios intelectuales de los
distintos paises donde se produce y laborea con iguales inquietudes.
Nuestro continente se duele habitualmente de las generalizaciones y abstracciones,
mientras los problemas subsisten sin ser abordados, rodeados de excusas y slogans,
de "tomas de partido que pretenden justificar la elusin de los anlisis serios. La
creacin artistica, la problemtica humana de las vastas comunidades que cada dia
suean con soluciones siempre frustradas, la actividad cultural amplia sujeta a coercio
nes y censuras, o simplemente inerte ante la falta de medios para expandirse, son
algunos de los muchos temas que constituirn la linea esencial de preocupaciones de
Mundo Nuevo en esta nueva etapa.
Pero esencialmente, Mundo Nuevo intentar confrontar los problemas centrales que
encara Amrica Latina e interpretar y documentar la inquietud constante y renovadora
de las nuevas generaciones que hoy comprenden casi la mitad de la poblacin que mora
al sur del Rio Grande. Tratar, con los medios documentales disponibles, de servir de
levadura para despertar la conciencia por nuestros acuciantes problemas, que parecen
a veces transcurrir sin que un eco de preocupacin seria y slida despierte la vocacin
transformadora a la que estn llamadas las nuevas generaciones.
Para todo ello contar con un equipo continental coordinado desde Buenos Aires,
donde se adoptarn las decisiones acerca del contenido y carcter de los indices que
la revista presentar en lo sucesivo a sus leotores. El grupo de colaboradores y repre-
sentantes permanentes de la revista abarcar las reas principales del continente y,
merced al constante y fecundo dilogo de amigos y participantes, procurar presentar
no slo los temas de especulacin que procedan de la visin. de su direccin, sino que
de un modo ms amplio sus puertas estarn abiertas a todas las iniciativas sujetas
al dilogo creador, sin distinciones de procedencia. O
Una
nueva etapa
Publicacin asociada al Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales
(ILARI), adherido a la Asociacin Internacional por la Libertad de la Cultura.
REVISTA MENSUAL
Redaccin y coordinacin:
Montevideo 666, oficina 101
Buenos Aires (Argentina)
Administracin y servicios tcnicos:
23, rue de la Ppinire
Pars - 8 (Francia)
Coordinador:
Horacio Daniel Rodrguez (Buenos Aires)
Secretario de Redaccin:
Ignacio Iglesias (Pars)
Administrador:
Manuel Fabra (Pars)
Representantes:
Regin andina, Alfredo La Torre (Lima)
Gran Colombia, Jos Pubn (Bogot)
Mxico, Ivn Fernndez Restrepo (Mxico)
Brasil, Afranio Coutinho (Rio de Janeiro)
Cuenca del Plata, Carlos Begue (Buenos Aires)
Toda la correspondencia relacionada con la redaccin debe ser enviada, pues,
a nombre de Horacio Daniel Rodrguez, Montevideo 666, oficina 101, Buenos Aires.
La correspondencia de carcter administrativo, as como toda clase de pagos, han
de ser remitidos a Manuel Fabra, 23, rue de la Ppinire, Paris 8.
Nms. 26-27
personajes
Ag.-Spt. 1968
El aparapita de La Paz
universidad
Francia: Reforma y contestacin
De la revolucin liberal a la revolucin cultural
Argentina: Dos aos de malas relaciones
indagaciones
De qu se ren los indios?
relatos
iPobre Crespo!
Mujer a la vista
teatro
Tan slo hombres
poesa
Poemas de Los xidos del ser
Cuatro poemas
Tres notas lricas
anlisis
El nordeste brasileo
testimonio
Crisis del periodismo uruguayo
arte
Arte pop en Buenos Aires
relecturas
Entraa religiosa de la poesa de Vallejo
as nos ven
Amrica Latina: Fotografa o daguerrotipo?
censura
colaboradores
Jaime Senz
Franc;ois Bourricaud
E. Pinilla de las Heras
Luisa BrignardeJlo
Pierre C/astres
Carlos Begue
Jorge Lpez Pez
Pedro Lain Entralgo
Rodolfo Alonso
Osear Ferreiro
Jos Agustn Ba/seiro
M. Diegues Junior
Csar di Candia
Germn Kratochwil
Alejandro Lora Risco
Alberto Ciria
4
9
15
25
84
73
75
64
56
59
63
38
49
106
93
113
123
126
JAIME SAENZ
El aparapita de La Paz
El tema siempre me sedujo incidiendo sugestiva-
mente en mis apuntes. Estos han allanado el ca-
mino en la resea que sigue.
Yo no saba quin era ese personaje enigmtico
llamado aparapita cuando pis por vez primera una
bodega hace aos. An hoy no lo s con exactitud.
y conste que nadie quiere sacarle punta a lo que
no tiene. En realidad, se trata de un hombre insi-
gnificante al par que excepcional. Se invalidan las
cosas en la proximidad, pierden inters a medida
que la perspectiva se reduce y, segn resulta obvio,
es un ejemplo el caso del IIlimani, como lo es asi-
msmo el caso del aparapita.
La palabra es de origen aymara y quiere decir:
"el que carga. Pero, quin es el que carga? Valga
esta aclaracin antes de nada: me propongo res-
ponder tan slo de un modo particular y condicio-
nado a mis propias experiencias y observaciones.
Al ponderar la imagen del aparapita podr encon-
trarse el espritu de la ciudad en su verdadera
significacin.
Por lo que se sabe, es el aparapita un indio ori-
ginario del Altiplano y su raza es la aymara. La
fecha de su aparicin en la ciudad es algo que
nadie ha precisado. Tal vez podra situarse en los
albores de la Repblica. (Aqu convendra notar
esto: no me refiero para nada al cargador comn
y corriente, que tambin lo hay en La Paz y donde-
quiera que uno fuese. El genio del aparapita cor-
responde a una individualidad altamente diferen-
ciada.) Su nmero es reducido, relativamente; ste
se renueva por aquellos individuos que se han des-
plazado procedentes del Altiplano, as como tam-
bin por los nacidos en la ciudad. Todos ellos, fa-
talmente, estn destinados a perecer en garras del
alcohol. Es inconcebible la ancianidad en un apa-
rapita: nuestro hombre desprecia la comida y pre-
fiere la bebida, es lo cierto. Cuando come lo hace
a la muerte de un obispo y exige un plato que ha
de estar repleto de perejil, pues se siente fascinado
por el perejil, de un modo realmente inexplicable
y misterioso. Adase que el acto de comer le pa-
rece una gran indecencia, por cuya razn al mismo
tiempo que come se oculta de la gente, ponindose
de cara a la pared.
y la gente lo repudia, no puede con l. Para los
curas es un endemoniado, y una oveja descarriada
segn los evangelistas; para las viejas es un brujo.
Pero segn los brujos no lo es. Y segn mi abuela,
es una criatura de los mundos infiernos. Para unos
es una bestia, para otros un animal, y para aquellos
un leproso. Los literatos no le han hecho caso y
tampoco los poetas; pero alguien de por ah, segu-
ramente, ya sabr ocuparse de l. Todos lo miran
con repugnancia, cuando no con recelo o con
asombro. O bien lo miran como si no existiera.
Parece ser que los socilogos no lo mencionan en
sus enfoques, as como tampoco le llevan el apunte
los folkloristas. Adems, se prohibe gastar plvora
en gallinazo: la atencin de los expertos, ya sean
nacionales o internacionales, no podra centrarse
en tan poca cosa. Se trata de una larva, un fen-
meno aislado y en vas de desaparecer por asimi-
lacin del progreso, o quin sabe qu. Necesaria-
mente, un ejemplar tpico del subdesarrollo, mas en
ningn caso un parsito.
La vestimenta surgi con un carcter determina-
tivo en mi aproximacin al personaje. La ropa que
lleva en realidad no existe. Es para quedarse per-
plejo. ,El saco ha existido como tal en tiempos pre-
tritos, ha ido desapareciendo poco a poco, segn
los remiendos han cundido para conformar un
saco, el verdadero, pues no es obra del sastre, es
obra de la vida un saco verdadero. Los primeros
remiendos han recibido algunos otros remiendos;
stos a su vez han recibido todava otros, y estos
otros, todava muchos otros ms, y as, con el
fluir del tiempo, ha ido en aumento el peso en
relacin directa con el espesor de una prenda,
tanto ms verdadera cuanto ms pesada y gruesa.
Una noche, me propuse contar los remiendos en
un saco que yo guardo. Este tiene un bolsillo inte-
rior y debe pesar unas veinte libras. Eran ms de
ochenta los remiendos cuando me cans de con-
tarlos, yeso que todava me faltaba la mitad de
la espalda y una manga. Cmo se las arreglaba su
legtimo prpietario para poner los remiendos, el
cual por si fuera poco era manco y tuerto, es cosa
que jams podr explicarme.
Yo soaba con un saco verdadero y quera tener
EL APARAPITA DE LA PAZ
uno. Mis intentos eran rechazados con enojo, con
desdn e incluso con mofa. Y tena que haber sido
tuerto aquel hombre para aceptar un vulgar saco
a cambio del suyo. Sin embargo, una vez hecho
el trato se puso a dudar, se quit el saco poniendo
al descubierto el mun y le di dinero, adems de
un abrigo viejo, cuando se qued desconcertado,
me mir con pena y finalmente se fue. Me sent
culpable. Luego me puse ante el grave dilema de
hacer hervir la prenda o dejarla tal cual y, habin-
dome decidido por lo primero, repet muchas veces
la operacin. Su peso disminuy notablemente por
efecto de la potasa. iY qu haber de piojos! Hoy
por hoyes mi prenda favorita algunas noches de
fro intenso, una prenda con la que -debo confe-
sarlo-, me siento un pobre tipo, un impostor inten-
tando vanamente usurpar atributos que de ningn
modo me corresponden, como alguien que quisiera
impresionar y que, en el fondo, es un hazmerreir y
no se da cuenta de nada. Lo cual me da en qu
pensar, vindome con cierto horror en el pellejo
del simulador quien, segn intuyo, al pretender ser
como lo que no es, todava pretende que los dems
quisieran ser como es l. Sea lo que fuese, el
saco sigue infundindome miedo cada vez que 1TIt::
lo pongo; el miedo es siempre un testimonio de
alguna verdad oculta. Jams llegar a pertenecerle
al ladrn una cosa robada; claro que, por lo dems,
no se debe olvidar el altsimo valor que asumen
las cosas robadas, siempre que el ladrn no las
haya robado con otro propsito que el de guar-
darlas bajo siete llaves
Tan pronto como una vctima de la violencia o
como un propiciador de ella, el aparapita se ve a
menudo ensangrentado, con una cara monstruosa,
con espantosas heridas que, evidentemente, a l
no le preocupan en lo ms mnimo. El sabe adonde
ir a parar con su cuerpo y en modo alguno se le
ocurre pensar de otra manera que no sea la que
corresponde a la realidad pura y simple. Un en-
tierro, un cementerio, una tumba, son cosas que
l no puede concebir ni remotamente en el esque-
ma de su vida, puesto que fueron hechas para los
dems, no para l, y puesto que l ya sabe lo que
sucede y se refiere a ello de un modo natural,
habindolo declarado explcitamente, tal como co-
rresponda hacerlo. La muerte es cosa suya y nadie
podr meterse en sus asuntos, a no ser Dios; Dios
est con l. El es quien le ha dado permiso para
5
venir a vivir aqu. Pero el momento que asi lo desee,
l puede morir y, una vez muerto, su alma, o sea
l, se ir volando a su verdadera casa para servir
a Dios. Ahora, si su cuerpo va a parar a la morgue,
iqu ha de hacer ll; iY qu ha de hacer si lo
descuartizan. Nada. Nadie puede hacer nada. Ade-
ms, a l qu le importa. Tales las palabras de un
aparapita, cuando habl conmigo. Por tanto, y
cuando menos por su contribucin al estudio de
la anatoma debera quedar eximido de cualquier
culpa en este mundo. Al fin y al cabo, si la facultad
de medicina de La Paz no sufre escasez de cad-
veres, ello se debe en gran parte al aparapita.
Emerge la figura con sugerencias contradictorias.
de abandono y destruccin, de impavidez, de muer-
te, de alegra, de arrogancia y humildad, conforme
uno presiente un oscuro propsito en este hombre,
y es como si nicamente persiguiese sacarse el
cuerpo y ello no obstante, no quisiese dejar de
luchar por la vida, siendo as que la vida le importa
un comino. Pues l tiene sabidura al matarse y se
mata por medio de la vida, el medio ms natural.
Como que lo hace, con naturalidad y con alegra
inclusive, cuando ha guardado unos pesos, deli-
beradamente, cuando se ha privado de comer en
absoluto y va a la bodega, donde se pone a gritar,
a reir y bailar, y donde bebe hasta que revienta.
Entonces aparece muerto en la calle, tendido como
un sapo. El deber, las obligaciones, el inters por
mejorar de condicin, son cosas que no tienen
nada que ver con l. Acarrea bultos sobre las es-
paldas, de un lugar para otro, recibe cerrada la
boca lo que se le paga. Suele cumplir funciones
en los entierros de los pobres y cuando los deudos
no pueden sufragar el gasto en las pompas fne-
bres, acarrea afanosamente el atad, de la calle
Figueroa a la casa del extinto, y de la casa del
extinto al cementerio. En la fiesta de San Juan
gana mucha plata un aparapita y est en su ele-
mento. Todo el santo da y gran parte de la noche
se encuentra ocupado acarreando fardos de lea
para las fogatas. Me gusta mirar su silueta fantas-
mal recortndose sobre un teln de fuego. Tarde
en la noche, cientos de aparapitas ms felices que
el demonio -y muchos de ellos han de morir esa
misma noche- se hallan congregados alrededor
de las gigantescas fogatas que crepitan hasta el
amanecer en lo alto de la ciudad, en la calle Tu-
musla y en la Garita de Lima, en la avenida Baptis-
6
ta, en la avenida Buenos Aires, en la calle Max
Paredes y adyacentes, en la calle Inquisivi y en el
callejn Pucarani y en la avenida Panda. (por mi
parte, yo proclamara el da de San Juan como el
da del aparapita.) Segn iba diciendo, con su pro-
fesin se defiende l, y de eso no sale, es indepen-
diente. Solamente trabaja cuando le da la gana y,
con tal que haya reunido la plata para el aguar-
diente y la coca, lo dems no le importa. Se queda,
repantigado sobre una pared, hecho un prncipe,
a su lado el rollo de soga y el manteo, sus nicos
bienes, y mira la vida desde muy lejos, masca y
masca la coca. El no es de los que paga impuestos;
ignora olmpicamente los sindicatos, no es un ciu-
dadano, pero es dueo de hacer y deshacer de su
persona. Este hombre se ha incorporado a la vida
ciudadana en su calidad de animal racional pero
al mismo tiempo se ha segregado de ella, para
vivir en ella de un modo irracional por completo.
Es prodigiosa su capacidad para el aguardiente.
Un aparapita puede beber un litro en dos periquetes
(para el caso, un periquete equivale a media hora).
El litro de alcohol (de caa) vale nueve pesos (75
centavos de dlar, ms o menos) y el ingenio de
Guabir, en Santa Cruz, lo produce en ingentes
cantidades. Hasta hace pocos aos, todava brilla-
ban en las puertas de las bodegas unos gigantes-
cos toneles de metal, con una capacidad de 200
litros. Dichos toneles han desaparecido ahora, en
realidad por la prohibicin de la venta a granel
emergente de un nuevo rgimen impositivo. En la
calle Max Paredes y en algunas otras, existen cien-
tos de bodegas donde relucen miles y miles de
latas con un color morado, de medio, uno, cinco y
diez litros, bajo cuyo resplandor pululan los apara-
pitas encontrndose en el mejor de los mundos.
Un litro de alcohol es un litro de alcohol, indudable-
mente, pero si le aado un litro de agua, obtengo
dos litros de buen aguardiente. Pues yo me ufanaba
bebiendo precisamente a razn de dos litros por
da y, con tal motivo, me consideraba un borracho
de marca mayor: nada tan ridculo frente a los apa-
rapitas, bebiendo como ellos beben unos seis litros
por da. Sin embargo, este promedio tan slo puede
aplicarse al sbado y domingo. Claro que el resto
de la semana, como de costumbre, beben a razn
de un litro ;lar da.
La cuestin es que uno se muere de envidia.
Uno envidia al aparapita, esa simplicidad inalcan-
JAIME SAENZ
zable, esa soberana despreocupacin. Y precisa-
mente porque es muy difcil llegar a vivir como uno
quisiera, qu dificil renunciar a las cosas innece-
sarias y cortar amarras y quemar naves, es muy
difcil dejarse de cuidar su vidita y vivir, vivir en
lugar de simular que se vive. El hombre orgulloso,
desorbitado, fantico, solitario y anrquico me causa
envidia, y es el aparapita, obedeciendo ciegamente
a sus impulsos, fascinado por el fuego y por el
humo, fascinado por la sangre, fascinado por los
muladares. Empujado por el aliento de la libertad,
el aparapita siempre encuentra aquello que busca.
Hace excursiones nocturnas a los muladares y all
encuentra maravillas. No se trata de mera retrica.
En los muladares hay maravillas, segn consta a
quienes conocen los muladares, como me consta
a m que los conozco. Y las hay por montones
para el aparaplta. Puede que sean unos trapos. Los
trapos le sirven para remendar su ropa, tarea que
l ejecuta asimismo en el muladar. Puede ser un
trozo de espejo, puede ser un alambre; puede ser
un zapato o simplemente una suela; todo le sirve,
l ya sabr para qu. Puede ser una lata. Quiz
algn botn. Papeles. En una bolsa de cotense
embute los papeles, escoge la basura para hacer
fuego y, en medio de la humareda y de las chispas,
encuentra talismanes, es ms supersticioso que
Satans. Encuentra un clavo, una mueca, un
guante. Unas botellas; se ve que estn rotas pero
a lo mejor sirven. No puede haber persona con
mayor sentido del humor. El no se re, sino que se
pone serio mientras que alguien se encarga de
reirse por l, o sea l mismo, quien lo hace para
darse cuenta de que se re de nada.
En su delirante trnsito por las calles de la ciu-
dad, el aparapita, dejando a su paso unas huellas
quiz legendarias, se proyecta con las mltiples
formas de una personalidad poderosa. Qu elegan-
cia y qu desparpajo, qu decencia, qu pulcritud.
No importa el color ni la forma de un remiendo o
su tamao, tan grande como una hoja de Eva o
ms pequeo que una estampilla, con tal de cubrir
una rotura. Para eso est el hilo y la aguja, dos
cosas de las que no puede olvidarse un aparapita
que se estima. La revelacin de un misterio se
encuentra implcitamente revelndose por el miste-
rio mismo y por la gratuidad en s, como una reve-
lacin sin la cual no podra darse el misterio no re-
velado: efectivamente, no queda ms remedio que
EL APARAPITA DE LA PAZ
divagar, en este caso a que nos estamos refiriendo.
Pues frente a lo incomprensible resulta intil una
aproximacin por medio de las definiciones; pue-
de que sea paradjica una cosa, pero la cues-
tin es el porqu. La condicin humana no se
explica por el empleo de sustantivos pero nosotros
calificamos y sanseacab, con eso basta y nos que-
damos satisfechos: todo lo que se fuese se nos
aparece como la cosa ms natural del mundo.
Perdn por el circunloquio, a propsito de un caso
tan intrascendente como lo es el de un hombre
que se desvive poniendo remiendos a unos andrajos
que han salido de la basura y se pasa la vida cui-
dando de ellos como si fueran la nia de sus ojos
mientras que, por otro lado, hace todo lo posible
y lo imposible por destruirse a s mismo sin impor-
tarle un ardite su propia persona o las averas, las
heridas y los golpes que a diario recibe. Sera dif-
cil encontrar, en trminos de intensidad potica,
alguien que se le iguale.
En cuanto a las virtudes morales: yo encuentro
sosiego segn las reflexiones fluyen para reconfor-
tarme, pensando en las fuerzas sustentadoras de
que se nutre el ngel protector. Palabras que sue-
nan a predicador de trastienda? Para ridculo del
que las suscribe? Las virtudes morales, en el ms
alto sentido -y aqu tan slo traduzco el sentir de
un aparapita cualquiera-, nos protegen de las en-
fermedades y de los accidentes, as como del ma-
lestar que implica el vivir, dndonos fuerza para
soportar los grandes dolores, nos libran de los
tormentos del hambre y la sed, nos traen buena
suerte y nos proporcionan buen humor. Por supuesto
que yo estoy absolutamente convencido de que as
es como debe ser. Vale la pena hacer referencia
especifica a la conducta moral del aparapita. Po-
dra ser asesino, ladrn y facineroso. Razones no
le faltaran. Pero l es aparapita, eso es lo que
pasa y con eso est dicho todo. He aqu un hom-
bre con una rectitud ejemplar. Es veraz, l no
miente, es profundamente religioso. Es caritativo
por naturaleza, bueno como el pan. Es incapaz de
robar una paja. Muere con orgullo antes que pedir
una limosna. En los registros policiales no hay tra-
dicin de actos delictuosos cometidos por algn
aparapita, pues jams los comete. Su nico delito
es emborracharse, trenzndose en peleas que no
pocas veces resultan sangrientas. Sus cualidades
se conservan inclumes, si bien sus defectos se
7
acentan por causa del ambiente. Sin embargo es
sanguinario por ancestro, y no hay para qu ne-
garlo. Son memorables las hazaas de los indios.
En los pueblos del Altiplano las autoridades tienen
un mal fin si es que cometen desmanes. A un sub-
prefecto lo metieron dentro de un tonel y lo hicie-
ron hervir despus de haberlo descuartizado, y en-
tonces se lo comieron sin asco. Un cura que abus
de una india fue castigado con aquello con lo que
pec, con eso mismo, y se lo cortaron en frIa,
obligando al cura a que lo comiese, y luego utili-
zaron su crneo para beber la sangre en caliente.
La plaza del pueblo de Khollana, segn se sabe,
est empedrada con las calaveras de los soldados
que formaban un batalln, el cual haba sido en-
viado en plan de combate para sofocar las suble-
vaciones ocurridas all por el novecientos.
Quiero volver al asunto de la vestimenta para
referirme a varios detalles de la misma. Ya lo hice
con el saco, y con el pantaln se repite la historia.
La soga y el manteo son las herramientas de tra-
bajo. La soga es de cuero de oveja o de llama y
tiene unos tres metros de longitud. Dura una eter-
nidad. Se lleva ya en la mano, ya enrollada alrede-
dor de la cintura. Es sumamente resistente, como
para sujetar cargas de tres quintales sobre las
espaldas. (Las espaldas de los aparapitas no se
llaman espaldas sino espaldarapitas: gozan de gran
fama porque su fortaleza es macabra.) El manteo,
ms grande que diez banderas juntas, es de tocuyo,
utilizndose para acarrear cosas sueltas, botellas,
libros, adobes, bolsas de estuco, ladrillos. Plegada
en cuatro, o en ocho, o como sea, es un colchn,
para dormir. Las abarcas son de un modelo priva-
tivo. Una cuestin ms o menos aparte. Se utiliza
alguna llanta de la basura en la confeccin de la
suela, quedando afirmado el pie por unas lonjas
de cuero de vaca las cuales, a veces, se adornan
con alguna pintura. Es lo nico decente en su
persona, pues cosa rara: estas abarcas se man-
tienen todo el tiempo como nuevas. Para cubrir la
cabeza, en el mejor de los casos una gorra de sol-
dado, sin visera. En su defecto, un trapo, un pedazo
de cartn, una lata: cualquier cosa. La coca y la
leja en un atado junto con la plata, con los pu-
chos de cigarrillo, con el hilo y la aguja, se guar-
dan en un bolsillo interior del saco, que es el
nico: el aparapita es unibolsillo.
Por cuanto se refiere a una vivienda, el apara-
8
pita no la tiene. Por lo general pasa sus noches
a la intemperie y en invierno, cubre sus carnes con
peridicos, ingenindoselas para impermeabilizar el
papel y prolongar la vida del mismo, con la grasa
y el aceite que se filtra sobre las calles. Vive en los
cerros, metido en unas fisuras al abrigo del viento.
O en las recovas, en las vecindades del cemen-
terio, en sitios propicios de la periferia, en los
patios de maniobra de las estaciones, en algn
lugar a lo largo de la tubera en la que corre el
ro Chokeyapu. Empero, los muladares le ofrecen
un mullido colchn y otras ventajas. Otras veces
se queda tendido en alguna esquina, cuando se
emborracha, o junto a una cloaca, en media calle,
en la puerta de una bodega. Con tal que no lo
molesten o lo insulten, no le importa dormir don-
dequiera que fuese.
JAIME SAENZ
Todo lo cual en lugar de moderar, sin embargo
enciende el encono de la gente. Al aparapita se
lo escarnece, inexplicablemente. No es un hombre
de bien. No cumple ninguna funcin en el seno
de la sociedad. Es un holgazn, un borracho, un
ladrn. iQu dirn los turistas cuando lo ven! Ade-
ms, est hirviendo en piojos. Y es como las mos-
cas, un agente transmisor de enfermedades. Es una
afrenta su presencia en la ciudad. (Ahora bien; por
mi parte, en cuanto a mi manera de ver, iqu s
yo! Vaya uno a saber si l no se apodera de la
ciudad. Yo quisiera que mis ojos viesen lo que
yo veo: es l, asimilndose en un trance ideal pero
al mismo tiempo no es l, es la ciudad quien se
asimila, volvindose verdadera por la irrupcin del
indio. Del indio, que en la ciudad se volvi apara-
pita.) O
A todos nuestros lectores
La huelga general que durante ms de un mes ha paralizado en Francia todas las
actividades, ocasion la consiguiente suspensin del correo martimo con Amrica Latina.
Nuestra revista, editada como es sabido en Paris, ha sufrido asimismo las consecuencias
de esta situacin anormal, por lo que no nos fue posible ofrecer a nuestros lectores los
ltimos nmeros a su debido tiempo.
Para intentar paliar esta situacin y ganar el tiempo perdido muy a pesar nuestro,
hemos decidido publicar los nmeros 26 y 27, correspondientes a los meses de agosto
y septiembre, respectivamente, en un slo nmero que abarcar ambos meses. No
obstante ofrecer a nuestros lectores ms pginas de las habituales, este nmero 26-27
ser contado a nuestros suscriptores como un nmero ordinario, por lo que su suscrip-
cin ser prolongada automticamente un mes ms.
Esperamos que todos nuestros lectores nos excusarn de estos retrasos involuntarios
y tenemos la completa seguridad de que despus de este nmero correspondiente a
agosto-septiembre la normalidad volver a establecerse entre el/os y "Mundo Nuevo.
FRANCOIS BOURRICAUD
Francia:
Reforma y contestacin
La crisis que Francia ha atravesado en mayo y que
acaba de resolverse, en apariencia al menos, el
30 de junio por un triunfo electoral sin precedentes
del general de Gaulle, sugiere mltiples compara-
ciones, ninguna de las cuales resulta satisfactoria.
Trataremos de destacar las singularidades de esta
crisis, cuidando bien de poner en perspectiva los
elementos comunes que la vuelven comparable a
otros episodios ms o menos recientes.
Lo que sorprende de entrada, es que todo ha
comenzado por un tumulto de estudiantes. Pero, se
me dir, la turbulencia de los jvenes socilogos
de Nanterre, acaso no es idntica, en tantos pun-
tos, a la de los estudiantes alemanes o italianos?
Acaso la ideologa a la que apelan los unos no
est tan prxima -hasta el punto de ser indiscerni-
bles- a la que invocan los otros? Es cierto que
el rechazo apasionado de la sociedad burocr-
tica de consumo, la actitud de contestacin glo-
bal, determinada coloracin anarquista y libertaria,
dan a todos los movimientos estudiantiles de Europa
cierto aire de familia.
Pero la situacin francesa comporta un rasgo
distintivo completamente original. Dutschke es qui-
z tan radical, tan rabioso como eohn-Sendi!.
Sin embargo, hasta nueva prueba (aunque las ma-
nifestaciones desencadenadas por el anuncio del
atentado del cual fue vctima estn entre las ms
fuertes que haya conocido Alemania Federal), Rudi
el Rojo no est en situacin de hacer saltar el
orden constitucional del otro lado del Rin. Duran-
te algunos das en la segunda quincena de mayo,
uno se poda preguntar si el movimiento desencade-
nado en Nanterre no conseguira barrer al general
de Gaulle y a la V Repblica.
Esta eventualidad, que cualquiera hubiese teni-
do por inverosmil algunas semanas antes del
acontecimiento y que estuvo a punto de cumplir-
se, conduce a reflexionar sobre la extrema vulnera-
bilidad de los regmenes constitucionales france-
ses. En efecto, la sorpresa de mayo de 1968 no deja
de tener precedentes en nuestra historia poltica.
Todos los contemporneos - Tocqueville a la ca-
beza- atestiguan que el rey Luis-Felipe nunca ha-
ba parecido tan slidamente establecido como en
vsperas de febrero de 1848, que deba precipitar-
lo del trono. Para limitarnos aqu a un anlisis
muy somero, indiquemos dos causas de esta fragi-
lidad recurrente, las cuales -ambas- se relacio-
nan con el extremo centralismo de la sociedad
poltica francesa. En primer lugar, como la infor-
macin circula muy mal entre la base.. y la
cumbre, los dirigentes estn expuestos a reac-
cionar demasiado tarde y a veces a destiempo.
Por otro lado, como la jerarqua del mando es
lineal y todo pasa por el centro, el Estado termina
por ser tenido como responsable de todo lo que
anda mal en la sociedad. As se explica que la
agitacin de los estudiantes haya podido degenerar
en crisis poltica de primera magnitud.
A decir verdad, estos datos sociolgicos (extre-
mo centralsmo de la sociedad francesa, que aca-
rrea una visibilidad y una vulnerabilidad excesivas
de los dirigentes, hasta quienes todo remonta y a
quienes se atribuye la total decisin, pero cuyo
poder de hecho est paralizado por innumerables
obstculos en la transmisin y la ejecucin), hay
que agregar datos psicolgicos y culturales. Estos
giran alrededor de lo que un buen conocedor de
nuestro pas, el socilogo norteamericano Jesse
Pitts, ha llamado la comunidad delincuente, Por
este trmino debe entenderse la capacidad de los
miembros de un grupo de experimentar solidaridad
slo contra los representantes de la autoridad
constituda. De esta manera, profesores y estudian-
tes, aunque estuvieran separados por la fosa de
una relacin pedaggica mantenida en el estilo
autoritario, se encontraban unidos, desde mucho
tiempo atrs, contra el Poder, cuyas orientaciones
no les gustaban, que les meda los crditos pre-
supuestarios, los medios en materiales y en perso-
nal. La decisin del Rector Roche de llamar a la
polica para hacer evacuar la Sorbona puso lite-
ralmente a los universitarios fuera de s, y los pro-
fesores (todas las categoras confundidas) se cre-
yeron obligados a proclamar que iban a unirse con
10
FRANQOIS BOURRICAUD
los estudiantes en las barricadas, o al menos a
manifestar su solidaridad con ellos.
En otro lado (1) me propongo estudiar detallada-
mente este mecanismo de contra-censura por
el cual el yo se sustrae provisoriamente al control
del super-yo ( y del principio de Realidad) para
abandonarse a las delicias de la regresin. No en-
tra en mis intenciones reducir a este abandono la
actitud de los intelectuales y de los universitarios
que en mayo ltimo entendan ante todo hacer
cuerpo con, no cortarse de los estudiantes. Pero
la solidaridad vuelta a encontrar en la comunidad
delincuente tiene algo de cautivante, puesto que
sustituye las instancias crticas de la vida cotidia-
na por la ilusin mgca, por decir as, de que en
adelante todo es posible, que la verdadera vida
comienza hoy.
He invocado el extremado centralismo del Esta-
do francs, que conduce casi infaliblemente a to-
dos los opositores, cualquiera que sea la naturale-
za de sus quejas iniciales, a emprenderla contra
el mismo a propsito de todo lo que no marcha
bien: tambin he alegado los sentimientos muy
fuertes de solidaridad en la resistencia primero,
luego en la oposicin activa contra las autorida-
des establecidas. Veamos como esas observacio-
nes generales se cumplen en el caso de la crisis
universitaria. Nuestra universidad atravesaba una
crisis muy profunda; muchos rasgos de la misma
han sido reconocidos por todos los observadores.
Estos rasgos estn ms o menos marcados, se-
gn la ndole de los establecimientos, ms acu-
sados en las Facultades de Letras que en las
Facultades de Ciencias, ms visibles en las mons-
truosas concentraciones parisienses que en pro-
vincia. Pero a grandes rasgos, las malformaciones
que voy a describir se encuentran en todas partes.
Sin establecer una jerarqua entre los diversos
sntomas, propongo una lista de siete ndices parti-
cularmente inquietantes. 1) En primer lugar una
mala conexin entre la enseanza y la investiga-
cin, sta a su vez vctima de sospechas por parte
de los profesores ms tradicionalistas y de su pro-
pia propensin a aislarse y a atrincherarse. 2) De
ello resultaba cierta esclerosis, cierto retraso en el
contenido de la enseanza, agravado (hasta en las
disciplinas elsticas, y muy visiblemente en las cien-
cias de la naturaleza) por las servidumbres de los
famosos concursos, como la agregacin, cuya pre-
paracin continuaba atrayendo a los mejores estu-
diantes y constituyendo una preocupacin de priori-
dad para los mejores profesores. 3) Si se considera
ahora la enorme cantidad de estudiantes que ingre-
saban en la universidad generalmente se coincida
en deplorar que un nmero creciente de entre ellos
se eternizaban en los estudios y que slo una mino-
ra los terminase. 4) Estos candidatos rechazados no
hallaban fcilmente colocacin; como haban recibi-
do una formacin exclusivamente terica (adems
mediocre, incompleta y a menudo inadecuada), les
era difcil encontrar una situacin profesional. 5)
A causa del crecimiento rpido de los efectivos
-sobre todo en las Facultades de Letras-, y
como adems la tasa de stockage, es decir la re-
lacin de los que salan con respecto a los que
entraban, era fuerte, el amontonamiento en los pri-
meros cursos conduca a afectar un nmero cre-
ciente de recursos en materiales y en personal a
los principiantes, de entre los cuales la gran
mayora no tena sino una posibilidad muy remota
de llegar al trmino de sus estudios. 6) Del lado
de los enseantes, el reclutamiento (sobre todo al
nivel de los asistentes y de los maestro-asisten-
tentes, cada vez ms buscados), se volva cada
ao ms y ms penoso; era forzoso recurrir a per-
sonas sin mucha experiencia y a veces sin compe-
tencia. 7) Finalmente, es necesario destacar la
subadministracin de las Facultades (que durante
mucho tiempo haban sido administradas por los
decanos, que no disponan sino de un staft muy
reducido). Esta subadministracin debe entender-
se tanto desde el punto de vista cualitativo como
cuantitativo.
Limitndose a esta descripcin, uno se siente
tentado a interpretar la crisis francesa como una
sancin a la incapacdad de la institucin universi-
taria para hacer frente a una exigencia, cada
vez ms intensa, por parte de las jvenes gene-
raciones a propsito de la enseanza superior.
Pero en Francia es la administracin guberna-
mental la que paga a los docentes, establece los
programas y recluta a los profesores; puede, pues,
existir la tendencia a condenar el rgimen gaullis-
ta por la actual descomposicin de la universidad.
(1) En un ensayo a aparecer: Bosquejo de una teora
de las criss a la francesa.
FRANCIA: REFORMA Y CONTE8TACION
Dejemos de lado la bsqueda de responsabilida-
dades. Dos hechos me parecen incontestables: que
el gobierno ha realizado todo lo que ha podido en
materia de crditos, de equipo, de personal; pero
que lo ha hecho de la peor manera posible, por-
que no tena una poltica.
El aumento de los crditos inscritos en el pre-
supuesto de la enseanza superior desde 1958 es
notable; el crecimiento del nmero global de estu-
diantes es ms rpido en Francia que en cualquier
otro pas de Europa Occidental. Y se necesita una
gran ligereza por parte de un jefe de la oposicin,
Gastn Deferre, para proclamar que un gobierno
de izquierda podra duplicar inmediatamente los
gastos de Educacin. Dicho lo cual, es preciso
explicar por qu Francia no ha tenido desde la
guerra una poltica de enseanza. Estoy de acuer-
do que hemos conocido un nmero impresionante
de reformas, pero sostengo que una yuxtaposicin
de medidas fragmentarias, extremadamente inco-
herentes y sin cesar modificadas, no constituye una
poltica.
En materia de enseanza superior, no puede
dejar de tenerse en cuenta tres exigencias que
expresan la relacin de la universidad con el mun-
do moderno. Antes que nada, en la medida en que
un nmero creciente de jvenes pasa por la uni-
versidad, sta no puede desinteresarse del porve-
nir profesional de los mismos. En segundo lugar,
la enseanza superior transmite ciertos valores co-
munes, una cultura, que es una cosa distinta a
la suma de las distintas disciplinas particulares.
Finalmente, ella participa -y de manera muy im-
portante- en la produccin del saber, en la pro-
mocin de la investigacin, en la evaluacin y en
la transmisin de sus resultados. De ello se des-
prende que la universidad no puede aislarse en su
torre de marfil, no puede cortarse de la sociedad,
que debe realizar una cierta congruencia entre el
tipo de enseanza que efecta y el tipo de forma-
cin de que sus alumnos tendrn necesidad cuando
les sea preciso buscar una profesin o un empleo.
De esto no hay que concluir, de ninguna manera,
que sea necesario reducir la universidad moderna
a una adicin de escuelas profesionales; adems
se puede reverenciar la tradicin humanstica sin
encerrarse en ella, y no es imprescindible que to-
dos los estudiantes que quieren aprender el in-
gls se ejerciten a leer a Shakespeare en el texto
11
original. Finalmente, para que la universidad pueda
consagrarse en prioridad a la investigacin y al
descubrimiento, exige de todos sus miembros un
espritu de tolerancia, de serenidad, de seriedad,
que constituyen los valores centrales de esta ins-
titucin.
La universidad moderna debe hacer frente a un
doble desafio: mantener y mejorar el nivel de los
estudios (so pena, en particular en el dominio de
la ciencia y de la tecnologa, de que sus maestros
y sus estudiantes sean rpida y definitivamente
superados en la competencia internacional); es-
tablecer cierta correspondencia -no rigurosa,
sino aproximativa- entre las necesidades" de
la sociedad y las aptitudes de las nuevas gene-
raciones que tiene a su cargo. Este doble de-
safo es de una urgencia dramtica, por dos ra-
zones: primero, ocupndose la universidad de un
nmero creciente de jvenes, no puede abando-
narlos, desinteresarse de ellos en ocasin de sus
primeros pasos en la vida activa; por otro lado,
como la misma se encuentra ante el gran riesgo
de ser sumergida por el nmero cada vez ms cre-
ciente de estudiantes y de una calificacin inte-
lectual insuficiente, est obligada a defender su
nivel, bajo pena de no poder ya asumir sus tareas
de investigacin. Acoger el mayor nmero de
estudiantes teniendo en cuenta no solamente sus
gustos y sus aptitudes, sino tambin las posibilida-
des socio-profesionales, los recursos globales de
la sociedad, sin dejar de cumplir sus actividades de
investigacin, cada vez ms costosas y cada vez
ms especializadas, tal es el problema planteado a
toda poltica moderna de la enseanza superior.
Ahora bien, este problema no ha sido planteado
en Francia sino de manera muy incompleta en los
veinte ltimos aos: ciertos elementos han sido per-
cibidos -no todos-, pero el enlace entre los mis-
mos ha sido generalmente descuidado. Los france-
ses han sido bastante sensibles al riesgo de que-
dar atrasados, de ser definitivamente aventajados
por los norteamericanos en el dominio de la tec-
nologa, de las ciencias de la naturaleza o aun
de las ciencias sociales. Pero han planteado el
blema de la profesionalizacin muy
en forma incompleta. Hablando en trmilnos
rales, han oscilado entre dos posiciones aoarElrltl:i"
mente opuestas, pero ambas
FRANQOIS BOURRICAUD
misma incomprensin. Ciertos universitarios se des-
interesaban pura y simplemente de las aplicacio-
nes de su ciencia o su disciplina; o bien se hacan
una dea muy somera que les conduca a no ver en
ella ms que un dominio subalterno y separado.
En cuanto a la necesidad de defender el nivel de
los estudios, era percibida, pero esto conduca
a imponer a los estudiantes exigencias muy eleva-
das mas muy poco realistas. As, por ejemplo, la l-
tima reforma de la enseanza superior introduca
desde el primer ao de Facultad una especializacin
relativamente rigurosa, en todo caso ms estricta
que en los ms duros y selectivos Colleges norte-
americanos. Era razonable ofrecer estos estudios
de muy alto nivel -en teora-, frecuentemente sin
salidas profesionales, a todo estudiante procedente
del bachillerato, sin ninguna informacin, orienta-
cin o seleccin previa? Sin entrar en los inter-
minables debates que giran en torno al bachillerato,
es preciso hacer notar que este examen, puesto
que descartaba ms o menos 35 a 40 por 100 de
los candidatos, resultaba an severo; pero segn
la opinin unnime, los discriminaba cada vez me-
nos adecuadamente de acuerdo con sus aptitudes
para proseguir estudios superiores. Ahora bien, con-
tinuaba siendo el nico regulador de los flujos de
entrada: no slo el titular del bachillerato tena
acceso, de pleno derecho, a la enseanza superior,
sino que el mismo estaba en total libertad de elegir
su seccin y su programa de estudios. A este res-
pecto, Francia era el nico pas moderno en que
esta libertad absoluta era dejada a los alumnos
que tenan el bachillerato al finalizar la ense-
anza secundaria. Ahora bien, al mismo tiempo
el nivel de los estudios superiores era, tericamen-
te al menos, mantenido, y en el dominio cientfico
en particular se pretenda incluso haberlo mejora-
do; adems, la muy reciente reforma del ministro
Fouchet impona una especializacin precoz y una
especializacin estricta, puesto que desde el pri-
mer ao de Facultad el estudiante de Letras deba
decidir si sera socilogo o historiador, psiclogo o
filsofo.
Me refera anteriormente a la falta de poltica.
Es necesario ir ms lejos y hablar de incoherencia.
La universidad francesa pretenda conciliar una
total libertad de acceso de los estudiantes con una
especializacin rigurosa, incluso rgida, de los es-
tudios. Cmo no darse cuenta que ambos objetivos
no podan ser alcanzados simultneamente? Si se
quera especializar y apretar, era necesario
seleccionar. Si no se quera seleccionar, era
preciso aceptar un currculum ms largo, con un pri-
mer ciclo (los dos primeros aos, por ejemplo) muy
poco especializado (como ocurre en la mayora de
las universidades norteamericanas, sobre todo en
las que intentan profesar una educacin de masa).
En todo caso, you cannot have your cake and eat
t.
Hay que agregar que la reforma Fouchet se propo-
na establecer un nuevo currculum, pero prevea
muy poco al nivel de las formaciones. Todo ocurre
como si los reformadores no quisieran ver en los
clientes de la universidad otra cosa que estu-
diantes de tipo clsico, a quienes se propondra
aprender matemticas, arqueologa o prehistoria,
y no jvenes en bsqueda de un porvenir y de una
insercin en la vida social. Aclarar esto con un
ejemplo. Todo el mundo sostiene que hay dema-
siados estudiantes de psicologa, y al mismo tiem-
po se reconoce generalmente que no hay bastante
cantidad de psiclogos practicantes. Hay demasia-
dos estudiantes de ingls y de espaol, pero no hay
bastantes intrpretes, o an ms simplemente, sufi-
ciente cantidad de secretarios bi o trilinges. Y es
que la universidad francesa permanece fiel a una
concepcin unitaria de su misin y muy poco
permeable a la concepcin moderna de la multi-
versity.
Queda por explicar por qu un rgimen poltico
seguro de su futuro inmediato, como el rgimen
gaullista, ha fluctuado tanto, instalndose en una
ausencia prolongada de toda poltica en la ense-
anza superior. Antes que nada, hay que precisar
bien que los predecesores del gaullismo y sus
crticos no estn en buena posicin para repro-
charle nada: primero, los ministros del general de
Gaulle, en este dominio, se han contentado con
hacer como sus antecesores de la IV Repblica; y
luego, todo lo que la oposicin de izquierda ha sido
capaz de decir desde 1958 es que aumentara -al-
gunos portavoces han llegado a afirmar que dupli-
caran- los crditos. De hecho, la ausencia de po-
ltica se explica a la vez por la rigidez de la ins-
titucin universitaria, y por la falta de valor y de
imaginacin al nivel de las autoridades polticas.
Sobre el primer punto basta sealar la divisin del
FRANCIA: REFORMA Y CONTE8TACION
cuerpo docente, separado en estratos celosos de
sus prerrogativas, la especie de alejamiento en el
cual muchos de sus profesores se han mantenido
frente a una sociedad que conocen mal. Se encon-
traban pues muy poco preparados para pensar de
manera realista los problemas de la universidad de
masa, ya porque su formacin tradicional les apar-
taba de ello, ya porque la ideologa radical les im-
pona como deber el rechazo de cualquier "selec-
cin de los estudiantes y cualquier "profesionali-
zacin de los estudios (2). En cuanto a las auto-
ridades polticas, su actitud puede ser resumida con
la ancdota siguiente: cuando Fouchet reuni la
Comisin de Reforma en 1963, acord a sus miem-
bros la ms completa libertad. No obstante haba
excludo de su competencia un punto: el ministro
precis que no se discutiria, bajo ningn pretexto,
sobre la libre entrada de los bachilleres en la en-
seanza superior.
Las cosas abandonadas asi a su propia suer-
te, no podan marchar sino de la peor manera:
tanto ms que esta ausencia de poltica estaba
disimulada por una seudopoltica de democra-
tizacin. Muy rpidamente esta palabra termi-
n por siginificar una sola cosa: el aumento incon-
trolado de los efectivos estudiantiles. Y toda la
doctrina pareci resumirse en la famosa frase:
more means better. El gobierno cay en la red y
acept con extrema ligereza que se juzgase su
gestin sobre su aptitud a gastar cada vez ms (en
materiales y en personal) para recibir indistintamente
un flujo creciente de estudiantes. Hacer mucho por
la educacin nacional se convirti en sinnimo
de gastar ms. Desde luego, a la oposicin no
le era difcil mostrar que "mucho no era jams
bastante. Naturalmente, manteniendo la discusin
a ese nivel, el gobierno y la oposicin dejaban de
lado los problemas esenciales: pero ambas partes
ganaban con eso el evitarse opciones embarazosas.
Lo que es preciso explicar ahora es cmo la
crisis universitaria, que estaba preparada por un
conjunto de causas, por decir as, mecnicas, ha
podido adquirir en mayo ltimo la amplitud y las
caractersticas tan extraas que tom. Cualquier
observador medianamente atento hubiera podido
predecir que la prxima reapertura universitaria
(2) Por desgracia, muchos profesores de "izquierda
en poltica eran de "derecha- en materia universitaria.
13
habra de realizarse en Pars en condiciones lin-
dantes con el caos: para hablar como la Biblia,
estaba escrito en el muro. En compensacin, lo que
no caba predecir era el inmenso psi cadrama de
mayo. Cuando el Primer Ministro orden, despus
de producirse las primeras barricadas, la reapertu-
ra de la Sorbona, sin duda esperaba violentos dis-
cursos contra el rgimen y contra la represin po-
licial. Es poco probable que hubiera contado
con el movimiento de "contestacin que deba
derrumbar la universidad.
No me propongo describir aqu el fondo ideol-
gico del movimiento. Sera sin embargo til poner
de relieve el fondo comn sobre el cual se destacan
los grupsculos rivales (trotskistas, maostas, liber-
tarios) que se disputaban la obediencia de los es-
tudiantes, sobre todo de psicologa, sociologa y
filosofa. El fondo comn estaba constitudo por un
rechazo incondicional de la sociedad capitalista,
un desprecio indiferenciado respecto al rgi-
men y a la oposicin, sostenidos por una vaga
utopa a la vez reaccionaria y futurista, que desca-
lificaba la actual sociedad en provecho de un or-
den comunitario ms o menos mtico, con la es-
peranza de una "extincin de los constreimien-
tos organizacionales. Sobre este credo de la con-
testacin todo el mundo (tanto los cristianos
como los socialistas, los "situacionistas como
los anarquistas) estaba de acuerdo, aunque muy
confusamente. Pero tres hechos impedan la actua-
lizacin de la energa potencial as acumulada:
la rivalidad de los grupsculos, la apata de la masa
de estudiantes y la falta de un detonador. El ta-
lento del estudiante Cohn-Bendit consisti en crear
la ocasin, luego en sacar de ella todo el partido
posible para federar en una unidad afectiva muy
intensa y de tipo paroxstico, las energas disper-
sas y ahogadas en un medio amorfo. Ha sido ayuda-
do enormemente por la ceguera y las torpezas de la
Administracin y de las autoridades ministeriales.
Todo empujaba a un movimiento as encaminado
a atascarse muy pronto en una sucesin de quid
pro qua. Una parte de los estudiantes -y la in-
mensa mayora de los profesores- no vean o fin-
gan no ver, sino los objetivos clsicos de la Refor-
ma universitaria. Los elementos ms radicales se
interesaban en las posibilidades de subversin ge-
neral ofrecidas por la crisis universitaria. Estos es-
FRANQOIS BOURRICAUO
aban antes que nada atentos a lo que ocurra en
la calle, en las barricadas, en las fbricas: el mo-
vimiento estudiantil no era para ellos sino la punta
de lanza de la contestacin revolucionaria. En
cuanto a los reformistas, estaban doblemente parali-
zados. Por un lado no podan menos que seguir y
cubrir todas las iniciativas del ncleo duro en
nombre de una concepcin muy forzada de la so-
lidaridad que les conduca a reprocharse como un
pecado o un sacrilegio la perspectiva de cortarse
del movimiento. Por otro lado, no saban muy bien
con qu clase de universidad soaban. La mayora
estaba impresionada por el modelo norteamericano.
Pero enredados en las consignas de cogestin
y de autonoma (trminos a los que es muy dif-
cil dar un sentido en el cuadro de un Estado tan
centralizado como el francs), tenan las mayores
dificultades para llevar por el camino de una au-
tntica modernizacin las discusiones y proyectos
que corran el riesgo de agravar an el arcasmo
de las universidades francesas.
Esta conclusin, que no dejar de sorprender, me
parece sin embargo imponerse a cualquier obser-
vador atento. Resulta de buen tono alabar la ma-
durez de los estudiantes, su buena voluntad, el en-
tusiasmo reformador. Hagmonos eco nosotros tam-
bin de estas coplas rituales. Aunque todas las
apreciaciones euforizantes fueran fundadas, sera
preciso convenir que todos los problemas de la
universidad permanecen ntegros: la mala repar-
ticin de efectivos (demasiados estudiantes prisio-
neros de estudios sin porvenir), la incapacidad de
tratar seriamente los problemas de la profesionali-
zacin tanto a nivel de los programas como de los
exmenes y del empleo posterior, la ausencia com-
pleta de orientacin y de seleccin; estos vicios
continan tan evidentes despus como antes. An
ms: cierto nmero de problemas esenciales, que
vagamente comenzaban a surgir y a franquear la
barrera de la censura, adquieren la forma de tab
en el nuevo clima: quin se atreve a proclamarse
partidario de una seleccin? Finalmente, echando
un vistazo sobre los numerosos textos o proyectos
de organizacin, comprobamos que todos parecen
preparados para hacer imposible cualquier gobierno
universitario: multiplicacin de comits pletricos,
polisnodo generalizado, confusin de las distintas
funciones conferidas indistintamente a asambleas
elegidas y peticiones incontroladas que suben
de la base hacia una cumbre notablemente maniata-
da, que no tiene ninguna posibilidad de ser un eje-
cutivo, y deber contentarse con ser un ejecutante.
Estos rasgos bastarian para mostrar que los refor-
madores universitarios se han alejado, deliberada-
mente o por ignorancia de la prctica de las orga-
nizaciones modernas, para volver al modelo de
nuestras asambleas revolucionarias. Todo ocurre
como si nuestros contestadores-constituyentes,
obsesionados por el problema del Poder al nivel de
la sociedad global, no se hubieren preguntado sobre
el uso que pensaban hacer del mismo en el cuadro
de la universidad.
En lo inmediato, el resultado ms probable del
movimiento ha de ser mucho menos la moderniza-
cin de la universidad que la institucionalizacin
de una contestacin permanente en su seno. No
digo que ambas cosas sean incompatibles. Slo
sostengo que esa compatibilidad constituye un gran
problema; y en todo caso, por lo que veo hasta
ahora, no logro distinguir nada que permita es-
perar su realizacin. Asimismo lo ms probable
me parece ser que la universidad francesa se est
instalando en una crisis de larga duracin. Por el
momento da la impresin de que es totalmente in-
capaz de reformarse en el sentido de la moderni-
dad, porque la misma yuxtaposicin pone los con-
testadores radicales -a quienes interesa la agita-
cin en s misma o con fines revolucionarios- a
los tradicionalistas mal preparados para plantear
los problemas de la insercin de la universidad en
una sociedad en rpida transformacin. Todo con-
duce a pensar que la universidad ser nuevamente
escenario de convulsiones y de conmociones. Se
difundirn estos fenmenos en el resto de la so-
ciedad, como ocurri en mayo, o podrn ser loca-
lizados? Para contestar a esta pregunta, de la cual
dependen en buena medida las previsiones sobre
el futuro de Francia en los prximos aos, sera
necesario intentar un anlisis de la sociedad fran-
cesa y de sus articulaciones esenciales, cosa que
me propongo emprender, pero cuyo sitio no es este
artculo. D
E. PINILLA DE LAS HERAS
De la revolucin liberal
a la revolucin cultural
En noviembre de 1965 le el libro de J. F. Revel
En France: la fin de I'opposition. Yo acababa de
regresar de un seminario en Yugoslavia. Haba sido
all testigo de lo que llamar combate de la inteli-
gencia contra la pobreza: haba percibido la fragi-
lidad de la reforma monetaria de julio 1965, haba
odo a socilogos y economistas yugoslavos hacer,
con austera honestidad intelectual, autocrtica de
la asignacin de recursos entre las repblicas fe-
derativas, haba visto qu dilemas morales y econ-
micos se oponen entre s ante el vasto movimiento
de emigracin al extranjero de trabajadores yugos-
lavos, y en fin, haba escuchado a un jovencsi-
mo universitario croata postular la urgencia del
retorno al estudio del Marx joven, pues en la so-
ciedad socialista yugoslava el hombre se enfrenta
tambin a problemas de alienacin. Con este gusto
(que nos dan casi siempre los pases poco sofis-
ticados) de haber tocado races de accin y frustra-
cin humanas, y con el nimo an maravillado por
la integridad de los intelectuales yugoslavos, la
lectura de la obra de J. F. Revel sobre el pueblo
francs y sus carencias polticas me provoc un
vago sentimiento de indignacin. Ms o menos: he
aqu el intelectual que despus de una estancia en-
tre los anglosajones se permite ironizar sobre su
propio pas, y se eleva gratuitamente sobre l para
decretar su nulidad poltica. Los que viven entre
las tenazas de la pobreza, qu.no diran sobre
esta creacin de, siguiendo a Stendhal, pasiones
artificiales? El libro lo prest y lo perd.
Ahora, a primeros de julio de 1968, uno ha rele-
do a J. F. Revel en la nueva edicin de su texto.
Durante el mes de mayo, Francia estuvo a punto de
darse uno de esos gobiernos excepcionales de que
habla Revel (p. 48) y que interrumpen por unos
meses, una o dos veces cada siglo, la uniforme
tradicin autoritaria y paternalista de la historia
francesa. Durante un mes, la mitad de la poblacin
deshizo el sistema de prioridades de su vida coti-
diana y descubri la posibilidad y la fruicin de
nuevos rdenes de relaciones sociales. Hubo, pues,
una hecatombe general de las estructuras de status
y roles, y las gentes tendieron a fusionarse en co-
munidades primarias. Los que eran desconocidos
y deban seguir sindolo para siempre, se ha-
blaban, comunicaban, cantaban himnos, o lucha-
ban juntos. Cada discurso de un hombre poltico,
y cada comunicado de un sindicato, y cada comba-
te en' la guerrilla urbana, eran odos, retomados,
devueltos, por un sinnmero de actores cuya hete-
ronoma fue creciendo a lo largo del movimiento.
Todas las organizaciones polticas tradicionalmente
establecidas, a las que incumba contener o esti-
mular esta mutacin, fueron desbordadas por la
dinmica de los hechos y se revelaron incapaces
de anlisis adecuados a la magnitud de los mismos.
Nunca haban lidiado, tan extraas entre s, la con-
ciencia y la existencia. Luego, sbitamente, cuando
el proceso corra hacia lo que para unos era la
ruina del templo y para otros el umbral de la pro-
mesa milenaria, el poder reaparece en su desnudez
militar, y todas las cosas que se creaban quedan
como congeladas en una gestacin abortiva, y todas
las dems son iluminadas de nuevo por la luz del
mundo viejo. Y entonces, durante otro mes, se des-
pliega otra gigantesca mutacin (en los hechos y en
la semntica):
- los que eran protagonistas (los jvenes) pa-
san a ser marginares;
- los que actuaban armados de indignacin
moral se transforman en sujetos pasivos de auto-
culpabilidad:
- los acusados se convierten en acusadores;
- los que hablaban el lenguaje de lo concreto
para denunciar la injusticia, se hunden en un parlo-
teo abstracto, y los que manipulaban conceptos
legales para defender sus privilegios encuentran
de pronto el lenguaje de la imagen concreta;
- los encadenamientos cronolgicos y reales de
los hechos son barridos de la memoria colectiva
y substitudos por racionalizaciones ajustadas a
una dialctica de seor y esclavo culpable;
- el partido que durante dcadas haba convo-
16
cado a la lucha para crear un orden proletario, se
revela exquisito defensor del orden burgus;
- los que se haban permitido la libertad de no
trabajar en unas semanas, se ven acusados de no
permitir la libertad de trabajo, y jvenes obreros
mueren bajo unas balas estpidas por esta inver-
sin de sujeto y predicado: el trabajo es libre, la
libertad es el trabajo;
- los que haban sido recriminados por ejercicio
abusivo del poder, proclaman de pronto que to-
dos los males vienen porque ellos tenian demasiado
poco poder;
- las barricadas que eran construccin de un
smbolo (defensa de todos frente a la violencia esta-
tal) devienen pura depredacin de la propiedad
pblica;
- quien haba aceptado la posibilidad de ser
tratado como camarada enva circulares exigiendo
que se le d el tratamiento jerrquico habitual en
una universidad alemana en la poca de Schelling;
- en fin, el pas que en un momento de la revo-
lucin se volva hacia un polftico, solitario e inte-
lectual, como nico hombre capaz de agarrar el
timn, treinta das despus reenva a ese mismo es-
tadista a su casa, despojndole hasta de su acta
de diputado...
Aunque el contexto histrico ha sido sin propor-
cin al contexto en que se escribieron, varias p-
ginas de Revel emergen profticas, sealando la
permanencia de unos temas:
- el retorno colectivo a los principios que es-
tructuran la visin social desde el punto de vista
del seor;
- el plebiscito sin programa a los mismos hom-
bres a los que se acusaba de exhaustos por la des-
mesura de sus programas;
- la esponja lavando de la memoria la arquitec-
tura real de lo que fue entresoado y entrevivido,
de modo que queda para los historiadores la tarea
de reconstruccin de la verdad y de redefinicin de
la legitimidad de lo que se vivi como posible.
Una confirmacin, pues, a Revel; pero tambin
(felizmente) la certeza de su negacin.
11
Dudo que con las solas armas de la razn analtica
se pueda remodelar el mecanismo que provoc,
primero, la gran explosin, y que arrastr luego,
E. PINILLA DE LAS HERAS
juntos, tantos millares de fenmenos diferentes.
Una cosa es coleccionar las piezas, seguir cada
proceso en su medio social propio; otra, es la ta-
rea de mostrar el juego dinmico del conjunto.
Siguiendo un camino muy simple, de lo ms con-
creto a lo ms abstracto, voy a centrar los breves
anlisis que este artculo me permite en tres pun-
tos: 1) la tensin acumulada; 2) la no homologa
entre el movimiento universitario y el obrero; 3) las
anticipaciones de tensiones y problemas futuros.
1) Decir que las fuentes de tensin inmanentes
a las relaciones intra-universitarias eran perma-
nentes y que en el nivel de las cosas materiales
actuaban como tensin percibida de modo directo,
ser quiz una banalidad, pero debo recordarlo en
cuanto una banalidad no es ni una mentira ni un
no-existente social. Aqu una huelga del hambre
pidiendo un restaurante universitario, all mtines y
disturbios por la imposibilidad de cumplir los
trabajos prcticos, ms all una biblioteca sin
terminar u otros servicios que no funcionan, y por
doquier la evidencia de que las cosas deben un
dia quebrarse por si mismas cuando establecimien-
tos concebidos para centenares de estudiantes de-
ben recibir una poblacin de decenas de millares.
El juego del espacio y el tiempo deviene una pe-
sadilla, porque no pueden ser intercambiados. Fren-
te a esta realidad fisica, una primera toma de con-
ciencia politica: no hay bastante dinero para las
universidades, pero se habla de un cuarto e in-
cluso un quinto submarino nuclear, y se sabe que
se ha puesto en marcha un sistema de armamento
con cohetes intercontinentales que debe cubrir
desde Francia cualquier lugar del planeta. Es in-
til que el poder pblico explique a los estudiantes
que la progresin de las inversiones pedaggicas
en el conjunto de recursos utilizados por el sector
pblico, no es inferior a la progresin de los gas-
tos militares; hay un abismo moral entre los dos
captulos presupuestarios y los porcentajes no
anulan ese juicio. Es ms: las carencias materiales
son percibidas por los universitarios no como re-
sultado natural de la finitud de la masa financiera
disponible para todas las actividades dependientes
del Estado, sino como resultado de una irracionali-
dad voluntaria del sistema. Esta percepcin de que
exsten una rigidez y violencia internas, se encuen-
tra subrayada por otras que ataen no a los recur-
sos financieros y las cosas materiales adquiribles
DE LA REVOLUCION LIBERAL A LA REVOLUCION CULTURAL
17
con ellos, sino a las relaciones sociales entre es-
tudiantes y profesores, y entre cada uno de ambos
grupos y la Administracin. La huelga de noviembre
de 1967 en la Facultad de Nanterre (huelga "podri-
da y perdida) fue el episodio con mayor poder
realizador de conciencia, aunque no el nico en
Francia. Se establecieron comisiones paritarias y
el jefe del Departamento de Sociologa, el Prof.
A. Touraine, lleg a establecer las bases de un
dilogo con los estudiantes. Pronto se vio que las
reformas que estas comisiones podan sugerir, e
incluso las peticiones ms razonadas para satisfa-
cer necesidades urgentes, tenan mnimas posibili-
dades de ser realizadas a causa de la concentra-
cin de todas las decisiones en una instancia ni-
ca y extrauniversitaria: en el Poder ejecutivo. Que
el Poder es por naturaleza lejano y monrquico,
que est al abrigo del mundo del que le aisla un
arcaico y complejo jurdico-administrativo, y que
orientarse en ese laberinto es una tarea que ame-
naza la sanidad mental del que se aventura en l,
he aqu algunas de las percepciones deducidas por
los reformistas de 1967. Esto suceda en una Fa-
cultad nueva, prcticamente an modelable por la
accin de sus primeros habitantes. Qu decir de
las Facultades viejas? A las rigideces y esterilidad
de la centralizacin administrativa se injertaban en
ellas los privilegios de hecho de los mandarinatos
constitudos. Monarqua ms feudalidad. Esta feuda-
Iidad poda tener un carcter meramente intelec-
tual y de consolidacin de privilegios profesorales
y ser objeto de cansensus a causa de la calidad
cientfica del mandarn; pero en otras Facultades
poda aparecer con una tercera connotacin: feu-
dalidad ms capitalismo privado (arquitectura, me-
dicina; los grandes patrones y sus clientes). Re-
sumiendo: el sistema haba ido desarrollndose y
creciendo no por substituciones sucesivas de nor-
mas caducas por otras nuevas, sino por acumula-
cin de grupos de jerarquas e intereses, conflicti-
vos y/o complementarios entre s, fuente perma-
nente de tensiones. La facilidad con que cualquier
dilogo sobre una materia en s misma intrascen-
dente, se converta en enfrentamiento personal o
grupal, poda haber servido de indicador de que se
estaba viviendo en los lmites de -elasticidad del
sistema.
Se ha dicho y repetido varias veces que la si-
tuacin era muy diferente en las Facultades de
ciencias positivas y en las de ciencias humanas y
letras. Siendo mucho ms intenso el ritmo de inno-
vacin del conocimiento cientifico en las primeras,
se haba aceptado como solucin racional que
miembiOs ms jvenes del cuerpo docente tuvieran
funciones cualitativamente ms importantes que
miembros ms veteranos, cuya formacin y cuyo
stock de conocimientos correspondan a etapas an-
teriores en la estructura cognitiva u operativa de la
disciplina. Derivacin de tensin, pues, en este
aspecto. Sin embargo, no slo la solucin no avan-
zaba con carcter de generalidad; un hecho ex-
geno en marzo de 1968 plante con carcter agudo
el problema de las salidas profesionales de los j-
venes: la restriccin de plazas a cubrir en la in-
vestigacin cientfica (e. N. R. S.) y las noticias en
los peridicos y revistas de que se estaba produ-
ciendo un movimiento de reflujo de cientficos
desde la industria (que en algunas ramas apareca
como provisionalmente saturada) hacia los centros
estatales, donde el conflicto entre crditos, plazas a
cubrir y candidatos, era ya obvio.
La angustia sobre el devenir vital y profesional
estaba puesta en trminos ms dramticos en las
ciencias humanas. No quiero insistir sobre el clich
del licenciado en sociologa haciendo marketing o
encuestas de puerta en puerta. La tensin se plan-
te inicialmente (yen cuanto a Nanterre, la prueba
es un documento impreso antes de los sucesos)
en el terreno de los deberes que vinculan la ver-
dad de un conocimiento con los hechos que ese
conocimiento pretende legalizar, y con la praxis
que finalmente legitima (con legitimacin social)
a una ciencia. En las Facultades de ciencias positi-
vas un mandarn universitario puede crear grupos
de intereses y bloqueos que cierran la ascensin
de concurrentes; puede proletarizar en torno suyo
a grupos de ayudantes clasificados en status in-
feriores a la hora de la asignacin de salarios,
aunque se les exijan funciones de nivel ms alto; lo
que el mandarn no puede es proclamar magistral-
mente teoras que nunca fueron sometidas a va-
lidacin, o que ignoran teoras contemporneas
pertinentes para los mismos problemas; en todo
caso, en la medida en que los avances en el cono-
cimiento cientifico derivan de una creatividad per-
sonal, las teoras debern ser presentadas como
hiptesis an no falsiables y susceptibles de ser-
Io. La situacin no es la misma en ciencias huma-
18
nas, donde un mandarn tiene derecho a modelar
una generacin universitaria tras otra con un sis-
tema que puede ser o una pura construccin idea-
lista del autor o un conjunto de modelos originales
con otros eclcticos procedentes de teorias coet-
neas, o un verdadero esfuerzo cognitivo, ceido a
normas metdicas universalmente aceptadas. El
feudalismo profesional que se limita a crear redes
malthusianas de relaciones sociales en el seno de
una Facultad, es sentido, por tanto, como menos
daoso que el feudalismo que a ese carcter so-
cial viene a superponer nada menos que una trans-
misin dudosa de saber, cuando no un autoritaris-
mo intelectual que excluye la informacin sobre la
teora opuesta. ("Lenin no tiene nada que hacer en
este asunto, porque Lenin no era ms que un agi-
tador revolucionario." -"Pero, seor profesor, pre-
cisamente hay un libro de Lenn sobre la formacin
del capitalismo y del mercado nacional que..."
-"iUsted se calla!,,) El estudiante llega pronto a
la conclusin de que, si hay una rigidez e incluso
una violencia internas en el sistema de asignacio-
nes de recursos financieros a escala nacional, otra
violencia es asimismo perceptible en el nivel de la
transmisin del conocimiento y en las tcnicas de
formacin del universitario para la que ser su
praxis una vez fuera de la universidad. Esta vio-
lencia latente puede, sin embargo, ser consentida
y transfigurada, e incluso sublimada a travs de
mltiples elaboraciones que van desde los moti-
vos oportunistas a complejas racionalizaciones;
pero la tensin deviene difcilmente derivable cuan-
do en la relacin entre mandarn y alumnos se in-
sertan las consecuencias de la rapidez de innova-
cin de conocimiento o la creacin de nuevas tc-
nicas. El hecho de estudiantes en ciencias huma-
nas que han recibido una formacin matemtico-
estadstica que les permite abordajes ms riguro-
sos que los del profesor-mandarn en lenguaje co-
mn, es un hecho que empieza a ser ms signi-
ficatvo que la ancdota-lmite: es el indicador de
la apertura de un abismo entre dos lenguajes y de
la necesidad de que los profesores, si quieren se-
guir sindolo, proceden peridicamente a una auto-
renovacin. Pocas situaciones tan fecundas en la
generacin de tensin, como sta en la cual el man-
darn retiene la autoridad legal pero est en pro-
ceso de perder su legitmidad socal.
A las fuentes de tensin intrauniversitaria que he
E. PINILLA DE LAS HERAS
esbozado brevemente, debo agregar ahora las
compulsiones del sistema en cuanto a su out-put,
dados los recursos con que se le ha alimentado y
el personal que pasa por l. La frase proclamada
al principio de la revolucin de mayo, en la que
los universitarios se autodescriban como el grupo
ms explotado de la sociedad moderna (1), emer-
ge del pantano del absurdo cuando la situamos en
el cuadro de la contradiccin entre lo que es hoy
hacedero con los seres humanos que estn en
una universidad, y lo que realmente se hace de
ellos y para qu se hace. Dicho de otra forma,
en cuanto se mide la magnitud de la contradiccin
entre el ideal del conocimiento cientfico con sus
connotaciones de deber, verdad, coherencia inter-
na de la verdad y coherencia entre la verdad y la
personalidad, formacin para una praxis social
como es toda ciencia (Dewey, no slo Marx), y
las exigencias de funcionamiento del sistema que re-
quiere la subordinacin de la verdad y de la per-
sonalidad a criterios de fluidez, circulacin de per-
sonal sin tensiones, eficiencia, ejecucin. El estu-
diante que se autodescribe como explotado no
est diciendo que alguien extrae plusvala de sus
horas de clase; se refiere a las amputaciones defi-
nitivas que se le imponen para que, llegado a adul-
to, sea funcional para el sistema social global. La
literatura de los estudiantes franceses de abril a
junio de 1968 sobre este item, es concluyente; en
trminos y lenguajes a veces tomados de prestado
y que desfiguran el fondo, no obstante ste es
claro: se trata de la distancia que separa el fun-
cionamiento de una universidad, reglado para man-
tener un out-put de carcter y magnitud decididos
extrauniversitariamente, del ideal de la universidad
como hogar de transmisin, crtica y produccin de
conocimiento, ideal que desciende del cielo kantia-
no de la Ilustracin para devenir por primera vez
posible en las sociedades industrializadas, en las
que la tasa de reproduccin de capital es ms in-
tensa que la tasa de reproduccin de la poblacin.
La frustracin y la amputacin devienen intolera-
bles cuando la plenitud parece al alcance de la
mano. La critica que se puede dirigir al movimien-
to estudiantil es, quiz, formulable no en trminos
de condenacin de la utopa, sino en cuanto el mo-
vimiento pareci olvidar que incluso a la plenitud
(1) La frase procede, segn creo. de Berkeley.
DE lA REVOlUCION LIBERAL A LA REVOLUCION CUlrURAL
19
hay que definirla, y que definir es muchas veces un
problema tcnico (i. e.: no ideolgico).
Los focos de tensin procedentes del mundo ex-
terno a las Facultades eran tan numerosos que no
me es posible extenderme sobre ellos. Digamos que
venian a reforzar, como causas exgenas, las
fuentes internas de tensin; que suministraban ade-
ms los simbolos de protesta y la superestructura
moral. La tesis del apoliticismo y la neutralidad
en los centros de enseanza, que parece querer
imponerse ahora a fortiori y bajo el disfraz de no-
violacin de las jvenes conciencias, resulta en
verdad un poco difcil de mantener cuando fuera
de las instituciones pedaggicas ocurren cosas
como los asesinatos polticos en Estados Unidos,
que dejan lacerada el alma de medio mundo, o la
escalada de la guerra en Viet-Nam, o las crisis del
sistema monetario internacional. o el derrocamiento
de una oligarqua burocrtica-dogmtica en Che-
coslovaquia precisamente bajo los embates de uni-
versitarios e intelectuales. Si el laberinto adminis-
trativo y el silencio autoritario del sistema francs
bloqueaban las reformas postuladas por los estu-
diantes, no dejndoles otra salida que la de des-
truir el sistema mismo, en cambio ah estaban en
la actualidad cotidiana, para ser tomados y cues-
tionados en el interior de cada Facultad, converti-
dos en smbolos, los mil hechos demostrativos de
las situaciones demenciales que crea la utilizacin
de las fuerzas de defensa nacional en funciones
de polica internacional. Luchando contra una vio-
lencia se poda denunciar la otra. Y para muchas
mentes pronto poda llegarse a una conclusin: que
la fuente de la violencia que impide al campesino
vietnamita cultivar arroz en las tierras monopoliza-
das por un seor, forma parte de un corpus general
de violencias, no todas voluntarias pero anlogas
a sus diversos niveles, que comprende hasta la
violencia administrativa de un plan de educacin
que cierra prcticamente la universidad de un pas
a su clase obrera. Desde octubre de 1967 el tema
Viet-Nam fue objeto en Francia de un uso que pas
sucesivamente por fases que llamar, no sin cierta
(2) La intensidad con que se vivi en Francia la esca-
lada de la guerra en Viet-Nam y la protesta contra ella,
es tanto ms comprensible en cuanto todavfa en 1954
esos territorios eran territorios coloniales franceses, en
los que se libr una guerra de ocho aos.
irona en la eleccin de lenguaje, fase consuma-
tiva o final (protesta moral con su finalidad en s
misma), fase instrumental (actualzacin y amplia-
cin de las libertades de discusin poltica en el
interior de las Facultades), fase expresiva (luchas
callejeras con los grupsculos fascistas, denuncia
de toda clase de violencia capitalista), y por lti-
mo, en los tres meses inmediatamente anteriores
al gran estallido, fase integrativa: la tensin acu-
mulada en la fase anterior es tan grande que se
transforma de tensin reprimida en fuente autnoma
de energias. Esta fuente va alimentndose no slo
de s misma (un feed back diramos, con caracte-
rstico crecimiento exponencial), sino adems atra-
yendo y nucleando las energas de otras fuentes
de tensin socialmente vecinas (2). Y sbitamente,
Pars es elegido por Estados Unidos y Viet-Nam
como lugar del simblico retorno a la poltica, esto
es, ante todo, ciudad-testimonio del reconocimiento
por uno de los actores de que la violencia tiene
lmites que al ser rebasados la hacen self-defea-
ting. Inmediatamente, la fuente autnoma de ener-
gas se encuentra ante la elusin del enemigo con-
tra el cual se manifestaba; pero al retroceder ste,
queda visible el enemigo subrogado. En una se-
mana los comits pro Viet-Nam se convierten en
comits revolucionarios franceses. Hay una lgica
profunda en esto, que deriva de los vnculos de
clase entre el gobierno francs y el americano.
Llegamos as al fenmeno que los observadores
franceses han llamado del detonador. Ni los he-
chos con funciones reactivas (Viet-Nam, asesinato
de Martin Luther King, atentado contra Rudi Duts-
chke, etc.), ni los hechos estimulantes (la accin
de la S. D. S. y de la oposicin extraparlamentaria
en Alemania occidental, el xito de los intelectua-
les checoslovacos derrocando en definitiva al Pre-
sidente Novotny y su equipo), hubieran bastado para
convertir a los 142 excitados.. iniciales de Nan-
terre en detonador de toda Francia, si no se hu-
biese producido la mediacin de otros mecanismos.
Seal antes que haba en las Facultades situacio-
nes en las que estaba en acto un proceso de de-
gradacin de la legitimidad y de refugio de sta en
la autoridad. Algo anlogo podra decirse de infini-
tas situaciones en fbricas y empresas, e incluso
en las relaciones de la Administracin con el
pas. Obligado ste a cumplir performances extraor-
dinarias para mantenerse en rango altsimo entre
capitalistas, la tensin ga-
aqluellas haba hecho precisa a su
cOlncEmtlracin del control de las tomas de
Este sistema, para funcionar a su pleno
ejecutantes que sean cada vez ms
inteligentsimos y devotos meros ejecutantes; y esto
no es un juego verbal, sino intento de esbozo de
una situacin en que se exige a la mayora de los
hombres el mximo de sus capacidades intelec-
tuales sin asociarlos a decisiones reservadas a una
minora. Informacin y decisin altamente centrali-
zadas; un stock creciente de conocimientos cien-
tficos y tcnicos circulando en la comunidad; en
cada unidad de trabajo (fbrica, oficina, universidad)
rige entonces un sistema de relaciones que con-
tiene en s mismo la negacin de su primera exi-
gencia funcional: las cualidades que se le recono-
cen a un hombre para la produccin, se le niegan
para el control. La autoridad se ejerce a la vez
como solicitacin y rechazo. Hay una violencia inter-
individual latente y continuada. Advierte as una
situacin en la cual los principios de legitimacin
del ejercicio de la autoridad se desplazan, desde
las relaciones contractuales u organizativas inter-
nas a la unidad de trabajo, a principios externos a
ella. En definitiva, estos se revelan como princi-
pios deducidos fcticamente de la estructura de
clases de la formacin social global, es decir, de
una estructura de poder. La degradacin en la es-
cala legitimidad-autoridad-poder es simblica de
una escala creciente de tensin. Si un individuo
se rebela contra el sistema, se le disciplina en vir-
tud de un poder que no es el inmanente a los cri-
terios funcionales internos. Si, a pesar de su ca-
rcter generador de tensin, este tipo de relacin
puede revelarse duradero en el mundo de las f-
bricas (en coyuntura histrica en que la conciencia
de clase y la lucha de clases se hallan deprimi-
das), en cambio no es asi en el mundo universita-
rio. Cuando las apelaciones a una realizacin de
los principios de la institucin, son castigadas
mediante el uso de poder externo a la institucin,
estas medidas disciplinarias son percibidas como
novedosas y ultra vires. El poder pone en estado de
movilizacin a los no afectados por la medida pero
que ven en ella un ataque latente a sus derechos
subjetivos. Se produce la respuesta a una amenaza.
Esta respuesta se expresa como solidaridad gene-
ral frente al poder.
E. PINILLA DE LAS HERAS
El mecanismo llamado el detonador estuvo cons-
titudo, no por una accin revolucionaria planeada,
sino por un conjunto de reacciones espontneas
en defensa de libertades concretas. El 2 de mayo
se cerr la Facu!tad de Nanterre; el viernes 3 la
policia invadi la Sorbona y procedi a la evacua-
cin de unas docenas de estudiantes, pero una
vez stos en el exterior, no se vieron libres sino
conducidos a los coches celulares. Durante la
tarde, los estudiantes de otros centros bajaron a
la calle y se encontraron con lo que era una ocu-
pacin casi militar del Barrio Latino. Hubo las pri-
meras escaramuzas. El sbado y el domingo (4 y
5 de mayo) se produjo el hecho inslito de la reu-
nin extraordinaria de tribunales con los juicios
y condenas en firme. Los juristas y los profesores
se sobresaltaron. El Poder ejecutivo poda sacar a
los magistrados de su casa y disponer de ellos
como si fueran funcionarios. A dnde haba ido
a parar la independencia del poder judicial? Fran-
cia es un pas civilizado y de grandes juristas. Hay
garantas que ha costado centenares de aos obte-
ner y que no pueden depender ya de relaciones de
clase. El lunes 6, miles de estudiantes luchaban
desde las 10 de la maana contra la polica en el
Barrio Latino, pidiendo que se les devolviera la
Sorbona y la libertad de sus camaradas. La fase
propiamente revolucionaria estaba en marcha.
2) y 3). Hay que subrayar esto, si se quiere com-
prender la magnitud del movimiento: que todo em-
pez como una revolucin liberal. Tensiones y or-
ganizaciones que se hallaban disponibles se suma-
ron a ella. Durante 12 a 15 das las cosas se man-
tuvieron (a pesar de fenmenos muy complejos)
bajo la forma que insisto en llamar de revolucin
liberal; todo el mundo se puso a discutir de todo
y en particular de la Administracin del Estado.
Se descubri que como en la frase de Rousseau so-
bre los ingleses, los franceses eran libres slo
una vez cada cinco aos, y que estaban en acto
enormes procesos de centralizacin y concentracin
de poder; se hizo el juicio a la polica (ante un
tribunal ele periodistas de una emisora perifrica);
se plante el derecho a una informacin no sujeta
a control poltico; se grit por todas partes que
era hora de que se tratase a los franceses como
seres adultos, y se publicaron centenares de ma-
nifiestos y de discursos en los que se delineaban
reformas que ya no eran nicamente de defensa
DE LA REVOLUCION LIBERAL A LA REVOLUCION CULTURAL
21
frente al poder, sino de participacin democrtica:
asambleas regionales, retorno al sister'1a de repre-
sentacin proporcional, etc. Este p:ms acto del
movimiento de mayo no surge ex nihiJo: tena sus
precedentes en las resistencias contra los pode-
res especiales obtenidos por el Gobierno despus
de las elecciones de marzo de 1967, en las protes-
tas contra las "ordenanzas sociales que expulsa-
ron a los representantes sindicales de la adminis-
tracin de la seguridad social y encarecieron los
servicios de sta, en la inquietud ante el plan de
reforma de la Administracin local y de absorcin
de autonomas municipales, etc.
La fase liberal fue pronto acompaada de otros
protagonistas, recubierta por ellos y finalmente so-
brepasada. El segundo acto del movimiento, es la
lucha de clases. Esta reaparicin de un modelo
histrico, al cual se haba dado por cadver, no es
el fruto de idelogos en accin. Quien as lo crea,
no entiende nada de lo que ha ocurrido en Francia.
La lucha de clases haba sido dotada de nueva
vigencia precisamente por las mismas estructuras
operativas de poder que, de modo muy sumario,
describ antes. Lo que el movimiento de mayo lan-
z desde el mundo estudiantil al mundo obrero,
fue la certidumbre ( la conciencia) de que el mo-
delo segua vlido en el doble plano de la realidad
y de la cognicin. Ocupaciones de fbricas, huel-
ga general, reivindicaciones radicales ante las em-
presas, intentos aislados de autogestin obrera,
combates para defender la continuidad de la huel-
ga frente a la "libertad de trabajo", todo este
cuadro plantea la cuestin de las relaciones de
poder entre clase trabajadora y empresariado. Los
liberales descienden desde las ideas jurdicas gene-
rales a los intereses de clase y se escinden en va-
rias orientaciones: los empresarios amenazados se
repliegan hacia el Gobierno y la gran burguesa,
los representantes de los notables y de las pro-
fesiones liberales buscan una solucin poltica por
el lado parlamentario. El 29 de mayo, mientras el
Partido Comunista hace, l slo, una inoportuna
demostracin de masas con la cual pretende de-
mostrar su derecho a unas carteras ministeriales,
el Presidente de la Repblica emprende un viaje
militar a guarniciones del Est"l y a Alemania Occi-
dental. Al da siguiente, con su intervencin por la
radio a las 4 de la tarde (30 de mayo), el General
de Gaulle pone ante los ojos de quien quiera ver
cul es la ltima ratio de una clase amenazada.
El episodio lucha de clases se saldar en los trmi-
nos convenientes a la burguesa, es decir, en tr-
minos de costo monetario y no de cesin de po-
der. A pesar del dramatismo de algunos aconte-
cimientos tardios en junio (los combates de los
obreros de Peugeot en la regin de Montbliard),
el movimiento obrero queda decapitado de impulso
revolucionario a escala nacional para volver a la
forma de lucha reivindicativa a escala de empresa
o de industria. Pasada la revolucin liberal, reduci-
da a sus lmites factibles la lucha de clases, per-
manece slo en accin el protagonista del tercer
acto: la revolucin cultural.
Por revolucin cultural no debe entenderse el
conjunto del movimiento universitario. Provisional-
mente, diramos que es el movimiento universitario
menos sus tendencias reformistas y democrticas.
Estas desembocan, despus de asambleas y dis-
cusiones infinitas, en proyectos de autogestin de
las Facultades, con rganos representatvos de
profesores, estudiantes, y personal administrativo,
y con un reparto de poderes que substituye la au-
toridad monocrtica y la centralizacin administra-
tiva del viejo sistema; en suma, el poder estudiante
instaura en Francia un "nuevo orden" universitario
que es en muchos aspectos el de numerosas uni-
versidades latinoamericanas (yen Argentina en
particular, vigente hasta el golpe de Estado de
1966). La revolucin cultural es un fenmeno dis-
tinto (aunque haya actuado como fermento del re-
formismo); y debo aadir que es adems difcil-
mente prensible con las categoras de una razn
burguesa como la razn analtica.
Los hilos que convergen en la revolucin cultural
francesa proceden, en su forma confesada y mani-
fiesta, de Berkeley y de Berln. En sus modos de
accin, parecen existir ciertas analogas con la
revolucin cultural en las universidades chinas y
con su impacto social: ms en particular, la ac-
cin de destruccin de toda burocracia, la perma-
nencia del movimiento crtico que se renueva ante
la presencia del enemigo constitudo por cualquier
sedimentacn institucional. Pero adems de estas
tres filiaciones manifiestas (accin juvenil anticon-
formista y antiimperialista en Berkeley, maduracin
terica de pensadores marxistas poco entusiasma-
dos por la lnea bolchevique (Rosa Luxemburgo y
Liebknecht) en Berln, destruccin de los cuadros
burocrticos del Partido Comunista en China), hay
otras lneas de una asincrona histrica y una he-
terogeneidad social obvias.
111
La revolucin cultural francesa empez en la
Universidad de Estrasburgo el 12 de mayo. No s
si cometo una estupidez burguesa al insinuar que
en esa encrucijada mundial de varias culturas, pero
ciudad inserta en un medio social provincial donde
el protestantismo de filiacin calvinista ha dejado
huellas profundas, deben sentirse como ms in-
soportables las compulsiones del Estado y de la
familia denunciadas en un folleto de los "situacio-
nistas de Estrasburgo; sobre todo, las del Estado-
nacin en su concepcin gaullista, tanto ms ana-
crnica en esa capital de Europa donde se fusionan
juventudes de cuatro culturas. Digamos: Estrasbur-
go, eslabn ms opresivo de la cadena.
En Pars la revolucin cultural se abri el 13 de
mayo al atardecer. Era el lunes de la primera huel-
ga general. Desde la Estacin del Este y la Plaza
de la Repblica hasta Denfert-Rochereau se desli-
zaba una inmensa manifestacin de 480.000 a 500.000
personas, la mayora jvenes, cantando "La Inter-
nacional y gritando contra el gobierno, el Plan
Fouchet, el Estado-polica. La Sorbona fue ocupa-
da y se iz la bandera roja. El modo de accin
revolucionaria que se instaur en los das inme-
diatos en el gran patio de la Sorbona era lo menos
leninista del mundo; yo osara calificarlo de la
forma liberal de la revolucin cultural. Pero esto es
insuficiente, porque el fenmeno de la coexistencia
de smbolos y movimientos que en la historia revo-
lucionaria han luchado como enemigos, no poda
ser descrito ni agotado bajo el solo concepto de
tolerancia intelectual. iLOS libros y los retratos de
Marx, Proudhon, Bakunin, Lenin, Trotsky, Stalin,
Mao Tse-tung y el Che, todos juntos en el mismo
paraso de armona! Uno recordaba el examen que
Marx habia hecho de cada proposicin del progra-
ma de Gotha para demostrarles a los lassallianos
que palabras mal elegidas conducen a tcticas
polticas errneas; uno pensaba en la energa con
que Lenin, durante su exilio en Suiza, se aplicaba
a desmontar las ilusiones de algunos de sus visi-
tantes venidos de Rusia y que pretendan substituir
partes del marxismo por la epistemologa de Mach,
E. PINILLA DE LAS HERAS
demostrndoles que entonces ya no haba ms
marxismo; uno se deca, en fin, que despus de
haber comprobado la falsedad de la tesis del "fin de
las ideologas en los Estados de sociedad afluen-
te, quiz estbamos ante el melting-pot anunciador
de la multifuncionalidad de todas las ideologas.
Era posible que un mecanismo de precisin inte-
lectual como el marxismo-leninismo estuviera re-
velando huecos tan visibles que apelaban a rellenar-
los por una vulgar relacin de oposicin-comple-
mentaridad?
Claro es que haba otras variables actuando en
esa forma de revolucin cultural. Por una parte,
el paradigma latinoamericano: la primaca de la
accin sobre la teora (Rgis Debray), por otra
parte un voluntarismo que quiz deriva del nfa-
sis prometeico con que han sido presentadas en
Europa, por Stuart Schramm, algunas doctrinas de
Mao Tse-tung. La primaca de la accin y el volun-
tarismo, cmo deban ser controlados para evitar
la degradacin de la teoria y un re-descubrimiento
del pragmatismo norteamericano de principios de
siglo?
Por otra parte, era fcil percibir la eficacia
revolucionaria, el carcter de accin no cerrada so-
bre s misma como las vitrinas de una librera,
sino abierta hacia el contacto con la clase trabaja-
dora. En Francia, el renacimiento del marxismo
en la ltima dcada proviene sobre todo de una
nueva lectura de Marx, en la cual se tiende a
reducir la importancia de la filiacin hegeliana y a
resaltar elementos que llamar, brevemente, kan-
tianos. A primera vista este antihegelianismo de-
ba conducir a acciones polticas muy poco revolu-
cionarias, evolutivas y reformistas. Y sin embargo,
aqu estaba coexistiendo el marxismo renovado
por una nueva lectura con uno de los episodios
ms agudos de la lucha de clases. Inmediatamente
un precedente histrico le vena a uno a la mente:
los marxistas austriacos de los aos veinte (antes
del Anschluss) y las violentsimas luchas revolu-
cionarias del proletariado en Viena .<la roja. Tam-
bin all los llamados austromarxistas haban de-
sarrollado una lectura original de Marx y sobre
todo enfatizado los elementos kantianos sobre los
hegelianos. A travs de mediaciones tericas que
sera interesante trazar y a travs de una necesi-
dad lgica, la teora austromarxista se revelaba
pertinente para la teora del conflicto (algo que
DE lA REVOlUCION LIBERAL A lA REVOlUCION CUlrURAL
23
Ralf Dahrendorf ha demostrado no hace mucho
en cuanto a uno de los austromarxistas, Karl Ren-
ner), y desembocaba adems en una accin pro-
piamente revolucionaria. La ignorancia de la histo-
ria sirve para vencer la inercia de la historia: pues
est claro que en la Sorbona revolucionaria de
1968 nadie habia ledo una pgina de los herma-
nos Adler ni de atto Bauer (*).
Pero esta filiacin que me divierte presentar aqui,
trae tambin recuerdos menos optimistas. Pues
al austromarxismo sucedi el regimen del can-
ciller Dollfuss. iQu digo!: el socialismo catlico,
la armona del capital, la tcnica y el trabajo, la
participacin de todos los intereses en un sistema
pluricameral (3), asambleas provinciales (Austria
era un Estado federal), asambleas corporativas. y la
pretensin del fin de la lucha de clases subordina-
da a la salvaguarda de la independencia de la Na-
cin, la cual tiene una funcin poltica propia que
cumplir como elemento positivo para el equilibrio
de fuerzas en Europa central. En fin: contra las feu-
dalidades internas y contra el marxismo; la indepen-
dencia nacional frente a la absorcin en una entidad
politica mayor (el anti-Anschluss; la pequea Euro-
pa), una capital monstruosa y una provincia exhaus-
ta; una voluntad de juego politico internacional sin
medida con los recursos reales del pas, el recuerdo
de un gran imperio an reciente en los salones y
en la Banca...
Volvamos a la revolucin cultural francesa. Pa-
sada su fase liberal, tambin ella entr en la fase
de lucha de poder (contra los profesores y los
mandarines, naturalmente). Su realizacin terica y
prctica ms notable fue la nocin de poder para-
lelo. Se demostr que podia erigirse una estructura
de poder al margen del gobierno y de la adminis-
(") La herencia hegeliana probablemente favorece
anlisis sociales que enfatizan la nocin de totalidad
sincrnica y que pueden contener sugerencias parali-
zantes de la accin al subordinar sta a la cognicin
(estructuralismo y economismo seran dos ejemplos, de
remota raz hegeliana, de nfasis analtico en detrimento
de una accin cuyo momento propicio nunca llega). En
cambio la tradicin kantiana pone en un lugar ms
central los temas morales. Como las revoluciones no
las desencadenan los cientficos sino sectores sociales
que un da se dicen "sto no lo aguantamos ms", quiz
la misteriosa hilacin lgica tenga un substratum muy
concreto.
(3) CI. la complicadsima Constitucin de 1934.
tracin, incluso cuando stos aparecan como triun-
fantes sobre el proletariado. Habr que revisar la
nocin segn la cual el poder es una magnitud
finita, slo susceptible de operaciones algebraicas
de suma y resta. de modo que no se puede obte-
ner poder si no es quitndoselo a otro. Esta es la
polmica Parsons contra Wright Milis de 1957 o
1958. Se habia confundido la nocin de que el po-
der es, por su propia naturaleza un bien escaso, con
la nocin de que en cada totalidad social concreta
es una magnitud finita. Parsons tena razn al afir-
mar que el poder no slo se resta, sino que tam-
bin se crea. Acumulacin de conocimientos, clari-
dad terica, catarsis irreversible despus de la
experiencia de una revolucin cultural, implican
creacin de poder. Un obrero de Peugeot, al que
hubo que amputarle una pierna el 11 de junio de
1968, en Sochaux, a consecuencia de un balazo,
decia despus: "Tengo un trozo de pierna menos,
pero ideas muchas ms.
El poder paralelo significa un desafo de nueva
ndole a la estructura tradicional de una universi-
dad. Por una parte, coloca en lugar primario una
de las funciones (la funcin critica y de reflexin
sobre la sociedad) que hasta ahora era subordinada
en las universidades a las funciones de transmisin
de una herencia cultural y de innovacin de cono-
cimiento. Por otra parte, supone el derecho de de-
cirle a un profesor: "Vyase Ud. a su casa a poner-
se al da en cuanto a las novedades en su ciencia,
y luego vuelva. Si sto conducir a la desapari-
cin de los profesores y a su substitucin por m-
quinas electrnicas donde una cinta magntica
tiene un programa impreso, y el estudiante lucha
solitario con la mquina, es una alternativa. La
verdad es que uno siente cierta inquietud ante el
posible evento de que el programa en la cinta
magntica contenga respuestas introducidas por
poderes extrauniversitarios, y que llegue un ins-
tante en que se organicen disputas sobre si las
cintas han sido o no maquiavlicamente alteradas.
De esta imagen surge un eco que retrocede si-
glos: uno recuerda las demenciales discusiones en
algn convento de la Edad Media, cuando un mon-
je copista no ortodoxo cambiaba deliberadamente
una consonante griega. Pero en fin, tambin el po-
der paralelo puede conducir a un recyclage con-
tinuo de los profesores, de modo que se establez-
ca esa necesidad, para que las mentes no se petrifi-
24
quen a los 35 aos, que es la universidad perma-
nente.
Debo decir, por ltimo, ya que se ha agotado
el nmero de pginas que se me concedi para
mi articulo, que estoy a favor del poder paralelo y
de la revolucin cultural (aunque me gustara reci-
bir ciertos esclarecimientos sobre sus progenitores).
y la razn es muy sencilla: en el mundo anda ram-
pante el capitalismo monopolista de Estado y la
alianza de la burguesa financiera con el poder
militar. Estas alianzas tienen un lado de su accin
que es histricamente dinmico e innovador, pero
otro que es destructor. En la poca de Lord Acton
se poda decir que el poder corrompe, y quedarse
ah, porque se acusaba slo una incidencia moral:
que cada hombre tena un precio. Hoy hay que
decir otra cosa: que el poder destruye. Las tonela-
E. PINILLA DE LAS HERAS
das de inmadurez, logomaquia e infantilismo, que
se han visto en Francia durante los meses de mayo
y junio de 1968, le hacen temer a uno que el pro-
ceso de destruccin de la personalidad que acom-
paa al supercapitalismo, est ms avanzado de
lo que se crea. Finalmente, cuando la alta bur-
guesa se mantiene en el poder mediante la alianza
con los pequeos propietarios rurales, que le dan
ciegamente sus votos, y se observa esta paradoja
del mximo poder innovador e internacional reci-
biendo los votos y los soldados del mundo de los
clanes familiares rurales, es fcil percibir que esta
contradiccin aparente posee una lgica interna.
Es la lgica de la alianza de dos enemigos de la
libertad contra un enemigo comn: la universidad
en una forma particular de universidad: como ejer-
cicio y creacin de libertad. O
. COVtQViSTA
.Jl/I.-YR1!kS.5
. ~ ~
...:
LUISA BRIGNARDELLO
Argentina:
Dos aos de malas relaciones
Un golpe de palacio que encabezaron los jefes de
las tres fuerzas armadas destituy a las autoridades
argentinas en junio de 1966 y llev al poder al
actual presidente Tte. Gral. Juan Carlos Ongana.
No hubo contra el mismo resistencia armada y
la oposicin civil que recibi al principio fue casi
exclusivamente la de los grupos polticos despla-
zados. La ciudadana, decepcionada de sus gober-
nantes, puso en sus nuevos jefes militares bastantes
esperanzas, que se desvaneceran en breve plazo,
a medida que stos designaban a sus colabora-
dores y exponan sus planes de gobierno.
Las autoridades centrales cometeran pronto
gravsimos errores que iban a cubrirlas de des-
prestigio y de algunos de los cuales tendran que
desdecirse rpidamente, salvando apenas las apa-
riencias y evitando as arriesgar el poder. La inter-
vencin en las Universidades Nacionales y las acu-
saciones con que las cubrieron fueron uno de
esos primeros graves errores, de cuyo mpetu
inicial se fueron desdiciendo casi completamente
y que desencaden una tempestad de indignacin,
renuncias, discusiones, luchas callejeras, violencia
y una muerte. La batalla sacudi al pas durante
Este texto ha sido redactado con parte del material
de una investigacin sobre ..La nueva generacin en la
Universidad, efectuada en el Centro Argentino por
la Libertad de la Cultura (lLAR/). Integra un trabaio
ms amplio que con el titulo Agosto de 1966 - Agosto
de 1967 reunir el resultado final de la investigacin.
(N. de la R.).
(1) El da 6-XII-66 el diario La Razn de Buenos Aires
public la siguiente noticia, fechada en Nueva York:
Ms de 250 personas, en su mayora profesionales y
acadmicos, se reunieron en la Freedom House, bus-
cando apoyo moral para profesores y estudiantes
argentinos que estan defendiendo la libertad de cte-
dra. Entre los oradores figuraba Warren Ambrose quien
dijo. El propsito de esta reunin es lograr que el
pblico de Estados Unidos haga presn sobre el gobier-
no para que cese la ayuda al rgimen militar de la
Argentina.
(2) ... para castigar la pacfica rebelda de los cien-
tficos argentinos, segn las palabras del Dr. Rolando
Garca en su querella al jefe de polica por lesiones
graves.
muchos meses y tuvo vasto eco continental. El
gobierno super con dificultades la situacin y
para ello debi sacrificar uno de sus ministros, el
Dr. Enrique Martnez Paz, sin duda uno de los
ms impopulares.
La intervencin
La polica argentina tuvo una participacin muy
poco feliz en estos acontecimientos y dicha parti-
cipacin comenz pronto. Casi simultneamente
con el Decreto Ley de intervencin de las Univer-
sidades Nacionales, la polica entr en el edificio
de la Facultad de Ciencias Exactas de la Univer-
sidad de Buenos Aires y desaloj la misma, hacien-
do salir entre bastonazos y puntapis a su Decano
y a muchos de sus profesores. Dicho Decano, el
Dr. Rolando Garca, era para desgracia policial
persona de prestigio en los medios cientficos. En-
tre los expulsados se encontraba adems el Dr.
Warren Ambrose, ciudadano norteamericano, pro-
fesor del Massachusetts Institute of Technology, de
Cambridge (Estados Unidos), quien testimoni so-
bre el mal trato recibido. Esas y otras magulladuras,
junto con alguna fractura de costilla del equipo de
profesores de Exactas de Buenos Aires, se haran
clebres en el mundo acadmico, causando grave
dao al prestigio de la Argentina (1). Las autori-
dades nacionales a travs de discretos canales
diplomticos no pudieron sino presentar sus dis-
culpas por los mtodos primitivos de la Polica
Federal.
Se dice que, en privado, el General Ongana la-
ment aquel disparate, pero las excusas oficiales
en el mbito nacional por la intervencin policial,
que al decir de muchos no fue accidental sino cui-
dadosamente programada como operacin escar-
miento (2), no se oyeron nunca.
Las torpezas no terminaron ah. Con anloga
violencia la Polica Federal se posesion de la Fa-
cultad de Arquitectura de Buenos Aires, provocando
protestas airadas de sus autoridades. Tambin la
26
Universidad Nacional de La Plata fue preventiva-
mente desalojada el mismo da en que se decretaba
la intervencin.
Rpidamente las Universidades quedaron acfalas.
En cinco de las ocho Universidades Nacionales (3)
los rectores y decanos rechazaron las funciones de
meros administradores que la intervencin les
conceda. Mientras las tres restantes (4) eran au-
torizadas a reiniciar sus actividades, para las cinco
"decapitadas se inici un receso docente, que el
Poder Ejecutivo dispuso para darse tiempo de
capear el temporal, y que deba haber tenido una
duracin de tan slo quince das (5).
Tardamente el gobierno explic la razn de su
intervencin. El 3 de agosto, cinco dias despus de
decretada la misma, el Ministerio del Interior en-
trega a la prensa un comunicado oficial en el que
se dice: "La actitud asumida por el gobierno nacio-
nal frente al problema universitario responde a un
insistente clamor de la opinin pblica contra los
desrdenes en que han incurrido organizaciones
estudiantiles y autoridades universitarias. Recuerda
que las Universidades Nacionales son costeadas
con la renta nacional cuya utilizacin no debe
verse distorsionada. "Las medidas adoptadas por
el gobierno nacional... no tienen por objeto ava-
sallar la autonoma. En las reformas a realizarse
"no se van a menoscabar las jerarquas y atribu-
ciones de las autoridades. En cuanto a "las nor-
mas que rigen a la universidad sern objeto de
una profunda revisin y elaboradas nuevamente
con el propsito de eliminar las causas de accin
subversiva.
Reacciones a la intervencin
El comunicado no tranquiliza demasiado a los afec-
tados. Las protestas llueven sobre el gobierno cen-
tral. Y si bien es cierto que muchas voces clama-
ban antes del golpe de junio por reformas y reor-
ganizacin para muchos problemas universitarios.
y entre ellos muy principalmente el de su gobierno
(voces que ante la intervencin se declararn "a la
expectativa), no puede negarse que las notas de
crtica son infinitamente ms numerosas que las
de aprobacin.
La politizacin de los movimientos estudiantiles.
que se traduca en panfletos. manifiestos, acciones
LUISA BRIGNARDELLO
y hasta violencia callejera y en perturbacin de la
vida universitaria, es el argumento principal de los
partidarios de la intervencin, algunos de los
cuales haban visitado a las nuevas autoridades
para solicitarla. Entre los que harn pblicas sus
declaraciones en dicho sentido figuran pocos mo-
vimientos universitarios centristas, algunos que se
autodefinen como catlicos y prcticamente todos
los de extrema derecha, entre ellos los naciona-
listas, cuya accin les acerca a la peligrosa vecin-
dad de "Tacuara. organizacin de choque racista y
nazi. Tambin las ligas. uniones y federaciones an-
ticomunistas (6). Ellos hablarn de "un deformado
concepto de autonoma que propicia la impunidad
del caos y el desorden, de "la infiltracin o an
de "la hegemona marxista en la universidad. De
la "necesidad de disolver las agrupaciones estu-
diantiles y "expulsar a los profesores marxistas
pues la idoneidad moral y cientfica sera ,.jncom-
patible con ideologas forneas". Y rechazarn una
"estructura subversiva de gobierno que prctica-
mente identifican con el gobierno tripartito (7).
De estas voces se hace eco el matutino La Pren-
sa, de Buenos Aires, cuando en su editorial del 2
de agosto dice: "Al amparo de un mal entendido
concepto de autonoma legal [y] sin que se pudie-
ran tomar medidas elementales de seguridad [...]
el extremismo haba dominado el ambiente univer-
sitario [... j. Las universidades dejaron de ceirse a
sus funciones especficas.
Muchas ms son las crticas que la ley de inter-
vencin a las universidades merece. Ellas provienen
de todos los sectores de la ciudadana que, sin
excepcin, repudian las violencias policiales y el
atropello intil a la dignidad acadmica; de las
autoridades universitarias y el cuerpo docente que
se expresan con extrema inquietud sobre el riesgo
de abolir la autonomia universitaria. amenazar la
(3) Las cinco son: Buenos Aires. La Plata, Crdoba.
Litoral y Noroeste.
(4) Noreste. Cuyo y del Sud.
(5) Del 1 al 16 de agosto fue su programacin inicial.
Pero se prolong hasta el mes de setiembre.
(6) Cierto es que en estos momentos los nombres de
dichas asociaciones se multiplican curiosamente y
muchos de ellos son grupos "fantasmas". con nombres
pero sin miembros.
(7) "Abolir el absurdo sistema tripartito de la reforma
anticristiana y antiargentina (Liga Estudiantil Antico-
munista).
ARGENTINA: DOS AOS DE MALAS RELACIONES 27
libertad de ctedra o establecer discriminaciones
en la eleccin de profesores; de los estudiantes
que en su inmensa mayoria son partidarios de un
gobierno universitario que los incluya aunque dis-
crepen en cuanto a las responsabilidades que en
el mismo deben series confiadas; de las sociedades
cientificas, los organismos culturales, los institutos
dedicados a la investigacin a quienes desconcierta
y angustia la enorme cantidad de renuncias masivas
que destruyen equipos enteros de investigadores y
docentes y pueden alejar del pas a profesionaleS
calificados (8). Ellas son consideradas en los medios
cientificos la consecuencia ms grave del episodio.
Las criticas llegan tambin del extranjero.
Le Monde, de Pais, mencionando los golpes
recibidos por los profesores de Ciencias Exactas,
entre ellos Warren Ambrose, acusa al rgimen de
Ongana: "Este infortunado incidente pone de re-
lieve el clima de macarthismo que comienza a di-
fundirse en Buenos Aires gracias a la toma del
poder por los militares, que evidentemente estn
obsesionados por un anticomunismo de pacotilla.
y no deja de mencionar que "la Argentina se halla-
ba orgullosa de estar a la vanguardia de La Refor-
ma de Crdoba, que aseguraba un cierto grado
de autonoma a las universidades latinoamericanas
y prohiba a la polica el penetrar en sus claustros
(9).
Desde Evian (Francia) llega al Presidente Onga-
na un telegrama firmado por famosos socilogos
(10), reunidos en un Congreso Internacional, quienes
"protestan por las brutalidades cometidas contra
profesores y estudiantes. Se solidarizan "con las
exigencias de los profesores argentinos por el res-
tablecimiento de la libertad acadmica, el autogo-
bierno democrtico de las universidades y su auto-
noma completa. Piden "se reintegre a sus puestos
acadmicos a todos los profesores que han renun-
ciado sin ninguna clase de discriminacin y sean
restablecidas las condiciones para que dichos pro-
fesores puedan reanudar sus obligaciones. Lo con-
trario "causara un dao irreparable a las universi-
dades argentinas y a todo el pas por muchos
aos.
(8) Exodo que efectivamente se producir.
(9) Entre ellos Talcott Parsons, Reinhar Bendix, Robert
Merton, Georges Fredman, Raymond Aran, Martn Lipset.
(10) Citado por El Da de La Plata, del 3-VIII-1966.
Pero son las universidades latinoamericanas las
que se sienten ms afectadas y aquellas cuya pro-
testa tomar la forma ms orgnica y constructiva:
"Las Universidades son internacionalmente solida-
rias en la realizacin de sus fines propios. [...] Las
medidas de fuerza que afectan a cualquiera de
ellas en su rgimen de autonoma acadmica, su-
peditndolas a los grupos politicos que circunstan-
cialmente sustentan el poder, las afectan a todas
en su dignidad corporativa, dice el texto del cable-
grama que el rector de la Universidad de Chile,
Eugenio Gonzlez, envi al presidente argentino.
Su gesto ser apoyado por el Consejo de Rectores
de todas las Universidades de Chile. En trminos
anlogos se manifestar das despus el Consejo
Central Universitario del Uruguay.
La Unin de Universidades Latinoamericanas se
moviliza. A propuesta del rector de San Marcos de
Lima, Dr. Luis Alberto Snchez, quien es a su vez
presidente del Senado Peruano y lder del partido
Aprista, considerar la situacin de las Universi-
dades argentinas intervenidas y procurar facilitar
ocupacin a los profesores argentinos que resuel-
van dejar su pas. Esta promesa se cumple. Un mes
ms tarde se firma el "Acuerdo de Montevideo
entre los representantes de las universidades de
Montevideo, Santiago de Chile y San Marcos de
Lima. En l "expresan su solidaridad con las uni-
versidades argentinas avasalladas y con las per-
sonas que mantuvieron lealtad a la autonoma
universitaria. Las partes acuerdan "crear una bolsa
de trabajo para los profesionales argentinos impe-
didos de actuar en su pas y un fondo de solida-
ridad para aquellos que no obtengan colocacin en
otros pases por el tiempo que las causas se man-
tengan. Ser efectivamente a los pases latinoame-
ricanos adonde emigran en mayor nmero los pro-
fesores renunciantes que se resolvern a partir.
Estas gestiones de las autoridades recibieron,
como poda suponerse, fuerte apoyo de la base
estudiantil. Declaraciones y paros de solidaridad
con los estudiantes argentinos y manifestaciones de
protesta se producen en Chile, Uruguay y Per
ante los consulados o embajadas argentinas.
Pero la manifestacin ms fuerte y dramtica del
rechazo a los cambios que las autoridades mlitares
intentaron introducir en la Universidad inesperada
e inconsultamente, fueron las renuncias en masa.
Iniciadas por los rectores y decanos que se nega-
28
ron a aceptar el subalterno papel de administra-
dores, se vieron inmediatamente seguidas por el
cuerpo de profesores de las Facultades ms afec-
tadas por la violencia del atropello policial y por
docentes de otras Facultades que se solidarizaron
con ellos; en algunos casos tambin masivamente.
El 1 de agosto, tres dias despus de la interven-
cin (11), se presentaron 184 renuncias en la Fa-
cultad de Ciencias ,Exactas, 199 en la de Arquitec-
tura y 2 en la de Derecho, de la Universidad de
Buenos Aires. El dia 4 de agosto, las renuncias en la
misma universidad fueron 24 para la Facultad de
Cs. Exactas, 5 para la de Arquitectura, 43 para la
Ingeniera, 13 en la de Ciencias Econmicas y 1
en Medicina. Al da siguiente renunciaron 18 do-
centes en Arquitectura, 8 en Derecho, 2 en Eco-
nmicas, 23 en Medicina, 2 en Agronoma y 208 en
Filosofa y Letras. Para el 8 de agosto el diario
El Da (12) de La Plata, calcula ya en ms de 1.200
el nmero de docentes renunciantes. "Entre los
cientficos y tcnicos disconformes se encuentra
la totalidad del personal del Instituto del Clculo
y de los Laboratorios de Matemtica Aplicada,
dice en una declaracin la Sociedad Argentina de
la Computacin. "El dao causado al pas en el
campo de la computacin es catastrfico, pues no
ha quedado en la Universidad de Buenos Aires un
solo especialista de alto nivel. Y exhorta a las
autoridades a derogar el decreto ley 16.912 de in-
tervencin. Como el nombrado, sern varios otros
los Centros de Estudio que vern desintegrada su
plana.
A mediados del mes de agosto se producen
renuncias masivas en la Facultad de Filosofa, Le-
tras y Ciencias del Hombre de la Universidad del
Litoral. Y entre los meses de setiembre y octubre
las facultades de Arquitectura y Filosofa de la
Universidad de Crdoba pierden tambin parte de
su personal docente (13), pero en gran parte debido
a cesantias con que las autoridades de la Uni-
versidad castigan a quienes han expresado su disi-
dencia con la conduccin de la misma, durante la
huelga estudiantil cordobesa de ms de cuatro
meses de duracin.
El dao que todas estas separaciones producen
en las facultades afectadas es realmente grave.
Grave resultar tambin el trato premeditadamente
desigual que las autoridades de la intervencin
darn a las mismas. No tratndose, salvo en poqu-
LUISA BRIGNARDELLO
simos casos, de denuncias indeclinables, stas
pudieron ser rechazadas en bloque o aceptadas
del mismo modo. Pero muchas se aceptan en tanto
otras no, sin que se haga llegar a la opinin pblica
ninguna explicacin acerca de los motivos que
mueven a la discriminacin.
Intentos de normalizacin
En medio del caos que constituyen la desorgani-
zacin de los cuerpos de profesores, las huelgas
nacionales o locales, en general estudiantiles pero
a veces tambin docentes, las manifestaciones ca-
llejeras y la creciente irritacin de los estudiantes
por la clausura de los locales de sus agrupaciones
y la disolucin de sus centros, algunos de tan larga
y eficacsima trayectoria como "La Lnea Recta
de la Facultad de Ingeniera de Buenos Aires, fun-
dado en 1894 (14), algunas voces se alzan por la
mesura y llaman a la reflexin. Un grupo de deca-
nos de la Universidad de La Plata, encabezado
por el ingeniero Conrado Bauer, vicepresidente
de la misma, hace un primer intento de concilia-
cin que obtiene aprobacin de algunos grupos,
pero severo rechazo de los estudiantes, represen-
tados en esa ciudad por la Federacin Universi-
taria de La Plata (FULP). La FULP considera que
ninguna negociacin ser lcita si se hace a espal-
das y sin participacin de los estudiantes, y que
"son inaceptables las gestiones que buscan com-
prometer a los claustros de profesores en la futura
e incierta gestin de los interventores.
Aquella y otras voces conciliadoras que le segui-
rn propondrn al gobierno que ofrezca garantas
sobre algunos puntos bsicos que consideran la
(11) El Decreto Ley de intervencin de las universi-
dades nacionales tiene fecha 29 de julio de 1966.
(12) Publicacin principal de una ciudad en que la
vida universitaria tiene predominante importancia, de-
dic al conflicto gran atencin.
(13) Al decir personal docente nos referimos a su
totalidad, desde los profesores titulares hasta los ayu-
dantes de ctedra.
(14) La disolucin fue luego transformada en inter-
vencin. Rechazada por la justicia en primera instancia
como ilegtima y vulneradora de garantas constitucio-
nales, ser aprobada por la Cmara Federal y la Corte
Suprema con argumentos cercanos a los que autorizan
el despido de inquilinos indeseables.
ARGENTINA: DOS AOS DE MALAS RELACIONES
29
esencia de la vida de la universidad: la autonoma,
la preservacin de la libertad acadmica, la no dis-
criminacin por razones ideolgicas, polticas o
religiosas, la participacin de los universitarios en
la elaboracin de las nuevas normas que han de
regir la estructura de la universidad. Que se ase-
gure la transitoriedad de la intervencin y se rechace
las renuncias o exhorte a su retiro, deplorando los
excesos y violencias. Los movimientos estudiantiles
pedirn tambin se asegure su participacin en el
gobierno de las casas de estudio, aunque es una
condicin postulada por pocos grupos de profe-
sores y slo con prudentes especificaciones res-
pecto de su alcance.
Pero a medida que el tiempo pasa se hace ms
difcil lograr el acuerdo, pues los motivos de irri-
tacin aumentan y ninguna de las dos partes en
litigio parece resuelta a renunciar a sus exigencias.
Tal es el caso de la Universidad de Crdoba, la
ms antigua de la Argentina, donde el regreso a
las aulas se har imposible durante muchos meses
y hasta la iniciacin del nuevo ao de estudios en
marzo de 1967, cuando el rector Gavier ya ha re-
nunciado y el paso del verano sosegado los nimos.
En el lapso que media hasta entonces habrn
de producirse en Crdoba los hechos ms dram-
ticos y significativos de esta larga lucha.
El receso que el Poder Ejecutivo haba dispuesto
inicialmente para los primeros quince das de agosto
se prolong durante un mes. A medida que fueron
tomando posesin de sus cargos los nuevos rec-
tores y decanos designados por el Poder Ejecutivo,
se fue anunciando la reanudacin de las clases:
para el 22 de agosto se informa de Buenos Aires,
el 1 de setiembre de La Plata. El rector Gavier, de
Crdoba, fue el primero en hacerse cargo de sus
nuevas responsabilidades. Luego fueron nombrados
los de Buenos Aires y el Litoral, Ores. Botet y De
(15) Esto no significa afirmar que las tres universidades
"no decapitadas no hayan conocido dificultades.
(16) Con las nuevas consiguientes aclaraciones por
la via diplomtica al gobierno del Per. Los estudiantes
peruanos constituyen el contingente extranjero ms
numeroso en las universidades argentinas.
(17) La Universidad del Litoral tiene sus facultades
en tres ciudades: Santa F, Parana y Rosario, de las
cuales la ltima es la de mayor poblacin e importan-
cia.
Juana. El de La Plata, Dr. Gorostiaga, asume sus
funciones a fines de agosto. El ltimo ser el Inge-
niero Paz, de Tucumn como si por la lejana de
aquella ciudad de la Capital sus posibles conflictos
inquietaran menos al poder central.
Pero Tucumn no ser la ms perturbada de las
cinco Universidades que conocieron receso. Las
otras cuatro padecern en cambio diversos conflic-
tos, algunos graves (15).
La Plata: asambleas, manifestaciones callejeras,
declaraciones de repudio, huelgas casi siempre
emprendidas en conjunto y respondiendo a las
directivas de la FULP, y un desagradable incidente
de carcter nacionalista, que hizo vctima a un
grupo de estudiantes peruanos, arrestados por la
polica a la salida de la Iglesia de San Ponciano (16).
Rosario (17) ver centradas sus dificultades en
un reiterado fallido proceso de normalizacin de
la Facultad de Medicina, cuyo decano, el Dr. Picena,
es personaje no querido por el estudiantado desde
mucho antes de la intervencin de 1966.
En Buenos Aires, las facultades ms perturbadas
sern Ingeniera; Ciencias Econmicas cuyo Cen-
tro de Estudiantes -CECE- seguir la misma suer-
te de "La Lnea Recta a que ya nos hemos refe-
rido; Filosofa, que ver su carrera de Psicologa
desmantelada durante un perodo prolongado; Arqui-
tectura, con numerosos "Talleres acfalos e im-
posibilitada por mucho tiempo de toda normaliza-
cin, y Medicina, donde la violencia har explosin
contra la misma persona del decano, Dr. Santas.
Los sucesos de Crdoba
Crdoba merece prrafo aparte. Su nuevo rector,
el abogado Dr. Ernesto Gavier, inspir aproximada-
mente la misma simpata estudiantil que el ministro
interino de Educacin Dr. Martnez Paz, y la renun-
cia de ambos, insistentemente pedida desde muy
diversas partes del pas durante todos los meses
de su permanencia, fue la condicin puesta por
los estudiantes para el cese de la huelga que para-
liz la Universidad de Crdoba por el resto del ao
1966. "En Crdoba, la eleccin de quienes deban
administrar la Universidad hasta su nuevo ordena-
miento ha sido particularmente desgraciada.
hechos ocurridos desde que se hicieron
30
sus funciones lo prueban." "La universidad ha sido
abierta, cerrada y vuelta a abrir en su conjunto
sin otras razones que el mantenimiento a cualquier
precio de sus actuales autoridades" (18). "La ne-
gativa constante al dilogo y la terquedad con que
el rector y los decanos pOhibieron e impidieron
toda deliberacin (18) y libre discusin colectiva
son las causas de todo cuanto ha sucedido (19).
Al producirse la intervencin, los estudiantes de
la Universidad de Crdoba se hallaban organizados
en varias asociaciones, de las cuales las tres ms
importantes eran la Federacin de Agrupaciones
Universitarias Integralistas, la Unin Reformista
Franja Morada y la Federacin Universitaria de
Crdoba, en el orden mencionado. Estas tres fede-
raciones, junto con todas las otras agrupaciones
menores, se unieron en una Mesa Coordinadora de
Agrupaciones Estudiantiles, que representara desde
ese momento y hasta fines del mes de noviembre
de ese ao a todos los estudiantes de la Univer-
sidad de Crdoba.
En la maana del 18 de agosto (20) fue detenido
por la polica el joven Luis Alberto Cerd, que dis-
tribua volantes llamando a la movilizacin de los
estudiantes. Un grupo de personas arranc a Cerd
de manos de la polica y ste aprovech para
fugarse. Al perseguirle, la polica efectu un disparo
intimidatorio que hiri a Cerd en una pierna.
Luis Alberto Cerd pudo, sin embargo, entrar
por sus propios medios en el Hospital de Clnicas
para ser curado. En protesta, los alumnos ocuparon
el hospital, a raz de lo cual ste fue invadido, "re-
partiendo golpes, por la polica, que hizo alli una
de sus entradas ms clebres. Al parecer no fueron
respetados ni mdicos ni enfermeras y casi ni los
pacientes. Se detuvo a 148 personas.
Catorce mdicos y profesores de medicina, jefes
de servicio en el Clnicas, "condenan enrgicamente
el exceso policial, la agresin verbal y fsica a estu-
diantes, mdicos, enfermeras y empleados, introdu-
cindose en todos los ambientes hospitalarios
donde se cumplan las actividades propias (21).
El mismo 18 por la tarde y como protesta por la
violencia policial y por la poltica universitaria ofi-
cial, setenta y dos estudiantes, afiliados y dirigentes
del Movimiento Integralista, buscaron refugio en el
interior del templo parroquial de Cristo Obrero (22)
e iniciaron una huelga de hambre que fue el ms
excepcional sacrificio de este tipo de que se tenga
LUISA BRIGNARDELLO
noticia en la Argentina hasta el presente. Las deser-
ciones que se producen son exclusivamente las
impuestas por los mdicos que vigilan el esfuerzo
y van aconsejando el alejamiento o la internacin
de algunos. Entre la indiferencia de las autoridades,
pero seguidos muy de cerca por la atencin del
pas (23) y la de otros pases latinoamericanos se-
gn consta en diversas publicaciones periodsticas
de la fecha, resistirn en su esfuerzo durante 24
das ingiriendo solamente agua y t. En peligroso
estado de salud e instados a abandonar por los
mdicos que les visitan, los veintiuno que han
perseverado en su esfuerzo hasta el final se resuel-
ven a hacerlo el 11 de setiembre, tras oir misa. El
mismo da entregan a la prensa un comunicado
que es modelo de modestia, solicitando al arzobispo
de Crdoba valore la actitud cristiana de los sacer-
dotes que les acogieron en su parroquia (24) y a
los fieles de la misma les excusen de los cargos
de profanacin que pudieron haber existido (25).
Mientras esta prueba de resistencia pasiva es
realizada en el interior de una parroquia, las calles
de Crdoba conocen otras expresiones de protesta.
El atentado contra Cerd y la ocupacin abusiva
del Hospital de Clnicas se suman a todos los otros
motivos de queja que el estudiantado ya tena. La
(18) El subrayado es de la autora.
(19) Declaracin de profesores de la Universidad de
Crdoba dada a conocer el 10-XI-66, despus de haber
sido sancionados con separacin de sus cargos o sus-
pensiones, a raz de haber expresado su desacuerdo
con el manejo, por parie de las autoridades, de la
situacin y conflictos de la Universidad.
(20) El mismo da en que deban reanudarse las cIa-
ses, segn resolucin oficial.
(21) En nota dirigida al decano de la Facultad de
Medicina de Crdoba.
(22) De reciente creacin e inspirado en principios
post-conciliares.
(23) "Admiramos a ese grupo de jvenes que silen-
ciosa y heroicamente hacen el mximo sacrificio de
su salud en defensa de la Universidad avasallada. Miles
de universitarios en el pas y el extranjero siguen emo-
cionados su pacfica respuesta a la violencia oficial."
Firmado por 20 profesores e investigadores del Depar-
tamento de Fsica de la Universidad Nacional de La
Plata y publicado el 31-VIIl-1966 en El Da de La Plata.
(24) Los sacerdotes Dellaferrera y Gaido, quienes
fueron de todos modos sancionados por el Arzobispado.
(25) La huelga del hambre en un templo producir, en
efecto, un breve y circunstancial cisma en la opinin
catlica cordobesa.
ARGENTINA: DOS AOS DE MALAS RELACIONES
31
Mesa Coordinadora resuelve un paro que se inicia
el da 20. El 22, una importante manifestacin estu-
diantil es reprimida por la polica con gran violen-
cia. Hay lesionados. El rector suspende las activi-
dades del comedor universitario, intentando asi
sitiar econmicamente a los alumnos, pero la Mesa
Coordinadora lograr con la colaboracin de parti-
culares, comerciantes y otras entidades, entre ellas
sindcatos, poner en funcionamiento tres comedores
que ayudarn a la subsistencia de los estudiantes.
El 26 de agosto una asamblea estudiantil resuelve
mantener la huelga durante unos das ms. En res-
puesta las autoridades ordenan la disolucin de
todas las agrupaciones estudiantiles y la clausura
de los locales y centros. Los estudiantes anuncian
una nueva asamblea general, pero no obtienen au-
torizacin. Resuelven prorrogar la huelga hasta
tanto pueda realizarse la asamblea. El 7 de setiem-
bre el rector Gavier vuelve a negar permiso para
la asamblea y anuncia que lo har mientras la
huelga subsista. Y el conflicto entre ambos con-
tendientes continuar con inflexibilidad y en estos
mismos trminos hasta fines de noviembre.
El 8 de setiembre los estudiantes cordobeses se
reunieron en el centro de la ciudad exigiendo per-
miso para realizar su asamblea. Se produjo enton-
ces un encuentro con la policia durante el cual,
segn las coincidentes declaraciones de testigos
presenciales, un agente dispar tres balazos, uno
de los cuales hiri en la cabeza a Santiago Pampi-
lIn, de 24 aos de edad, que estudiaba Ingenieria
Aeronutica al mismo tiempo que trabajaba en las
Industrias Kaiser Argentina. Estos acontecimientos
enardecieron los nimos. Durante la noche los
estudiantes se agruparon en el barrio Alberdi, cerca
del Hospital de Clnicas, donde ellos mismos habi-
tan, destruyendo los focos de luz y levantando ba-
rricadas. La policia, atacada con toda clase de
proyectiles desde azoteas y balcones, no pudo en-
trar hasta las seis de la maana.
Para evitar alteraciones del orden, el rector Gavier
suspendi las actividades en la Universidad por
tiempo indeterminado.
Temeroso por su creciente impopularidad, el go-
(26) Algunos de los profesores que se expresaron en
ese sentido fueron rpidamente despedidos, gesto que
estimul a incorporarse a la resistencia a alumnos que
antes no acataban la huelga.
bierno de la provincia hizo un tardo llamamiento a
la poblacin, tratndo de ponerla de su lado en
su duelo con los estudiantes. Pero la opinin p-
blica est en contra. Le acusa de inhabilidad, im-
prudencia y falta de tacto. Parece querer reclamar
un cambio en el gobierno cordobs.
El 12 de setiembre muere Santago Pampilln. El
gobierno de la provincia trat de probar con lamen-
tables declaraciones contradictorias y reiterada-
mente controvertidas que la bala que le hiri no
era de un revlver policial. Poco importa. La muerte
es resultado de la represin violenta de las expre-
siones del descontento estudiantil por el manejo de
la Universidad de Crdoba.
Las protestas se multiplicaron. Diversos sindicatos
obreros anunciaron paros por duelo. Rectores y
decanos de casi todas las universidades del pais
ordenaron la suspensin de todas las actividades
durante un da. Los estudiantes hicieron celebrar
misas; organizaron marchas de silencio, algunas
de final muy ruidoso. La Confederacin Nacional
del Trabajo exigi la ms amplia investigacin para
localizar a los responsables.
El 16 de setiembre el rector Gavier anunci en
Crdoba que el presupuesto de las universidades
nacionales haba sido reforzado en 7.200 millones
de pesos y que seran aumentados los sueldos del
personal docente y administrativo. El anuncio tiene
olor a soborno.
A esta altura de los acontecimientos, un grupo
de profesores inici gestiones para tratar de zanjar
las diferencias entre autoridades y estudiantes, pero
encontr dificultades graves. Los estudiantes no
cedian en sus exigencias, entre las cuales figura-
ban las renuncias del rector Gavier y del ministro
del Interior, Dr. Martnez Paz, y la participacin
estudiantil en el gobierno de las Universidades.
Gavier anunci entonces que las clases se reanu-
daran el 3 de octubre. Los dirigentes estudiantiles
llamaron a la ciudad de Crdoba a los estudiantes
de provincia, a los cuales los desrdenes mante-
nian alejados, para que participaran en una asam-
blea que resolvera sobre la reiniciacin de las acti-
vidades. Pero no habr asamblea mientras Gavier
dure en el rectorado, a pesar de los numerosos
llamados que en ese sentido les dirigen tambn
miembros del cuerpo docente (26). La Mesa Coor-
dinadora le acusar de que su prohibicin tiene
por fin evitar que sea el estudiantado quien decida
32
la actitud a seguir, dejando as a la Mesa Coordi-
nadora la exclusiva responsabilidad de la resolu-
cin y creando confusin y descontento.
El 1 de noviembre, un grupo de 37 estudiantes
Integralistas, convertidos de nuevo en el centro de
atencin del movimiento estudiantil nacional, inicia
una marcha a pie, dispuesto a recorrer los 700 km
que lo separan de Buenos Aires. No buscan en-
trevistar funcionarios: "Queremos mostrar al pue-
blo argentino una nueva imagen del estudiante
universitario. "Queremos una Universidad que sa-
tisfaga las exigencias culturales de los amplios sec-
tores populares que hoy no la sienten como suya,
porque la mayora de sus hijos no tienen posibilidad
de llegar a ella. "Queremos que quienes nos vean
pasar conozcan nuestro pensamiento. "Reivindica-
mos asi nuestro inalienable derecho de hacer oir
nuestra voz en este difcil momento histrico. Pese
a su resolucin, a sus ampollas en los pies y su
espritu heroico no podrn llegar a la capital. La
polica les detendr innumerables veces con argu-
mentos ftiles y a la entrada de la ciudad de Rosa-
rio, temerosa de desrdenes, ir a secuestrarios
(27) en un mnibus para devolverles a Crdoba.
Retomada nuevamente en Rosario y otras veces
interrumpida, la marcha ser definitivamente aban-
donada, por "falta de garantas legales, en la lo-
calidad de San Miguel, cuando se hallaban a las
puertas de Buenos Aires. Lograrn en cambio que
el periodismo se interese en ellos y les escuche el
pblico de casi todos los lugares por donde pasan.
Pero la unidad del movimiento cordobs en lo
que a la huelga respecta comienza por entonces
a resquebrajarse. Presionados por sus bases los
dirigentes van resolviendo concluir la huelga para
permitir que los estudiantes puedan presentarse
a exmenes en el ltimo turno del ao. Pequeos
grupos aislados van anunciando primero su reso-
lucin. Otros se les unen. El 29 de noviembre la
Unin Reformista Franja Morada y la Federacin
Universitaria de Crdoba se retiran de la Mesa
Coordinadora, que pierde su razn de existir al
no representar ms a todo el estudiantado de la
Universidad. Los Integralistas son los que ms
resisten. Pero el largo duelo cordobs toca pronto
a su fin. El 29 de diciembre de 1966, a pedido del
Presidente Ongana, todo el Gabinete Nacional
presenta su renuncia. La del ministro de Educa-
cin, Dr. Martnez Paz, es una de las dos acep-
LUISA BRIGNARDELLO
tadas. Tambin Gavier renunciar, discretamente,
durante el receso impuesto por las vacaciones del
verano (28).
Los huelguistas de Cristo Obrero, los incansables
caminadores Integralistas y quiz el mismo Santiago
Pampilln, han ganado una batalla.
1967
Qu depara a las universidades el ao 19617
El nuevo secretario de Cultura y Educacin,
Profesor Carlos M. Gelly y abes, en sus discursos
ledos en sucesivas apariciones oficiales ir expo-
niendo el que parece ser pensamiento oficial al
respecto. As, el 9 de febrero, al poner en posesin
de su cargo al nuevo rector de la Universidad
Nacional de Crdoba, Ingeniero Rogelio Nores
Martnez, dir: "La etapa presente, que se desen-
vuelve bajo la accin de las actuales autoridades,
corresponde a un mcmento de ordenamiento y
transformacin. "La segunda etapa, que ser en
el orden nacional de aplicacin del Plan de Desa-
rrollo y Seguridad (29) que el gobierno ha formu-
lado, coincidir en la Universidad con la efecti-
vizacin de su nuevo estatuto legal. "Las Univer-
sidades debern prever nuevas especializaciones
y carreras ms breves, que formen tcnicos de
todo tipo. "La nueva Universidad contemplar la
(27) El 18-XI-66, el asesor letrado de la regional
Rosario de la Confederacin General del Trabajo, Dr.
Jukio, declar a los periodistas que -se iniciarn que-
rellas criminales por secuestro, abuso de autoridad y
detencin indebida contra los jefes de policra de la
provincia y del departamento de Rosario, el comisario
inspector y aun contra el ministro del Interior. Los
abogados asesores de la delegacin regional de la
C.G.T., siguiendo instrucciones de esa organizacin y
a pedido de dirigentes estudiantiles de la ciudad de
Rosario, haban presentado recurso de hbeas corpus
a favor de los caminantes retenidos por la polica. A
dicho recurso la justicia har lugar.
(28) Los trminos de la renuncia se desconocen.
Esta no se public y slo fue conocida por el pas
cuando un nuevo rector se hizo cargo de sus funciones
en la Universidad de Crdoba. Las autoridades nacio-
nales contribuyeron as a encubrir el reconocimiento
tardo del fracaso de una gestin que esta renuncia
implica.
(29) El plan Nacional de Desarrollo y Seguridad del
Gobierno, abarca un lapso de 5 aos.
ARGENTINA: DOS AOS DE MALAS RELACIONES
33
capacitacin continua de sus graduados: el Depar-
tamento de Graduados pasar a ser una de las
estructuras ms importantes." Se debern con-
templar las necesidades regionales y estimular las
carreras no tradicionales." Las carreras estrat-
gicas para el desarrollo del pas no alcanzan la
evolucin e importancia requeridas." La actividad
de las Universidades se desarrolla sin integracin
en un plan acerca de cuales son los servicios
pblicos especficos que esta compleja maquinaria
debe prestar." La Universidad no podr estar
al servicio de grupos parcializados ni ser mono-
polio de sector alguno." Las palabras del Secre-
tario de Educacin sealan necesidades y caren-
cias, no proporcionan soluciones.
y al presentar la nueva Ley Orgnica para las
Universidades Nacionales (Nm. 17.245) Gelly y
Obes dir: La Universidad constitua uno de los
ncleos de contradiccin del alma nacional." Un
estado de subversin interna la detena en su
marcha." Un plan marxista de alcance latinoame-
ricano quera convertir a nuestra juventud estu-
diosa en pieza de juego de una lucha de domi-
nacin internacional." Insiste sobre el autntico
sentido social" que ha de tener su misin y en
la necesidad de que contribuya al desarrollo pleno
del hombre." Pero no explica como han de lograrse
estos amplios objetivos generales.
Ley orgnica para las universidades nacionales
En cambio el texto de la Ley (21 de abril de 1967)
nos dir que se prohiben en las Universidades
la militancia, agitacin, propaganda, proselitismo
o adoctrinamiento politico" y refirindose especial-
mente a los estudiantes: Los alumnos no podrn
realizar ninguna clase de actividad poltica. Los
centros o agrupaciones estudiantiles que infrinjan
dicha disposicin sern privados de personera
jurdica y de los locales ubicados en el mbito
de las universidades."
Los rganos y mecanismos que se establecen
(30) Quiz corresponda mencionar aqu que la ley de
represin del comunismo, sancionada en julio de 1967,
establece especficamente que la persona calificada
como comunista quedar inhabilitada para ejercer la
docencia.
para la conduccin de la Universidad son anlogos
a los que regan anteriormente, pero se suprime
el gobierno tripartito (al suprimirse la representa-
cin de estudiantes y graduados), confiando la
direccin de la Universidad a las exclusivas manos
de profesores. Habr un delegado estudiantil en
los consejos acadmicos de las facultades que
tendr voz pero no voto y deber ser un alumno
que tenga aprobadas las dos terceras partes de
su plan de estudios, con un promedio de califi-
caciones equivalente a bueno".
La enseanza ser gratuita: las universidades
establecern el minimo anual de materias apro-
badas con que podr mantenerse el derecho a
esa gratuitad. Tambin se pagar por exmenes
repetidos y por repeticin de trabajos prcticos.
Perder su condicin de alumno el que, sin causa
justificada, no aprobare al menos una materia en
un ao.
Las actividades comunitarias, artsticas, depor-
tivas, culturales y recreativas debern organizarse
como complemento indispensable de la enseanza.
Las exigencias para el desempeo de la ctedra
sern: La capacidad docente y cientfica, la
integridad moral, la rectitud universitaria y la
observancia de las leyes fundamentales de la
Nacin" (SO).
En cuanto a la independencia de la universidad
con respecto al Gobierno de la Nacin, a las
universidades se les garantiza autonoma acadmica
y autarqua financiera.
Pero ni una ni otra sern entendidas como
obstculo para el ejercicio de las atribuciones que
competen a otras autoridades respecto del man-
tenimiento del orden e imperio de la legislacin
comn en el mbito universitario". La supuesta
extraterritorialidad termina. La polica podr pene-
trar en los claustros.
Finalmente el gobierno se reserva dos opciones
para intervenir en la vida de la universidad. La
intervencin, que es opcin de carcter perma-
nente: Las Universidades Nacionales podrn ser
intervenidas por el Poder Ejecutivo por tiempo
determinado. Sern causales: Conflicto insoluble
dentro de la Universidad, manifiesto incumplimiento
de sus fines y alteracin grave del orden pblico
o subversin contra los poderes de la Nacin."
y una opcin transitoria: La designacin de los
primeros rectores y decanos correspondientes al
34
por esta
Prof. Gelly y Obes,
la medida: "La designacin
prilmeros rec:tol"es y decanos por el Poder
salvar a las universidades de
que pudiera obstaculizar
el cumplimiento de su renovacin (31).
Como los rectores y decanos designados por
el Poder Ejecutivo como autoridad definitiva slo
lo sern cuando estn integrados los Consejos
Acadmicos, y stos nicamente lo estarn cuando
hayan sido elegidos en los correspondientes con-
cursos los profesores titulares y asociados, dada
la enorme cantidad de vacancias que la interven-
cin produjo en muchas facultades y la lentitud
en los procesos de eleccin de nuevos profesores,
ocurrir que un ao despus de promulgada esta
ley Orgnica (Nm. 17.245) los Consejos Acad-
micos seguirn sin ser integrados, no habr an
ni rectores ni decanos confirmados definitivamente
y todo el peso de la funcin ejecutiva en el gobier-
no de cada facultad caer sobre los hombros de
los decanos y la del gobierno de la universidad
sobre los del rector.
La nueva Ley Orgnica ser recibida con acti-
tudes dispares por los grupos afectados y por
la opinin pblica. No sin disidencias, se impuso
entre los profesores una actitud general de acep-
tacin de una ley que encontraron aplicable y
perfectible. Los estudiantes, a los que veda toda
participacin en el gobierno dejndoles solamente
una voz limitada y minscula y cuyas agrupaciones
estarn siempre expuestas a la disolucin, tendrn
con ella las expresiones ms severas. Y sus
crticas darn en el blanco en puntos en que la
leyes realmente vulnerable: la ya no tan segura
gratuidad de la enseanza y en consecuencia su
amenaza de imponer limitaciones.
Por la mayora de las agrupaciones estudiantiles
la leyes enrgicamente rechazada. La poderosa
Federacin Universitaria de La Plata (32), que se
califica a s misma de reformista (33) y no marxista,
juzgar que el gobierno militar ha tenido miedo
de la universidad, la que "poda ser un escollo
peligroso por su capacidad crtica, su influencia
en el medio social, su democracia interna y su
espritu de progreso", y acusar de farsa a la
autonoma, la autarqua y la libertad, llena de
LUISA BRIGNARDELLO
limitaciones, que la ley otorga. La marea as
provocada por su aparicin tard varios meses en
apaciguarse, sin lograrlo del todo.
Los meses siguientes
Los acontecimientos que se producen en lo que
queda del ao 67 no aportan modificaciones impor-
tantes. Aunque con menor virulencia y sin los
estallidos del 66, el malestar contina. En el mes
de junio renuncia el Ing. J. A. Rodrguez, rector
de la Universidad Nacional del Nordeste, que en
el momento de la intervencin haba resuelto per-
manecer en su cargo. El vicerrector y cuatro deca-
nos se solidarizan con la labor cumplida por
aqul y dimiten. Estas dimisiones son aceptadas
por las autoridades, pero los trminos de la renun-
cia del Ing. Rodrguez no son dados a conocer.
Tambin en junio hay manifestaciones de repudio
estudiantil al delegado interventor en la Facultad
de Ingeniera Qumica del Nordeste, sita en Posa-
das. Profesores de la misma facultad protestan
contra la falta de normalizacin. El conflicto inte-
rumpe las clases durante ms de un mes.
Cuando se cumple el primer aniversario de la
muerte de Santiago Pampilln, numerosas agrupa-
ciones estudiantiles disponen paros en su home-
naje. Se anuncian misas y concentraciones, que
la polica suele no autorizar. Hay desrdenes. El
aniversario refresca conflictos latentes, recuerda
viejas heridas. Si la autorizacin para los home-
najes es negada, los estudiantes ven coartada su
aspiracin de expresarse, en este caso rindiendo
homenaje a quien fuera convertido en un "hroe-
smbolo" de la resistencia a la intervencin. Sin
embargo los paros dispuestos se cumplen de modo
parcial.
La vida de los centros que han sobrevivido es
cuidadosamente vigilada. Las rebeldas espordicas
son sancionadas. Las agrupaciones procuran sobre-
vivir en el sentimiento de los estudiantes realizando
reuniones y asambleas de informacin, editando
volantes. Se habla de "planes de accin" que
(31) El subrayado es de la autora.
(32) Actualmente separada de la Federacin Univer-
sitaria Argentina.
(33) Por adhesin a los principios de la Reforma Uni-
versitaria de Crdoba de 1918.
ARGENTINA: DOS AOS DE MALAS RELACIONES 35
son aprobados en reuniones interprovinciales y de
"semanas de lucha" contra la ley universitaria,
su politica y ejecutores.
Manifestaciones de carcter ms limitado se
producen un mes ms tarde con motivo de la
muerte de Ernesto "Che" Guevara en las guerrillas
bolivianas.
La supresin de turnos de exmenes y las exi-
gencias para el ingreso despiertan resistencia. En
Crdoba, la Facultad de Ciencias Exactas es ocu-
pada simblicamente durante breve tiempo. A los
alumnos que intervinieron en la ocupacin se les
sanciona con suspensiones de hasta 14 meses.
La renuncia de los rectores
A fines de setiembre de 1967, una resolucin
gubernamental provoca asombro y desconcierto.
Al presentar los nuevos Estatutos con que cada
universidad explicita y complementa la ley 17.245
los rectores de las mismas presentan sus renun-
cias. Inexplicablemente el gobierno rechaza cuatro
pero acepta las otras cuatro (34), nombrando
inmediatamente reemplazantes que se hallaban
evidentemente preelegidos. La declaracin oficial
no puede ser ms abstrusa: "Ya cumplida la prime-
ra etapa en el proceso de recuperacin y orde-
namiento resultara convenente la renovacn de
las autoridades (35); al mismo tiempo "la especial
complejidad de los problemas de la reorganizacin
de las casas de estudio hace aconsejable mantener
en sus cargos a los rectores renuncantes (35).
De nuevo los rectores designados lo son con las
funciones correspondientes al rector y al consejo
universitario al mismo tiempo, "hasta tanto se
organice el gobierno de las Universidades Nacio-
nales de acuerdo con la ley".
Habiendo renunciado numerosos decanos, a algu-
nos se los confirma y a otros no. Los decanos
ejercern tambin dobles atribuciones: las que
(34) Los confirmados son: Botet en Buenos Aires,
Nares Martnez en Crdoba, Paz en el Noroeste y
Devoto en el Nordeste. Tambin se confirma a Salellas
en la Universidad Tecnolgica Nacional.
Se aceptan las renuncias de: Gorostiague en La
Plata, De Juana en el Litoral, Saccone en Cuyo y Aziz
Ur Rahman en el Sur.
(35) El subrayado es de la autora.
les son propias y las correspondientes a los Con-
sejos directivos, "hasta tanto se constituyan los
rganos de gobierno..."
El episodio crea malestar e inquietud. Los rga-
nos de prensa hablan de "falta de claridad"
"situacin ambigua", "perplejidad,), "confusin." S ~
deseara una informacin ms convincente sobre
los motivos y propsitos que originaron la resolu-
cin, pues se piensa que los conflictos latentes
perjudican la calidad de la enseanza. La opinin
pblica pregunta si las autoridades van a ocuparse
de algo ms que complicar y postergar indefini-
damente el asunto del gobierno definitivo de la
universidad y si alguna vez va a considerarse real-
mente el de la modernizacin de la enseanza,
a la que se considera bastante marginada de los
verdaderos problemas del pas.
Ley de universidades privadas
Pero no hay indicios de que tal cosa suceda.
La atencin del gobierno se vuelve en cambio
hacia las universidades privadas y el 2 de enero
de 1968 da a conocer la ley que reglamenta su
funcionamiento. Merced a un error de la Oficina
de Decretos y Leyes de la Presidencia de la Nacin,
que a travs de la Direccin de Prensa entrega
a los periodistas un texto equivocado de dicha
ley, nos enteramos de que existi la intencin de
poner a las universidades privadas bajo el control
de la Secretara de Estado de Cultura y Educacin.
Pero el presidente de la Nacin sancionar la
versin corregida, que pasa dicho control direc-
tamente al Poder Ejecutivo. Es ste por lo tanto
el encargado de autorizar la creacin, fiscalizar
el funcionamiento y disponer la clausura de las
universidades privadas. Se acenta as la tendencia
ya manifiesta a centralizar el control de la educa-
cin.
La ley establece que se autorizar el funcio-
namiento de dichas universidades segn "las nece-
sidades regionales y sectoriales del desarrollo
nacional", as como las condiciones que
reunir un conjunto de escuelas para merecer
denominacin de universidad. Las
privadas debern ser asociaciones sin
lucro y sus recursos podrn ser fis,calizaids.
Quedan autorizadas a dictar sus estatutos
36
sus planes de estudio, ambos condicionados a la
aprobacin del Poder Ejecutivo. Sus rganos de
gobierno debern estar integrados por mayora
absoluta de argentinos y slo podrn constituirlos
los docentes universitarios. La ley previene as
todo intento estudiantil de participar en el gobierno.
Se prohiben expresamente las actividades polticas
a las autoridades de dichos establecimientos y
todo acto de proselitismo o propaganda.
Sobre su derecho o no a gozar del apoyo
econmico del Estado, la ley faculta al Poder
Ejecutivo para acordar la contribucin econmica
"cuando aquel considere que ello conviene al
inters nacional". Sin mayor aclaracin al respecto
toda resolucin vuelve a quedar librada al exclusivo
criterio del Poder Ejecutivo. Se establece finalmente
que el Consejo de Rectores de las universidades
privadas ser rgano de consulta de la Secretara
de Estado de Cultura y Educacin.
Renuncia el rector Botet
La continua postergacin de la constitucin del
gobierno definitivo de las universidades nacionales
vuelve a plantearse con la renuncia del Dr. Luis
Botet, rector adicto de la intervencin en la Univer-
sidad de Buenos Aires, el cual presidi la marcha
de la misma desde agosto de 1966 y dej su cargo
en febrero de 1968 por no haber logrado que las
autoridades nacionales aceptaran dar a las univer-
sidades un rgano de gobierno pluripersonal, sin
esperar la constitucin de los consejos acadmicos
ni la integracin de los claustros de profesores,
de delicada y laboriosa tramitacin".
Conclusin
Una ojeada valorativa al panorama de las univer-
sidades nacionales cuando han transcurrido dos
aos desde su ruidosa intervencin nos permitir
sealar algunos hechos:
-Las universidades parecen ir normalizndose
pero el proceso es de gran lentitud y resulta difcil
saber los aos que han de mediar hasta que una
universidad nacional llegue efectivamente a elegir
sin intervencin gubernamental su propio rector.
Esto es, advenga a aquella autonoma que desde
LUISA BRIGNARDELLO
el primer momento el gobierno prometi respetar.
-Otra de las aseveraciones de la Ley que se
anuncia de cumplimiento difcil es la de la gratuidad
de la enseanza. Verdad es que el 6 de junio
de 1967 la Universidad de Buenos Aires anunci
un significativo aumento en el monto de sus becas,
con interesantes ventajas a favor de las carreras
que se quiere promocionar (36). Pero no se anunci
ningn aumento en el nmero de becas que se
piensa conceder. Adems, fueron sustanciosamente
aumentadas las tarifas que el estudiante deber
pagar por diversos conceptos, entre ellos por
materia repetida y ms an por repeticin de
trabajos prcticos.
En cambio se notar a lo largo de todo el ao
una constante y amenazadora tendencia a ir trans-
firiendo ms y ms las responsabilidades de la
educacin a manos privadas, naturalmente de pago.
El Estado parece resuelto a economizar en su
propio presupuesto, liberndose del deber de edu-
car y transfiriendo al presupuesto familiar esta
carga que para muchos grupos ser siempre
insostenible.
Sin embargo se harn frecuentes las donaciones
y transferencias de bienes pblicos a universidades
e instituciones privadas. Cuando el 6 de abril de
1967, en nombre de la provincia de Santa Fe,
el gobernador Eladio Vsquez transfiri a la Univer-
sidad Catlica de Santa Fe la Escuela de Doctorado
en Edafologa, destac el hecho de que se cediera
a la iniciativa privada una escuela de nivel univer-
sitario como manera efectiva de llevar a la prctica
"el pensamiento oficial en la materia" (37).
En tanto la opinin pblica secundada por la
prensa se moviliza con alarma ante el cierre de
escuelas pblicas, predominantemente de las secun-
darias, se multiplican los institutos privados de
educacin.
-En general los profesores pareceran coincidir
(36) Son: Agronoma, Veterinaria, Ciencias Exactas,
Ciencias Naturales, Ingenierla, Psicologa, Sociologla,
Economa Polltica y Administracin.
(37) A fines de 1967, en un acto pblico oficial, el
gobernador de Crdoba habra sostenido que el Estado
no tiene deberes ni obligaciones en materia de educa-
cin pblica, pues la atencin de sta corresponde a
los particulares" (La Prensa, 17-111-1968). La declaracin
provoc protestas y fue objeto de posteriores aclara-
ciones.
ARGENTINA: DOS AOS DE MALAS RELACIONES 37
en que se trabaja mejor y con ms calma desde
que la prohibicin de actividades polticas a los
estudiantes ha terminado con los paros que con
demasiada frecuencia interrumpan el quehacer
universitario. Pero el apaciguamiento se revela slo
superficial y los conflictos y la frustracin estu-
diantil reprimidos reafloran en rebeldas espor-
dicas, manifestaciones "relmpago, panfletos, de-
claraciones, "semanas de lucha, etc. Es frecuente
la aplicacin de sanciones a los estudiantes por
infraccin al artculo de la Ley Orgnica (Nm.
17.245) que prohibe las actividades polticas.
-El xodo de cientficos que se temia, se produjo.
Se alejaron de los claustros alrededor de 3.000
docentes. Entre los profesores titulares el porcen-
taje se calcula en un 30 por ciento. Filosofa
de Buenos Aires perdi el 41 por ciento de sus
cuadros, Ciencias Exactas el 51 por ciento (38).
Los profesionales que no marcharon al extranjero
se orientaron hacia institutos privados de investi-
gacin y enseanza, la mayora de ellos de reciente
creacin. Mencionaremos el ya existente Instituto
de Desarrollo Econmico Social, con sus diversos
Centros y su Escuela de Altos Estudios; el Centro
de Investigaciones en Ciencias Sociales; el Centro
de Estudios de Sociologa Econmica; el Centro
de Estudios de Ciencias; y la Fundacin de Inves-
tigacin lnterdisciplinaria.
-An no se comprende claramente como han de
realizarse las transformaciones bsicas tantas veces
prometidas y mencionadas. El nivel de enseanza
no ha mejorado hasta el presente. Quiz haya
permanecido estable en las facultades cuyo cuerpo
docente no fue diezmado.
Esperamos que la explicacin profunda de todas
estas contradicciones no est en el discurso que
el presidente Ongania pronunci el 7 de julio de
1967 en la comida de camaradera de las Fuerzas
Armadas. En esa larga oracn, cuyo contenido
ocupaba ms de una pgina a ocho columnas
(38) Se desintegraron los grupos de Ciencias Natu-
rales en Exactas y de Ciencias Sociales en Filosofa.
El da 6 de marzo de 1967 puede leerse en el diario
La Prensa, de Buenos Aires que los estudiantes de la
carrera de Psicologa "exigen se llame a concurso de
profesores en lugar de contratarlos en el extranjero...
(39) El subrayado es de la autora.
en letra chica de un gran matutino de la Capital,
y en que se trataban temas tan importantes para
el pas como el futuro polftico, la ideologia revo-
lucionaria, el planeamiento del desarrollo, el au-
tntico federalismo y la reorganizacin de la
administracin, fueron dedicados a la educacin
los siguientes renglones: "La facultad que tenemos
para absorber adelantos cientficos y tecnolgicos
est intimamente ligada a la importancia que damos
a una apropiada capacitacin de nuestros recursos
humanos, que tendr que satisfacer el sistema
educativo. Para el jefe del Estado, que suponemos
expresa el pensamiento del gobierno en la materia,
la misin educadora de la Nacin parece solamente
ser la capacitacin para absorber adelantos cien-
tficos y tecnolgicos. Quiz podramos deducir
que siempre que dacha capacitacin no sea sub-
versiva?
Sobre los mtodos con que han de realizarse
los planes del gobierno, el mismo presidente los
explic en su disertacin: Hubiera sido fcil para
la Revolucin emplear la fuerza, hacer caso omiso
de la ley y barrer con la justicia. Pero ste no
es nuestro camino. El orden logrado ha sido dentro
de la libertad, ha sido un orden acatado, un orden
consentido y ha sido y es un orden querido (39)
por la inmensa mayora de los argentinos... "Hemos
apelado a la conviccin en lugar de apelar a la
coaccin, al derecho y no a la arbitrariedad. Dado
lo expuesto a lo largo de este artculo, creemos
que las palabras del seor Presidente en lo que
respecta a la conducta del gobierno para con las
universidades nacionales no necesitan ms comen-
~ ~ . O
temas
REVISTA DE CULTURA
Director: Benito Milla
Distribucin: Editorial Alfa
Ciudadela 1389 Montevideo
El nordeste brasileo:
sus caractersticas y problemas
El Nordeste que aqu consideraremos, es el Nor-
deste oficial, dentro de la llamada divisin geopo-
ltica del Brasil. No es, en realidad, el Nordeste
ms adecuado para fines de estudio, ni desde el
punto de vista social, ni desde el punto de vista
cultural; y ni siquiera lo es desde el punto de
vista fsico. Es, s, el Nordeste que presentan las
estadisticas oficiales, y por eso mismo se torna
ms fcil el anlisis de sus diferentes aspectos. Es
el Nordeste que comprende Maranho, Piau, Cear,
Rio Grande do Norte, Paraba, Pernambuco, Ala-
goas y el Territorio Fernando de Noronha. No es,
tampoco, el Nordeste del Polgono de las Sequas,
ni el de la SUDENE. Por lo tanto no es, repetimos,
una unidad desde el punto de vista social o cul-
tural, ni tampoco fsico.
Maranho y Piaui poseen reas mucho ms
aproximadas a las de Amazonas que al resto del
Nordeste oficial; el interior alagoano, sobre todo
en la margen del ro San Francisco, se parece
mucho ms al sergipano; las reas mediterrneas
de Cear y Pernambuco son semejantes a las del
interior de Baha, donde tambin encontraremos
reas semejantes a las de Minas Gerais que, dig-
moslo de paso, fueron en gran parte abiertas y
pobladas por bahianos y pernambucanos. Estos
ejemplos sirven para tipificar las diferencias que
podremos encontrar en el Nordeste oficialmente
considerado.
Desde el punto de vista cultural, se caracterizan
dos grandes Nordestes: el agrario del litoral, h-
medo, enriquecido por sus tierras de massap
(1), donde el cultivo de la caa de azcar se adapt
admirablemente, creando una sociedad tpica y
caracterstica; y el mediterrneo, marcado por el
dominio de la caatinga (2), de los sertones, de
las sequas, con sus islotes de humedad, que en-
cuentra en el pastoreo, en la extraccin vegetal y
en la pequea agricultura sus marcas ms signi-
ficativas. El Nordeste mediterrneo, a su vez, es el
conjunto de cuatro sociedades tpicas, caracteri-
zadas por las actividades productoras de sus po-
blacones: la de los sertones propiamente dichos,
MANUEL DIEGUES JUNIOR
con la cra de ganado; la de los carnaubis (3)
y babayuais (4), donde el predominio de la ex-
traccin vegetal distingue la vida de su gente; la
de los islotes hmedos, pequeos oasis en un
mundo seco, con pequeas propiedades aptas so-
lamente para la subsistencia, y la agreste, una
sociedad de transicin tanto desde el punto de
vista fsico como desde el cultural, donde la agri-
cultura y el pastoreo se asocian.
En su conjunto y tal como es oficialmente con-
siderado, el Nordeste posee una poblacin de
16.678.000 personas, segn el censo de 1960; ese
total representa el 22 por ciento de la poblacin
brasilea en ese mismo ao. Si consideramos la
distribucin domiciliaria, veremos que en la zona
urbana se encuentran localizadas 6.301.036 perso-
nas, mientras que en la zona rural asciende a
10.376.959, lo que hace evidente, por lo tanto, el
predominio de la poblacin rural. Estos diez millo-
nes de personas representan el 62,21 por cento
de la poblacin nordestina, nmero que en rela-
cin al censo de 1950 se presenta disminuido. En
realidad en ese ao la poblacin rural del Nordeste
corresponda al 73,67 por ciento; es decir, que se
ha verificado un crecimiento de la poblacin urba-
na. Este es uno de los p r ~ m e r o s aspectos que de-
beremos considerar en el estudio de las condi-
ciones actuales de la regin.
Este crecimiento de la poblacin urbana fue un
fenmeno general en el Nordeste durante el dece-
nio comprendido entre uno y otro censo. En algu-
nos casos, como en el de Maranhao, el crecimiento
fue muy pequeo: apenas del 0,68 por ciento. En
otros casos -la mayora- fue mucho mayor: en
(1) Tierra arcillosa, casi siempre negra, buena para
el cultivo de la caa de azcar, tipica de los Estados
de Sergipe y Baha. (N. del T.)
(2) Vegetacin raqutica, mezclada con cardos, plan-
tas espinosas y rboles retorcidos, particular de las
zonas desrticas. (N. del T.)
(3) Palmera particular de la zona bahiana, de cuyas
hojas se extrae cera. (N. del T.)
(4) Conjunto de palmeras baba9", de semillas olea-
ginosas. (N. del T.)
EL NORDESTE BRASILEO
Piau el 7 por ciento, lo mismo que en Alagoas;
en Cear y Paraba el 8 por ciento, en Rio Grande
do Norte el 11 por ciento y el 10 por cento en
Pernambuco. Las causas de ese fenmeno an no
han sido debidamente estudiadas. Sin embargo po-
demos adelantar estos dos hechos; en primer lugar,
el xodo rural, la bsqueda de las ciudades por
parte de las poblaciones rurales cuyas condicones
de vida son las ms precarias posibles; y en se-
gundo trmino, el mejoramiento de las condiciones
sanitarias, que han posibilitado la disminucin de
la mortalidad, en especial de la mortalidad infantil.
Empero, el primer motivo es el que nos parece ms
importante, aunque no disponemos de datos sufi-
cientes para un examen ms profundo.
En verdad, Antono Carolino Gonc;:alves, estadista
y economista, en su estudio sobre las migraciones
a Recife (5), calcul en 300.000 personas el saldo
de las migraciones internas hacia la capital per-
nambucana en los ltimos cuarenta aos (1920-58).
Aun cuando ese volumen es harto expresivo, todo
indica que todava est ms ac de la realidad, ya
que Recife se convirti en un centro de fuerte
convergencia de los traslados humanos desde otras
reas del Nordeste.
Por otra parte, segn destaca el autor, ese movi-
miento es aumentado por los contingentes huma-
nos originarios de la Zona del Litoral y Selva del
Estado, conclusn a la que llega basado en los
resultados de los censos de 1940 y 1950. Ahora
bien, este hecho sirve para comprobar estadsti-
camente la ya antigua observacin sociolgica de
que las reas de monocultivo son de rechazo hu-
mano. y justamente Litoral y Selva son las reas
de Pernambuco donde, como en el resto del Nor-
deste agrario, predomina la agricultura de la caa
de azcar y de su industria. Por lo tanto, son ele-
mentos evadidos del dominio de monocultivo de
la caa, que se concentran en Recife.
El parque industrial del Nordeste todava es re-
ducido y no ofrece una expresin econmica im-
portante; sobre todo es incipiente y podemos decir
que se encuentra en formacin. Pero puede con-
fiarse en que, con la utilizacin de la energa de
"Paulo Atonso, la industrializacin del Nordeste
(5) Migra90es para o Recite 11 - Aspectos do cresci-
mento urbano. Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas
Sociais. M.E.C., 1961, pg. 9.
39
podr encontrar un factor de estmulo. Sin embargo
hasta el momento esa energa an no est amplia-
mente aprovechada, ya que se usa principalmente
para la iluminacin de las ciudades y pueblos.
Las principales industrias nordestinas son las de
productos alimenticios, la textil, la qumica y la de
minerales no metlicos; todas ellas crecieron en
cuanto al nmero de establecimientos y al valor
de la produccin entre 1950 y 1960. Por lo que con-
cierne al personal ocupado, el total de los ramos
industriales ofrece una disminucin, aunque indi-
vidualmente haya aumentado el nmero de emplea-
dos en las industrias qumica y de minerales no
metlicos.
En 1960 el ramo textil, distribuyndose por los
siete Estados nordestinos, presentaba su mayor
nmero de establecimientos en Piau, con un cre-
cimiento expresivo con relacin a 1950; en Maran-
hao, Cear, Rio Grande do Norte y Paraba dismi-
nuy el nmero de establecimientos, es decir que
solamente en aquel Estado y en Pernambuco el
crecimiento fue significativo, disminuyendo su ritmo
en Alagoas. En 1960 la industria qumca present
mayor ndice de crecimiento en seis Estados, ha-
biendo disminudo en Pernambuco. En cuanto a la
industra de minerales no metlicos, el nmero de
establecimientos aument en cinco Estados, dismi-
nuyendo sin embargo en Rio Grande do Norte y
en Paraba.
Si consideramos el personal ocupado, se obser-
var una disminucn entre los dos censos, a pesar
de que en dos Estados -Maranhao y Piau- de
una manera general los nmeros respectivos hayan
crecido. En cuanto a los sectores industriales, en
particular el de los productos alimenticios, el de
qumica y el de minerales no metlicos, crecieron
en lo que respecta a su personal, pero el textil
present una disminucin. En este ltimo solamente
en Piau y en Ro Grande do Norte hubo aumento
de la mano de obra. En la industria qumica el
nmero de empleados creci en
Cear y Pernambuco; y en el ramo
no metlicos, con excepcin de
dems Estados aument la mano
Estos elementos permiten
la industria no est
procedente de las "",,,,;...... r;.;;
mas en el parque industrial
miento que lo capacite
40
rural, que por lo tanto es desviada hacia otras acti-
vidades, ciertamente en el sector terciario.
Los recursos de la energa elctrica son todava
pocos. La Compaa Hidroelctrica del San Fran-
cisco, creada por iniciativa del presidente Getlio
Vargas y constituda durante la presidencia del
general Dutra, representa -y no desde ahora-
una de las grandes esperanzas de la poblacin
regional. El aprovechamiento de aquel rico poten-
cial hidroelctrico, que tuvo su primera experiencia
con la actividad pionera de Delmiro Gouveia, podr
ciertamente constituir un factor de prosperidad
para la regin; es un elemento fundamental en el
proceso de desarrollo nordestino. Por desgracia
las extensiones de la red de la CHESF an no son
totalmente aprovechadas en beneficio de la eco-
noma regional, atendiendo sobre todo a las nece-
sidades de consumo de electricidad de las pobla-
ciones urbanas. Sin embargo es de esperar que
vencida esa primera etapa, la energa de "Paulo
Afonso.. pueda ampliar su utilizacin, creando in-
dustrias, fomentando nuevas riquezas, recuperando
una tierra frtil y fecunda de la aridez y las incer-
tidumbres de nuestros das.
En 1962 el consumo de energa elctrica en el
Nordeste se limitaba a un total de 892.771.000 kw,
representando solamente el 4 por ciento del total
del consumo nacional. Dentro de la misma regin
encontraremos una disparatada distribucin: Per-
nambuco consume 539.673 kw, o sea el 60 por
ciento de la regin, mientras que Maranhao utiliza
19.816, es decir el 2 por ciento del total. Sin em-
bargo lo ms significativo, por no decir lo ms
grave, es que el consumo de energa elctrica se
concentra prcticamente en las capitales. La de
Rio Grande do Norte representa el 83 por ciento
del total consumido en el Estado; la de Maranhao
el 77 por ciento; la de Cear el 72 por ciento; la
de Pernambuco el 57 por ciento. Slo Macei y Joao
Pessoa tienen un consumo en porcentaje infe-
rior a la mitad del total estatal, esto es, el 49 por
ciento y el 31 por ciento, respectivamente.
La ampliacin del potencial de "Paulo Afonso..
puede constituir una nueva etapa en el consumo
de energa elctrica del Nordeste. Las cataratas
podrn proporcionar 1.500.000 kw, siempre que sean
ampliadas las unidades productoras. Segn datos
recientes, se ultiman los trabajos de una nueva
unidad con ms de 65.000 kw; y se espera que a
MANUEL DIEGUES JUNIOR
fines de 1966 puedan utilizarse ms de 240.000.
Vale la pena destacar que no todo el Nordeste
est cubierto por la energa de "Paulo Afonso.. ,
pues la linea de Fortaleza, por ejemplo, se halla
actualmente en construccin. Y en esa direccin
ser atendida una rea grande en el futuro.
De los 16.500.000 de personas del Nordeste que
figuran en el censo de 1960, casi 7.000.000 repre-
sentan una poblacin de menos de 14 aos; es
decir, que corresponden a poco ms del 40 por
ciento de la poblacin de esta regin, que ms
que juvenil es casi infantil. El grupo habitacional,
considerado por los especialistas como de gran
fuerza para el trabajo -es decir, el que se encuen-
tra en edad de trabajar-, representa ms de
5.000.000 de personas, que cuentan entre los 20 y
los 50 aos. Por otra parte, la poblacin envejecida,
la que se encuentra en el lmite de la jubilacin
o del retiro, o sin condiciones de trabajo, corres-
ponde a menos de un milln de personas.
Hay no obstante una poblacin de ms o menos
el 33 por ciento -un tercio del total- que sus-
tenta al resto a travs de las diferentes actividades
ejercidas. Es cierto -y es importante hacer resal-
tar este aspecto- que en la zona rural gran parte
de la poblacin de menos de 14 aos ya trabaja,
participa de las actividades econmicas realizadas
o contribuye al rendimiento de la familia.
Esa poblacin, joven todava, que en 1960 se
encontraba entre los 5 y los 14 aos, con un total
de 4.343.802 de personas, frecuenta poco las es-
cuelas. La enseanza primaria no atiende a la
poblacin escolar; todava es insuficiente. El anal-
fabetismo, por lo tanto, se difunde. El nmero de
inscripciones en los cursos primarios en 1964 sum
1.701.242 personas.
En 1957 se inscribieron en la enseanza prima-
ria 933.145 nios. Considerando que el curso pri-
mario es de 5 aos, era de esperar que en 1961
ese total, con las naturales defecciones por muerte
y otras circunstancias, hubiese concludo los estu-
dios. Sin embargo, en 1961 solamente 44.841 alum-
nos concluyeron sus estudios, de donde puede
deducirse que slo el 4,8 por ciento -lamentable-
mente, menos del 5 por ciento- llegaron al final
del curso.
En su gran mayora, la propia enseanza se halla
en manos inhbiles, que no se encuentran debida-
mente preparadas. En 1961, ante un total de 12.805
EL NORDESTE BRASILEO
profesores normalistas, esto es, diplomados por
las escuelas normales, contbase con 26.417 pro-
fesores no normalistas, es decir, sin ninguna for-
macin didctica o pedaggica. Por lo tanto pesa-
ban en el total en una proporcin de 67 por ciento.
Si examinamos los ltimos datos estadsticos dis-
ponibles, podremos verificar que ha decrecido el
coeficiente de la mortalidad general en los muni-
cipios de las capitales. En 1940 era superior a
30.000 en Natal y Joo Pessoa, a 25 por mil en
Fortaleza, Recife y Macei, y a 20.000 en Teresina
y So Luis. En 1950, diez aos despus, las cifras
ya haban disminudo sensiblemente, oscilando en-
tre 17 por mil en So Luis y 27 por mil en Natal.
En 1960 era de 11 por mil en So Luis y en Recife,
y en 1961 de 18 por mil en Fortaleza y de 20 por
mil en Joo Pessoa.
Tanto en Teresina como en Fortaleza, Natal y
Recife, encontramos una disminucin de la morta-
lidad general, aunque en niveles todava muy bajos,
en los aos de 1958 y 1960. Sin embargo ese ritmo
de disminucin no se ha mantenido equilibrado, ya
que en los dos aos siguientes (1960 y 1961) se
verific una elevacin de mortalidad en Natal, Joo
Pessoa y Recife, adems de Macei. En cuanto a
la mortalidad infantil entre 1958 y 1960, decre-
ci en Fortaleza, Natal y Recife, oscilando en las
dems capitales.
Como puede verse, apenas son datos de los
municipios de las capitales; empero, no disponemos
de informaciones suficientes para los municipios del
interior. Es de creer que en ellos las tasas de mor-
talidad sern an ms altas; no obstante, si con-
sideramos los extensos programas de campaas
sanitarias y educativas que se vienen realizando,
los coeficientes han descendido, aunque no poda-
mos proclamar como satisfactorias las condiciones
de vida de las poblaciones rurales del Nordeste.
Los ndices de mortalidad infantil continan no
obstante siendo elevados, incluso en los municipios
de las capitales, aunque de igual modo se verifi-
quen descensos en los respectivos coeficientes.
En 1940, Natal presentaba un ndice de 353.000
nacidos con vida, total que oscil en los aos subsi-
guientes, alcanzando el elevado ndice de 605 por
mil en 1953; slo en 1962 alcanz un nmero bajo:
(6) Insecto que transmite la "enfermedad de Chagas.
(N. del T.).
41
187 por mil nacidos con vida. En Teresina, oscilando
de un ao para otro, en el mismo perodo lleg en
1953 a 463 por mil, mientras que en 1962 el ndice
fue de 208,9 por mil, es decir, ms alto que el
de 1940.
La misma oscilacin vamos a encontrar en otras
capitales; en Fortaleza lleg a alcanzar en 1952 el
coeficiente de 847 por mil nacidos con vida, en
Joo Pessos 242.000 en 1963, en Recife a 429 por
mil en 1945, en Macei a 574.000 nacidos vivos en
1956. Exceptuando el caso de Teresina, en las otras
capitales los ltimos coeficientes conocidos son
siempre inferiores a los de 1940, lo que no es
motivo de satisfaccin ya que esa inferioridad se
presenta todava en un sector muy insuficiente, posi-
bilitando su elevacin a cada momento.
Es cierto que las estadsticas de mortalidad in-
fantil son todava precarias. No es esto crtica de
las fuentes o de las instituciones que de ellas se
ocupan. Es el reconocimiento de un hecho con-
creto: la falta de registro de nacimientos, consti-
tuyendo tal hecho una deficiencia para los clculos
que deben efectuarse. Si la criatura muere, se
hacen dos registros de una sola vez: el de naci-
miento y el de defuncin. Pero si no hay muerte,
el registro de nacimiento siempre es demorado,
por pobreza de la poblacin o por desconocimiento
de la necesidad de hacerlo, O' por cualquier otra
causa. De esta forma los datos son precarios para
los anlisis y el censo de coeficientes.
Sin embargo no debemos ocultar, excusndonos
en esa falta de registro, la gravedad de una situa-
cin: la precaria condicin de vida de nuestras
poblaciones nordestinas. Nadie puede huir de esta
realidad. La pobreza del alojamiento, con construc-
ciones mal terminadas, el "barbeiro (6) que se
halla en las toscas paredes de adobe, las lluvias
que embarran los pisos. el abrigo insuficiente para
proteger la vida humana, son sus sntomas. La casa
rural nordestina todava es precaria. Como la vi-
vienda, tambin lo es la alimentacin, que no ofrece
productos de alto valor diettico. Basta sealar el
elevado predominio del porcentaje de enfermedades
infecciosas y parasitarias entre las causas de muer-
te en las propias capitales. En Joo Pessoa, son la
causa del 12,1 por ciento de mortalidad, mientras
que en Fortaleza se eleva al 15 por ciento, en
Teresina al 18,5 por ciento, y en Macei alcanza
al 22,7 por ciento.
42
En Macei, segn estudios alli realizados sobre
su situacin alimenticia, se comprueba que aun
en las clases pudientes se encuentra dficit en
calcio, fsforo, vitamina A, niacina y vitamina C; la
clase obrera o proletaria, adems del dficit en
esos alimentos, tambin lo tiene en vitamina 81,
vitamina 82 y vitamina D. Es decir que el panorama,
segn el simple ejemplo de una capital, no es de
los ms alentadores.
De modo general puede decirse que en la regin
azucarera del Nordeste se observan carencias ali-
mentarias en cuanto a caloras, protenas, calcio,
vitaminas A, C, 82 y niacina; la regin mediterr-
nea se encuentra mejor alimentada, por ser donde
el consumo de carne de buey fresca, de leche y
queso es ms frecuente.
Nadie ignora lo baja que es la renta per capita
en el Nordeste; por lo tanto qu recursos tendra
la poblacin para mejorar su alimentacin, higini-
zar su habitacin, modificar sus hbitos de vestir
y de vivir? En 1960 la renta per capita en el Nor-
deste era de 12.996 cruceiros. En Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Parabas y Alagoas, el promedio
era superior al global de la regin, pero no as en
Cear, Maranho y Piau, donde resultaba inferior,
y en estos dos ltimos Estados, acentuadamente
inferior.
Por lo tanto, no le faltaba razn al presidente
Castello 8ranco cuando, retratando el drama de la
vida del nordestino, preguntaba en su discurso de
1964 en Recife: ,,Cmo podr vivir y sobrevivir
una poblacin cuya renta per capita era en 1960
de 12.000 cruceiros por ao? Esta es la misma
pregunta que muchos vienen hacindose, sorpren-
didos ante el espectculo nordestino. Y a este
hombre del Nordeste, que tuvo en sus manos las
altas responsabilidades de organizar y de ejecutar
los medios que modifiquen ese paisaje, respondia
ya hace algunos aos otro grande del Nordeste, el
escritor Jos Amrica de Almeida al escribir en el
comienzo de su clebre novela Abagaceira, que
"mayor miseria que morir de hambre en el desierto,
es no tener qu comer en la tierra de Canaa.
En verdad, el Nordeste es un mundo de proble-
mas. En tres de ellos algunos autores han resumido
este mundo: sequa, hambre y miseria. Todos ellos
pueden sufrir cambio y desaparicin si fuera posi-
ble una enrgica poltica de realizaciones, sin diri-
girse a intereses momentneos o transitorios. En
MANUEL DIEGUES JUNIOR
cuanto a la sequa, el especialista norteamericano
Stefan H. Robock (7) sealaba: las sequas han ido
convirtindose no en un perodo de sufrimiento
humano, sino en un fenmeno politico. No en vano
nuestro compatriota Antonio Callado, uno de los
ms ilustres periodistas y ensayistas brasileos, se
refera hace ya algunos aos atrs a los "indus-
triales de la sequa.
No debe silenciarse el progreso en la zona nor-
destina en los aos ms recientes. Este hecho, por
otra parte, es reconocido por dicho economista
norteamericano, cuando seala que en el perodo
de 1955 a 1960 el Nordeste y el Norte progresaron
mucho ms rpidamente que el Sur y el Centro-
Oeste, donde las vicisitudes en los sectores del
caf se compensaron con las ganancias de la in-
dustrializacin.
Nadie podr negar que el Nordeste vive en este
momento un instante decisivo en su progreso his-
trico. Urge encaminarse hacia el cambio de las
estructuras existentes. La primera de ellas es la de
la estructura agraria. A ese respecto, la observa-
cin inicial que se puede registrar es el crecimiento
del minifundio, de un lado, y la aparente desapari-
cin del latifundio, por otro. Entre 1950 y 1960, el n-
mero de establecimientos con menos de 10 hectreas
aument de 308.623 a 636.055, esto es, del 56,8 por
ciento del total de establecimientos de la regin
al 65,9 por ciento. Mientras tanto, el rea ocupada
por esos mismos establecimientos aument de
1.070.123 a 1.845.337, lo que corresponde a un cre-
cimiento del 2,6 al 4 por ciento.
Por otra parte, el nmero de establecimientos
con ms de 1.000 hectreas disminuy de 6.170 a
6.033 en 1960, o sea del 1,2 por ciento a menos del
1 por ciento. En cuanto al rea ocupada por esos
establecimientos, que era superior a 17.500.000 Has.,
descendi a 16.400.000 Has. En nmeros relativos
esto quiere decir que del 42,4 por ciento cay al
35,8 por ciento. Sin embargo, el rea ocupada por
las grandes propiedades representa an en 1960
ms de un tercio del total del rea de los estable-
cimientos rurales del Nordeste.
A decir verdad, algunos estudiosos del problema
agrario destacan que la subdivisin del rea nada
(7) Stefan H. Robock: Brazil's Deve/oping Northeast:
A Study 01 Regional Planning and Foreign Aid. The
Brookings Institution. Washington D.C., s/f. (1963).
EL NORDESTE BRASILEO
43
tiene que ver con la divisin de la propiedad; o
sea que no hay correlacin entre la propiedad jur-
dica y la divisin de la tierra. En algunas reas del
Nordeste se ha observado que el ndice del nmero
de propiedades por el nmero de propietarios (con-
centracin de la propiedad) parece aumentar con
la propia dispersin de los lotes o parcelas. La zona
de la caa de azcar se coloca en uno de los
casos, tal vez el ms expresivo, en que la concen-
tracin es mayor.
Basta examinar el cuadro relativo a un Estado o
a una rea dentro del Nordeste para verificar hasta
qu punto todava se siente la concentracin de la
tierra, su predominancia, su fuerza, su dominio. En
Pernambuco, por ejemplo, 76,7 por ciento de los
establecimientos agrcolas tienen hasta 10 hect-
reas, ocupando una rea de apenas 9,2 por ciento;
en cambio el 0,3 por ciento de los establecimientos
con ms de 1.000 hectreas ocupan una rea de
22,9 por ciento. Si discriminamos estos totales por
zonas fisiogrficas, se acenta el predominio del
latifundio. En la zona del litoral, los establecimien-
tos con menos de 10 hectreas son 84 por ciento,
con una rea ocupada de 5,3 por ciento; los de
ms de 1.000 hectreas son 0,5 por ciento, pero
ocupan el 23,7 por ciento, es decir, casi un cuarto
del rea de la zona.
Si ejemplificamos ahora con un municipio, el
fenmeno no es diferente. Sap, en Paraba, nos
puede servir de modelo. La concentracin en este
municipio todava est acentuada, como podemos
verificar por los datos estadsticos recientes y de
informaciones recogidas en investigaciones reali-
zadas en 1964 por el Centro Latinoamericano de
Investigaciones en Ciencias Sociales. En 1960, el
nmero de establecimientos con ms de 500 hec-
treas era de 21, es decir 0,9 por ciento del total;
el rea ocupada representaba, empero, 30.847 hec-
treas, esto es, 64,8 por ciento del rea total. Mien-
tras tanto, los establecimientos con menos de 10
hectreas era 1.977 -88 por ciento- y ocupaban
una rea de 5.748 hectreas -12 por ciento-o Se
destaca que en relacin a 1950 hubo un aumento
de 4 establecimientos con ms de 550 hectreas,
mientras el rea ocupada ascendi a 7.151 hectreas.
En nmeros relativos, las propiedades con ms de
500 hectreas representaban el 3,6 por ciento en
(8) Poroto negro. (N. del T.).
1950, cayendo en 1960 al 0,9 por ciento; pero el
rea creci, en igual perodo, del 61,9 al 64,8 por
ciento.
Frente a estos datos, y tal como se deduce del
estudio derivado de aquella investigacin, se observa
que los minifundios se duplicaron, las propiedades
medias y las de mayor extensin, se redujeron en
un 30 por ciento y los latifundios aumentaron. En
Sap, en la dcada 1950-60, la tendencia a la con-
centracin de las propiedades era ms vigorosa
que la tendencia a la divisin. Solamente despus
de la aparicin de las Ligas Campesinas algunas
propiedades fueron divididas en lotes, indicando
cierta tendencia a la reparticin.
Al lado del dominio de la gran propiedad o lati-
fundio, se hace sentir otra particularidad: la del
monocultivo. Imperial mente domina en el litoral la
caa de azcar y en otras reas tambin aparece la
monoactividad. Los gneros de subsistencia en-
cuentran su mejor ambiente en lo agreste, donde
el policultivo puede decirse que constituye su ca-
racterstica. De modo que cuando la sequa se
abate sobre el sertn terminando con el ganado y
sobre el campo liquidando las plantaciones de fei-
jo (8), de maz, de mandioca y de legumbres, el
hambre se agrava y se extiende por todas partes.
De ah la gravedad de las sequas y las consecuen-
cias sociales que derivan.
En las reas azucareras, sobre todo en las fbri-
cas, estn prohibidas las plantaciones sobre las
que pesen medidas que desde hace muchos aos
han sido tomadas por las administraciones estatales.
En algunos casos, como residuos del rgimen es-
clavcrata, los moradores pueden tener sus plan-
taciones de mandioca, de feijo o de maz, siem-
pre que no perturben el gran cultivo, la imperial
caa de azcar. No obstante esas plantaciones sir-
ven poco para la alimentacin del propio plantador,
ya que ste esta obligado a entregarse al trabajo
del cultivo principal y no a sus plantos.
El monocultivo se convierte as en otro gran pro-
blema de la regin, en otra de las causas princi-
pales que actan sobre el desequilibrio econmico
y la desorganizacin social del Nordeste. Aliado al
latifundio, permanece como el recuerdo de los vie-
jos tiempos en que la esclavitud completaba el
cuadro, formando el tro sobre el que se apoyaba
la estructura agraria de la regin y de hecho de
casi todo el Brasil.
44
Todo esto incita a hablar de reforma agraria.
Ms que ninguna otra rea brasilea, el Nordeste
reclama que sea llevada a cabo. Es necesario no
confundir reforma agraria con ideal extremista, ni
ligarla a grupos demaggicos que utilizaron la
idea como bandera de agitacin. Aqu debemos re-
petir las palabras del Arzobispo D. Hlder Camara
en su mensaje al pueblo pernambucano, al asumir
su dicesis: No podemos abandonar banderas
verdaderas por el hecho de que hayan estado en
manos equivocadas (9).
Una reforma agraria en el Brasil no puede ser
nacional: nacionales son apenas los principios, las
ideas y los objetivos que la deben guiar. Las fr-
mulas, la direccin y la ejecucin deben ser regio-
nales. Si no conocemos la regionalizacin del Bra-
sil y sus particularidades regionales, toda reforma
agraria se encamina hacia el fracaso. De ah que
sea digno de aplauso uno de los proyectos ms
sensibles a esa realidad brasilea: el que fue ela-
borado por el grupo de trabajo presidido por el
ilustre senador Miltom Campos. Este proyecto nos
parece el ms adecuado a las condiciones brasi-
leas, sobre todo por el reconocimiento de las
peculiaridades regionales del Brasil; y tambin por
reconocer en este proceso preferencial mente un
fin social y no slo econmico. En efecto, la refor-
ma agraria es, antes que nada, una revolucin
social, la revolucin social rural, como la clasi-
fica el profesor Balandier (10); una transformacin
de estructuras sociales, de relaciones de trabajo
y de relaciones sociales ms que una transfor-
macin simplemente econmica.
Una reforma agraria en la que no se repartan
los latifundios y en la que los terrenos improductivos
continen sin producir, no es tal reforma; pero
igualmente una reforma agraria que desconoce otros
aspectos de la realidad, ser incompleta. Es nece-
sario que se repartan las tierras donde resulte
preciso a causa de la accin dominadora y absor-
bente del latifundio, que impide la elevacin del
bienestar social, pero asimismo donde se aglutinen
los minifundios, donde la falta de tierras haga im-
posible el trabajo del propietario y su familia; que
se perfeccionen las tcnicas de produccin, intro-
duciendo nuevos medios de trabajo; que se tenga
en cuenta el tipo de explotacin econmica, ya
que todos saben que existen productos que exigen
mayor extensin de tierra que otros para su cul-
MANUEL DIEGUES JUNIOR
tivo, produccin y siembre; y, sobre todo, que libere
al hombre de las condiciones de servidumbre y
sujecin en que vive.
El Nordeste, ms que cualquier otra regin bra-
silea, reclama con insistencia reformas de estruc-
tura. Y no es otro el sentido que debe drsele a
los movimientos nacidos all, como el de las mismas
Ligas Campesinas, que lamentablemente fue explo-
tado por lderes polticos, que adulteraron el sen-
tido exacto y autntico del movimiento de los tra-
bajadores rurales. La Liga no surgi como una
lucha de clases, sino que represent la organiza-
cin asociativa de los trabajadores, teniendo en vis-
ta la defensa de sus intereses. La ingenuidad, la
buena fe, la naturalidad de los labradores fueron
explotadas, llevando hacia fines polticos o ideo-
lgicos un movimiento puramente asociativo, por-
que los hombres son un slo cuerpo, tal como nos
enseaba San Pablo en su epstola a los corintios,
porque el cuerpo no consta de un slo miembro,
y s de muchos. Es la interrelacin entre los hom-
bres lo que asegura la convivencia y la paz; es
ella la misma idea proclamada por el Santo Padre
Juan XXIII, de nostlgica memoria, al recomendar
la unin de los agricultores: En cualesquier cir-
cunstancias los agricultores deben sentirse soli-
darios entre s y colaborar en la fundacin de coo-
perativas y asociaciones profesionales, absoluta-
mente necesarias, unas y otras (11).
La Liga Campesina tendi a ese espritu de aso-
ciacin. Su creacin no tena fines polticos, sino
que era esencialmente de beneficencia y de defensa
del trabajador rural (12). Los estatutos de una de
ellas definen as sus objetivos: a) Prestar asisten-
cia social a los arrendatarios, asalariados y peque-
os propietarios agrcolas; b) Crear, instalar y man-
tener servicios de asistencia jurdica, mdica, odon-
tolgica y educacional, segn sus posibilidades.
y tambin establecian que la Liga no hara discri-
minaciones de color, credo poltico, religioso o
filosfico entre sus asociados.
(9) En el Nordeste -Cristo se llama Z, Antonio, Se-
verino, dice D. Hlder Camara en Jornal do Comrcio,
Recife, 12 de abril de 1964.
(10) George Balandier, L'Anthropologie Applique aux
Problemes des Pays Sous-Dvelopps. Universit de
Paris, Institut d' Etudes Politiques, Pars, s/f.
(11) Mater et Magistra. Livraria Jos Olimpio Editora,
Rio de Janeiro, 1963, pg. 99.
)R
'e
y
a-
a
IS
)-
1-
l-
a
.-
EL NORDESTE BRASILEO
En 1955 se fund en el ingenio "Galilia la
Sociedad Agrcola y Pecuaria de los Plantadores
de Pernambuco, que ms tarde se transformara en
Liga Campesina. Los propios campesinos fundaron
su asociacin a fin de ayudarse entre ellos. El
reaccionarismo de algunos propietarios no permiti
el funcionamiento de esa ni de otras asociaciones
del mismo tipo, acusndola inmediatamente de co-
munistas. Las divergencias entre el propietario y
los campesinos obligaron a la intervencin de un
abogado que, aprovechndose de la buena fe y de
la ingenuidad de los trabajadores, se transform
en su lder.
El testimonio del propio Francisco Julio es bas-
tante expresivo. No busc solamente defender los
intereses de sus asesorados en cuanto al derecho
de asociacin; fue mucho ms all. En su libro
sobre el movimiento campesino (13), escribe: 'c1n-
mediatamente comenzamos el adoctrinamiento de
aquella masa, usando un lenguaje simple, accesible,
valindonos de smbolos, imgenes, comparaciones,
parbolas, para dominar el atraso de unos y la
desconfianza de otros y poder encender en la
conciencia de todos una luz que espantase al
miedo.
He ah cmo el abogado hasta entonces ignorado
se transform en lder, metamorfosis muy comn
en pases o reas subdesarrolladas; y separ a
los pobres brasileos rurales de aquello que aspi-
raban, en la pureza de sus intenciones, para enca-
minarlos a un movimiento poltico o ideolgico que
ellos, en realidad, deberan ignorar. Pero est fuera
de dudas que ese movimiento constituy la oportu-
(12) Sobre el origen de las Ligas Campesinas ver:
Francisco Juliao, Que sao as Ligas Camponesas?, Livra-
ria Civiliza9ao Brasileira, Rio de Janeiro, 1963; Rubens
Rodrigues dos Santos, "A SUDENE e a revolu9ao nor-
destina, 111, en O Estado de Sao Paulo, San Pablo,
1 de mayo de 1963; Mary Wilkie, A report on Rural
Syndicates in Pernambuco (mimeografiado), Centro La-
tino-Americano de Pesquisas em Ciencias Sociais, Rio
de Janeiro, abril de 1964; Mario Afonso Cameiro, In-
forme sobre Sap, investigacin del CENTRO/CIDA
(dactilografiado). Centro Latino-Americano de Pesquisas
em Ciencias Sociais, 1963.
(13) Francisco Juliao: Que sao as Ligas Camponesas?
(cit., pg. 26).
(14) "O problema campones no Nordeste Brasileiro.
en Sintese Poltica Econmica Social, enero - marzo de
1963, pg. 60.
45
nidad de despertar la conciencia de la nacin, en
torno a un problema que se vena agravando cada
da ms: el de la situacin del hombre brasileo,
en especial el del Nordeste o del Norte. Y despert
en el propio trabajador la conciencia de su exis-
tencia real.
La conciencia que se cre con la existencia de
las Ligas Campesinas abri margen para facilitar
la creacin de los sindicatos rurales, renaciendo la
idea que a comienzos de siglo haba surgido en
el propio Nordeste. Correspondi a D. Eugenio Sa-
les, Arzobispo Auxiliar de Natal, dar el impulso
animador para la constitucin de sindicatos de tra-
bajadores rurales. En noviembre de 1960 el Servicio
de Asistencia Rural, creado en 1949 por ese pre-
lado, organiz la primera asociacin de ese gnero
en .Serra Cada. El movimiento tuvo sus directivas
trazadas en 1961, en la Cartilla Sindical del Traba-
jador Rural.
Este documento expone los propsitos del Sin-
dicato, sin ninguna preocupacin ideolgica o pol-
tica, acentuando que aqul sera "una asociacin
profesional y no poltica. A partir de entonces se
desarroll el programa y en 1963 ya existan en el
Estado 48 sindicatos, de los cuales 16 estaban re-
conocidos por el Ministerio de Trabajo; los Sindi-
catos reunieron 48.000 asociados y se instituy en-
tonces la federacin. En julio de ese mismo ao
ya era posible reunir en Natal la primera Conven-
cin Brasilea de Sindicatos Rurales, con 210 dele-
gados de 16 Estados. En diciembre de 1963 se
contaba en el Nordeste con 92 sindicatos recono-
cidos, 193 esperaban serlo, 4 federaciones estaban
reconocidas y 17 esperaban su reconocimiento.
Por todo el pas ya se haba propagado el movi-
miento. En Pernambuco la accin sindical rural se
inici en 1961, justamente buscando
cear la accin poltico-partidaria de las Ligas Cam-
pesinas. Principalmente bajo la direccin de sacer-
dotes surgieron los sindicatos rurales. La impor-
tancia del movimiento de sindcalzacin rural
expresa el testimonio del Padre Paulo Crespo,
cario de Jaboatao, que en un articulo (14)
que las ligas campesinas no son "el mejor
trumento para la solucin del problema
sino, si bien los sindicatos rurales cOllstiituy'en
ltima esperanza del hombre del campo
Dentro del proceso democrtico
dicalizacin rural se convirti en
46
preslon, ofreciendo al campesino no una asocia
cin paternalista o de beneficencia, sino una or-
ganizacin capaz de ensear y asistir al trabajadlr
rural en la reivindicacin de los derechos que
tiene como persona humana y como trabajador.
El sindicalismo rural presenta por lo tanto la
asociacin del hombre rural y su propia socializa-
cin dentro del espritu de las encclicas sociales,
capacitndolo para defender su trabajo y su mi-
sin mediante la aplicacin justa de leyes que,
extendidas al campesino, son ignoradas por ste,
sobre todo porque no se cumplen. Capacitndolo
asimismo para la defensa de su dignidad humana
y la preservacin del papel profesional que le cabe
en la reorganizacin social y econmica del Brasil.
Otro gran problema del Nordeste, el que justa-
mente ms llama la atencin hacia la regin, es el
de las sequas. Todava en nuestros das constituye
un viejo problema sin solucin, una antigua situa-
cin que nos viene desde los tiempos coloniales,
se prolong durante el Imperio y se proyect en la
Repblica como un estigma sobre la regin, marti-
rizando a sus poblaciones y convirtindola en un
clamor que llega hasta el cielo. An hoy ese pro-
blema desafa todas las soluciones, porque stas
no se buscan donde ellas pueden ser encontradas.
En 1951, el gegrafo Hilgard O'Reilley Sternberg
(15) se haca eco de un pensamiento que soci-
logos y economistas, gegrafos y antroplogos ve-
nan manifestando desde haca aos, sin que su
palabra fuera escuchada; como contina sin ser
escuchada hoy, cuando apenas si se presta aten-
cin a los economistas, porque tratan aquellos
aspectos de mayor exteriorizacin. Deca aquel
gegrafo: Ya es tiempo de sealar la responsabi-
lidad del hombre, mejor dicho, de las tcnicas
agrcolas impropias adoptadas por l, en la expli-
cacin de la calamidad de la sequa... De hecho,
ah est la verdad que contina desafiando toda
respuesta.
Pero el responsable -y aqu, yo prolongara el
testimonio de Sternberg- no es slo el hombre, el
cual no mud las tcnicas primitivas recibidas de
su antepasado amerindio, ni aprendi modernos
sistemas de explotacin agraria. Los responsables
son los gobernantes, dirigentes y grandes propie-
tarios que no dieron a ese hombre la oportunidad
de modificar las tcnicas de trabajo, que no lo
educaron para la transformacin del ambiente por
MANUEL DIEGUES JUNIOR
la propia accin humana, que explotaron las sequas
procurando reducirlas o exterminarlas slo con
paliativos, cuyos resultados se tornan dudosos.
Las llamadas obras contra las sequas siempre
han sido programas de tipo defensivo; nunca se
intent una accin preventiva, con el suficiente valor
como para enfrentarse con el mal en todas sus
races y simplificaciones. Slo en 1946 la Consti-
tucin Federal admiti una solucin planificada
mediante el articulo 198, aunque no se traz un
programa de combate contra las causas del fen-
meno, limitndose a establecer una defensa contra
los efectos de las sequas. Empero, se abra un
margen para que se pudiera establecer el planea-
miento capaz de remediar esta situacin.
El primer paso para la solucin fue la Ley 1.004,
de diciembre de 1949, que cre el Fondo Especial
de las Sequas. Luego, con la Ley 1.649, del 19 de
junio de 1952, lleg la creacin del Banco del Nor-
deste del Brasil. que comenz a funcionar dos
aos despus, en 1954.
Despus surgi la SUDENE. Pero no debemos
olvidar la anterior accin del Episcopado nordes-
tino, que en 1956 promovi un primer balance de
los problemas de la regin, pugnando por una arti-
culacin ms intensa entre los rganos adminis-
trativos que actuaban en el Nordeste. El espritu
de esa iniciativa, que reuni en Campina Grande
(1956) y despus en Natal (1959) a numerosos obis-
pos, tcnicos de administracin, cientficos sociales
y especialistas, era justamente la planificacin de
la accin gubernamental del Nordeste, en conjun-
cin con los esfuerzos de la iniciativa privada y del
propio episcopado. No queda dudas de que la ex-
periencia dio sus frutos; tal vez el mejor de ellos,
el ms expresivo, haya sido la propia creacin de
la SUDENE.
La experiencia de los obispos del Nordeste dio
sin duda saldos positivos; en primer lugar, quiz el
mayor de todos, fue la posibilidad de una accin
coordinada de los rganos pblicos en torno a pro-
blemas o proyectos considerados de mayor priori-
dad y de inmediata realizacin, sin perder de vista
la necesidad de una planificacin a largo plazo; en
segundo lugar, algunos resultados prcticos obte-
(15) Exposicin ante la Comisin del Poligono de las
Sequias de la Cmara de Diputados. Rio de Janeiro
Imprenta Oficial, 1957.
EL NORDESTE BRASILEO
nidos por intermedio de proyectos que buscaban
la recuperacin econmica y la elevacin social
de la regin.
Sera fatigoso citar algunos de esos proyectos.
Sin embargo no resisto la tentacin de ejemplificar
la experiencia merced al programa de recuperacin
del Valle del Apodi y del Ac;:u, que bajo la direccin
de una ilustre figura de la Iglesia, el obispo D.
Eliseo Simoes Mendes, se enfrent con el largo y
valiente programa de la reorganizacin socio-eco-
nmica de una regin. La valorizacin de la peque-
a propiedad constituy el camino seguido, obte-
niendo en consecuencia un aumento de produccin
con ndices bastante significativos. No obstante se
trataba de producir algo ms: la valorizacin del
hombre desde el punto de vista educacional, sani-
tario y econmico. En sus tres primeros aos de
realizacin, el programa present el siguiente saldo
positivo: 153 casas populares construdas y 10 ma-
ternidades; 12 puestos de puericultura; 1 conjunto
educacional de casi 400 m2 de superficie cubierta,
comprendiendo escuela normal rural, escuela de
comercio y escuela de economa domstica; cons-
truccin de la carretera Mossor-Areia Branca; red
de irrigacin en el Valle del Ac;:u; grupo generador
de energa elctrica en la ciudad de Ac;:u y talleres
de reparacin de mquinas en Mossor; ms de
200 motobombas para la de irrigacin de 1.200 hec-
treas de tierras, al mismo tiempo que 200 ms
estaban en instalacin, para lograr as un total de
2.000 hectreas irrigadas dentro de un ao; instala-
cin de una emsora de educacin rural, con el
funcionamiento de casi 300 escuelas dotadas de
aparatos receptores.
La SUDENE se cre por Ley 3.692, del 15 de
noviembre de 1959, para tratar de ofrecer un elemen-
to de accin ms eficaz en el trabajo de recupera-
cin del Nordeste. Si bien el Banco del Nordeste
haba sido considerado el instrumento de un progra-
ma regional, la SUDENE se presentaba como rgano
de planeamiento y de ejecucin capaz de crear
condiciones para elevar econmicamente a la re-
gin y dar mayor bienestar a su poblacin. Por des-
gracia, la actividad de la SUDENE se vio pronto
rodeada de numerosas dificultades. En primer lugar,
el plan inicial fue retrasado y solamente tuvo apro-
bacin al final del perodo previsto; en segundo
lugar, la propia ley de aprobacin del plan cerce-
naba la accin de la SUDENE, al prever la discrimi-
47
nacin presupuestaria en la aplicacin de sus re-
cursos.
No obstante, el problema del Nordeste, si bien
exige como algo indispensable un planeamiento a
largo plazo que permita la completa recuperacin
humana, econmica y social de la regin, no exime,
por otra parte, que sean encarados los problemas
de accin inmediata, que son de urgente necesidad.
No es posible a la poblacin, que padece tan
grandes necesidades inmediatas, esperar la reali-
zacin de ese planeamiento; junto con l, urge que
sean atacados aquellos problemas que por su natu-
raleza y sus reflejos ofrecen posibilidades de aten-
der ms rpidamente una solucin ms breve. Por
lo tanto, en este sentido el Nordeste presenta no
slo problemas a largo plazo, cuya planificacin
deber ser llevada a la prctica con amplia liber-
tad, sino tambin problemas a corto plazo cuya
solucin permitir que sean atendidas sus necesi-
dades inmediatas.
Las sequas del Nordeste no son insolubles; es
posible paliar los efectos desastrosos que provo-
can cuando tienen lugar. Es necesario atacar de
frente, con valor, sin parar mientes en nadie, las
races verdaderas del fenmeno, removerlas y crear
las condiciones que capaciten a las poblaciones a
defenderse de sus consecuencias. Si otros pueblos
-y los hubo- fueron capaces de vencer la natura-
leza, acabando con las dificultades y modificando
los propios fenmenos climticos -y las sequas
ms que un fenmeno climtico son hoy un fen-
meno social-, no debemos dejar de creer en el
hombre del Nordeste. Dmosle las condiciones ade-
cuadas, el instrumental necesario, el bienestar que
l precisa; proporcionmosle habitacin digna, sa-
lud y alimentacin. Y este hombre ser capaz de
vencer las sequas, dominando al medio fsico y su-
perando el subdesarrollo en que se encuentra.
La desorganizacin econmica del Nordeste, re-
flejo de las arcaicas condiciones estructurales vi-
gentes, es el principal responsable de los proble-
mas que afligen al hombre de esta regin. Las
sequas o las inundaciones, la defectuosa utilizacin
de la tierra, el mal aprovechamiento de los recur-
sos naturales, el injusto sistema de relaciones de
trabajo en sus formas todava feudales o deshuma-
nas, son las causas de sus precarias condiciones
de vida, de la falta de recursos financieros, de la
ausencia de medios tcnicos. Una vez que se alcan-
48
cen las causas podremos evitar las consecuencias.
Por eso mismo urge vencer las resistencias, sean
las de los grandes propietarios o el fruto de la
inercia, procedan de la falta de iniciativa particular
o del propio poder pblico.
Si ello se realiza, si se mejora la utilizacin de la
tierra dando a los recursos naturales el aprovecha-
miento adecuado, si se humaniza el sistema de
relaciones de trabajo y se reorganiza la estructura
agraria, los problemas se encaminarn hacia solu-
ciones convenientes. Y el hombre del Nordeste
encontrar nuevas perspectivas de vida, asegurar
a las generaciones venideras la felicidad que no
ha podido disfrutar en nuestros dias. El pesimismo
ser substitudo por el optimismo; la carencia de
alimentos, por el hartazgo; la miseria, por la rique-
za; la ignorancia, por la educacin; la enfermedad,
por la salud alegre y feliz; las sequas o las inunda-
ciones, por un ambiente equilibrado a la vida hu-
mana; la explotacin del hombre, por la socializa-
cin; el individualismo, por la asociacin y la coo-
peracin.
Esta es la esperanza que anima hoy a los que
estudian los problemas del Nordeste. La energia de
"Paulo Afonso , la obra de la SUDENE, la expe-
riencia del Episcopado, la accin del Banco del
Nordeste, las inversiones privadas, la actividad de
los sindicatos rurales, la valorizacin econmica y
MANUEL DIEGUES JUNIOR
social del hombre, son otros tantos instrumentos
que pueden ser empleados para reconstruir el Nor-
deste, abrindole nuevas perspectivas y un futuro
diferente. Asi ser posible, sin demagogia y a tra-
vs de la obra fecunda, enrgica y consciente, ele-
var al nordestino dndole conciencia de su digni-
dad, de esa dignidad humana que a toda costa debe
ser perservada y defendida.
Creo en el hombre del Nordeste, cualquiera que
sea en las variadas actividades que ocupa, en la
diversificacin de tcnicas, a veces las ms pri-
marias, que conoce; creo en el hombre del Nordeste
capaz de construir sobre las ruinas de la miseria
y del pauperismo un nuevo ambiente social en el
que las familias puedan vivir felices y alegres, pro-
porcionando a las nuevas generaciones las espe-
ranzas que nuestros antepasados no pudieron dis-
frutar; creo en el hombre del Nordeste por su
capacidad de creacin, por su fuerza realizadora
-"Paulo Afonso es un ejemplo admirable de am-
bas dotes- e incluso por su inmenso espiritu de
sacrificio. Creo en el hombre del Nordeste, en fin,
porque si lo ayudamos a levantarse se hallar en
condiciones de hacer de su tierra "una comunidad
en desarrollo, abierta a todo el Brasil y al resto
del mundo, tal como lo expres el Arzobispo D.
Hlder Camara, en su ya citado mensaje de con-
fianza y de esperanza. D
CESAR DI CANDIA
Crisis del periodismo Uruguayo
Si sus ochenta aos de existencia previos haban
sido de modorra vegetal, 1807 fue para aquel Mon-
tevideo colonal y somnoliento el ao de sus des-
lumbramientos. Los ingleses de la poca, flamantes
ocupantes del pais -zorros veteranos de galline-
ros ajenos- haban ntudo de inmediato que la
dominacin por el asombro poda ser mucho ms
efectiva que la mera ocupacin militar, que el des-
pliegue oe las maravillas tcnicas de la vieja Eu-
ropa, el simple expediente de ofertar el progreso
como quien exhibe un monstruo legendario y ape-
nas sospechado, eran recursos suficientes para
tender una cortina de humo entre aquellos criollos
de vida oscura y claustral y la sangre derramada
al pie de la Ciudadela durante el vano intento
por oponerse a la invasin. Entre tanto prodigio
maquinista, que mucho ms que prestar utilidad
real todo lo encandilaba y trastornaba, hubo uno
en el que los ingleses confiaban como una defi-
nitiva carta de triunfo. Se llamaba imprenta y (lar-
gamente conocida -y perseguida con frecuencia
por su peligrosa capacidad para perturbar y sub-
vertir a las masas- en Europa desde varios siglos
antes) era capaz de editar peridicos, como ya
ocurra en Guatemala desde 1647, en Per a par-
tir de 1743 y en la vecina Buenos Aires desde
1801 con el invoceable Telgrafo Mercantil, Poltico,
Econmico e Historiogrfico del Rio de la Plata, y
ponerlos al alcance de todos.
Ese fantstico instrumento de persuasin con el
cual se tena el propsito de enfatizar las ventajas
de la ocupacin inglesa y denostar de paso a la
Corona Espaola y al cual se bautiz con el nom-
bre de La Estrella del Sur, se puso en marcha
el 23 de mayo de 1807 y su primer editorial inau-
gur la tradicin de lugares comunes y superficia-
lidades escritas con la conviccin de estar sea-
lando inequvocamente los derroteros de la huma-
nidad que han caracterizado a la mayor parte de
los editoriales de la prensa diaria de -por lo
menos- estas latitudes. Hoy empieza -deca
Mr. Bradford, nico redactor de todo el peridico,
con el tono, y por una vez ocurrfa as, de estar
escribiendo para la posteridad- nuestra carrera tan
ardua y dificultosa. La empresa en que entramos
es bien atrevida y no es menor nuestra timidez.
[ ... ] Ningn tirano puede sacrificar a su capricho
la vida de sus vasallos. Ningn seor injusto para
satisfacer su mala voluntad o para vengarse pue-
de destruir a un sujeto humilde. El pobre villano
que a sus fatigas interesantes (sic) debe su mise-
rable subsistencia, respecto a la libertad es igual
a su soberano [ ... ] En una monarqua absoluta
como la espaola, la libertad, las posesiones y la
vida del vasallo, dependen del capricho de un
tirano. El Rey de la Gran Bretaa es el Padre de
sus sbditos. El poder reconoce por base el amor
y no el miedo. Y Mr. Bradford conclua con la pri-
mera humilde invocacin publicitaria, inseparable
y tenaz compaera de toda edicin inaugural: In-
vocamos el socorro de todos en ayuda de una
causa tan justa. Tenemos esperanzas de que nues-
tros amigos los comerciantes nos darn gustosa-
mente su asistencia.
La historia no ha recogido los ti rajes de La
Estrella del Sur, tal vez porque ya desde entonces
la prensa comenzaba a cuidar, como quien vigila
empecinadamente su virginidad, ese Supremo Se-
creto de los diarios nativos. Lo que s se sabe es
que public siete nmeros escritos en espaol y
en ingls, y siempre redactados ntegramente por
el infatigable Mr. Bradford del 23 de mayo al 4 de
julio de 1807, y que posiblemente an estara apa-
reciendo, transformado en el decano de la prensa
nacional, de no haber sido porque al da siguiente
de su ltima edicin las tropas de Liniers infligan
en Buenos Aires una derrota tan completa a las
del general Whitelocke, que los portadores de la
Luz y el Progreso se vieron obligados a retirarse
del Ro de la Plata con su maquinaria a cuestas.
Vacas gordas, lanas caras
De aquel -a veces altanero, a veces implorante-
primer ejemplar periodfstico publicado en nuestro
pas hasta hoy, se extienden 160 aos de un ca-
mino empedrado por docenas de diarios y peridi-
cos ya desaparecidos, sobre cuyos cadveres se
ha ido consolidando -consolidando?- la situa-
50
cin de la prensa nacional. Desde el primer fraca-
so de La Estrella del Sur provocada por una crisis
militar que los ingleses no haban previsto ni ima-
ginado, a los fracasos en cadena desatados en los
ltimos aos sobre la desolada prensa uruguaya,
median otros hombres, otras pocas y sobre todo
otras crisis.
Sin embargo, apenas diez aos escasos han
transcurrido desde que el Uruguay vivi el ms for-
midable auge periodstico de_su historia, el ms
importante ciclo de informacin masiva de Amrica
Latina, para comprobacin asombrada de los frios
y minuciosos registradores de datos de la Unesco
y de la OEA. La publicacin Amrica en cifras,
1963, editada por el Instituto Interamericano de
Estadstica dependiente de la Organizacin de Es-
tados Americanos, anunciaba que la tasa de difu-
sin de los diarios en el Uruguay para los aos
1959 y 1960 era slo superada en Amrica por la
de Estados Unidos. Y la Unesco, que tal vez exa-
gere cuando afirma que un pas est adelantado
en materia de prensa cuando dispone de ms de
50 ejemplares de diarios cada 100 habitantes, ad-
mita en 1958 que Uruguay, si bien estaba lejos
de aquella ambiciosa cifra, se encontraba a la ca-
beza' de Latinoamrica.
Estadsticas aparte y porcentajes a un lado, lo
ciertoes que la prensa uruguaya viva, como
otros subrubros del pas, los ltimos coletazos de
una euforia econmica creada artificialmente por
la segunda guerra mundial y robustecida y revita-
lizada por la guerra de Corea. Eran pocas de
vacas gordas y lanas caras, en las que la inflacin
galopante era apenas una amenaza prevista por los
tericos agoreros y el leer diarios distaba mucho
de ser' un lujo para pudientes.
En 1959 y a raz de un libro encomendado por la
Facilitad de Derecho y Ciencias Sociales y- escrito
por el Profesor Roque Faraone, se dvelarOn pbli-
camente los sagrados misterios de los tirajes mon-
tevideanos, ocultos hasta ese momento por el her-
metismo administrativo e: incluso por -la fidelidad
-e instinto de conservacin- de los empleados de
las rotativas, conscientes de que la ignorancia o
el error de fas agencias de publicidad en"lo refe-
rente a aquellas cifras constituan la mejor garan-
ta de pleno empleo, -uns-eguro de ocupacin a
largo plazo: La investigacin de marras, luego de
hurgar en varias fuentes Cle informacin de proba-
CESAR DI CANDIA
da seriedad, llegaba a conclusiones sorprenden-
tes, por lo menos para un medio que sola creer
que no haba publicacin que bajara de los 100.000
ejemplares: los nuevos diarios capitalinos tiraban
un total de 488.343 ejemplares por da (Accin,
25.000; El Bien Pblico, 7.000; El Debate, 10.000;
El Dia, 80.000, El Diario, 148.000; La Maana, 40.000;
El Pais, 65.000; El Plata, 80.000, y La Tribuna Popu-
lar, 32.000).
Desflorado el velo de los ti rajes, copado el bas-
tin en el cual se encerraban los ms ntimos y ce-
losos secretos de los diarios, no le fue difcil, aos
despus a Horacio Martorelli en un trabajo denomi-
nado Evolucin y situacin de la informacin en
Montevideo que integra un estudio sobre la pren-
sa rioplatense editado en Buenos Aires con el ttulo
El periodismo por dentro (1), hacer pblicos tirajes
de 1963: nueve diarios, 317.000 ejemplares (Accin,
15.000; El Dia, 60.000; El Diario, 70.000; El Debate,
5.000; El Pais, 70.000; El Plata, 20.000; El Popular,
2.000; Epoca, 5.000, y La Maana, 20.000). El estu-
dio de Martorelli, que tena un mero fin informativo,
sirvi para demostrar lo que hasta entonces slo
era sospecha, alarmante rumor: en cuatro aos, los
tirajes de los diarios montevideanos haban des-
cendido, en su conjunto, un 33 por ciento.
Hoy, cumplidos los primeros cuatro meses de
1968, diez aos despus de los datos del libro de
Faraone que coinciden con el punto ms alto de
las ediciones capitalinas, las cifras proporciona-
das por el Sindicato de Artes Grficas y las que
se manejan a nivel administrativo de los diarios,
en los que la difcil situacin actual ha concludo
por haber brechas en los antiguos reductos que
custodiaban El Gran Secreto, indican que diez dia-
rios de la capital tiran apenas 158.000 ejemplares
por trmino medio: El Dia, 35.000; El Diario, 25.000;
La Maana, 15.000; El Pais, 20.000; Accin, 6.000;
B. P. Co/r; 20.00; Extra, 10.000; El Popular, 10.000;
Primera Hora, 15.000, y El Debate, 2.000. En una.
dcada, los diarios han perdido el 66 por ciento de
su tiraje, laesca/ofriante cantidad ce 330.000 ejem-
(1) El periodismo por dentro, por.Alberto Verga, Nel-
son Domnguez, Len Zafran y Horacio Martorelli. Edi-
ciones Libera, Buenos Aires, 1965. Trtase de una
investigacin sobre eperiodismo rioplatense auspiciada
por el Centro Argentino por 'la Libertad de la Cultura,
filial elel ILARI.
)
,-
s
1;
1;
1;
a
e
1-
,1-
li-
la
la
a,
CRISIS DEL PERIODISMO URUGUAYO
piares tomando un da tipo de 1958 y uno de
1968. y no slo eso. En los ltimos tres aos, seis
diarios han dejado de aparecer, acuciados por su
falta de venta, asfixiados por sus problemas eco-
nmicos: Clarin, Epoca, Uruguay, Hechos, Tribuna
(fundada en 1879) y El Plata luego de cincuenta
aos de vida.
La crisis del siglo
Qu ha pasado en esta dcada para que un pas
deje de editar 121 millones de ejemplares de dia-
rios por ao (178 millones en 1958, 57 millones
estimativos en 1968)?
Qu ha ocurrido, qu est ocurriendo en el
Uruguay que, luego de ser el segundo pas me-
jor informado de Amrica, se ha resignado a no
cubrir ni la mitad del mnimo que exige la Unesco,
10 diarios por cada 100 habitantes, hallndose aho-
ra a la par de los pases ms subdesarrollados del
mundo?
La explicacin es obvia, pero no puede ser ana-
lizada por s sola. Existe una causa comn, una
razn-madre que en el Uruguay se palpa con slo
tender la mano, desplegada como turbio teln de
fondo del problema: el pas enfrenta, tentaculada
hacia todos los aspectos de la vida nacional, en-
quistada en lo ms profundo de cada hombre,
de cada institucin, de cada mnimo acto vital, la
peor crisis de lo que va del siglo. Los desaciertos
continuos de los hombres pblicos, su incapacidad
para resolver los asuntos ms elementales y coti-
dianos, su proclividad hacia el entronizamiento de
privilegios y prebendas en su propio beneficio, la
frivolidad y la irresponsabilidad con que han ido
postergando durante los ltimos aos los gravsi-
mas problemas nacionales desgastndose en est-
riles luchas interpartidarias, han ido socavando la
confianza de la gente de todas las esferas 1m sus
gobernantes. Sin necesidad de teorizar mucho, hace
escasas semanas el Presidente de la Repblica se
vio obligado a pedir la renuncia del ministro de
Trabajo y Seguridad Social y del presidente del
Banco Hipotecario, luego que en el Senado les
fueron comprobados chantajes a fbricas y estable-
cimientos industriales en beneficio del diario Pri-
mera Hora, del cual el primero es director y el
segundo administrador. A la razn expuesta prece-
51
dentemente, se une la ms incontenible inflacin
de la historia del pas, que ha distorsionado toda
la vida econmica, rebajando el nivel de vida de
todos los sectores sociales, desbaratando fortunas,
arruinando a la clase media, empobreciendo hasta
los grados del subconsumo a los sectores ms des-
validos. Jams se han dado tantas quiebras frau-
dulentas. Jams la gente haba intentado en tan
grande escala especular con las monedas fuer-
tes, con los artculos alimenticios, con los alquile-
res, alentada por el ejemplo de los entes industria-
les del Estado, verdaderos tcnicos en la especu-
lacin, en la moratoria indefinida de sus deudas
(el Estado debe a las Cajas de Jubilaciones
15.000 millones de pesos), en la estafa a los usua-
rios de los servicios pblicos. Las cifras de la
Direccin General de Estadstica y Censo, depen-
dencia del Ministerio de Hacienda, pone los pelos
de punta. Lo que en 1955 vala 100, en diciembre
de 1967 ya vala 3.357. Es decir que los objetos,
los alimentos, la vivienda, la indumentaria han au-
mentado en doce aos, 33 veces y media. El dlar,
que en 1958 se cotizaba a 11 pesos uruguayos, hoy
se cotiza a 250. La deuda externa que soporta el
pas y que en 1967 era, segn dramtica confesin
televisada del extinto Presidente Gestido, igual
a todo el presupuesto general de gastos de la
nacin, es imposible de pagar porque los ingresos
emergentes de una balanza comercial favorable
(cuando sta existe, ya que de los ltimos diez
aos dio dficit en ocho) no alcanzan ni para pagar
los intereses.
Espejo de la situacin, pero al mismo tiempo
objetos comerciales en s mismos, los diarios no po-
dan escapar a la crisis. Durante muchos aos
haban vivido protegidos por la coraza impenetra-
ble de un rgimen cambiara de excepcin: una
prebenda legal les otorgaba el beneficio de un tra-
tamiento especial para todas sus importaciones:
papel, tinta, cartones-matrices, maquinaria de toda
ndole. Cuando el dlar oficial se cotizaba a 2,50
pesos uruguayos, las empresas periodsticas te-
nan los suyos congelados a 1,51, compartiendo ese
lugar de prvilegio nicamente con los combusti-
bles. Ni los medicamentos, ni los fertilizantes, ni
las maquinarias agrcolas, ni otras materias primas
vitales para el desenvolvimiento econmico del
pas, contaban con semejante tratamiento. Me-
diante esta ventaja -que despertaba sordos renco-
52
res entre el resto de las industrias- haban podido
vender su producto a un precio accesible, cum-
plindose el fin propuesto por la norma legal, esto
es: extender la noticia en forma horizontal, hacer
del Uruguay, como ms tarde tuvo que reconocerlo
la Unesco, el pas ms informado de Amrica. Pero
cuando el dlar libre, es decir, el que no estaba
sujeto a una cotizacin preferente, pas a valer
ms de 4 pesos uruguayos, los viejos tortugones
de la prensa, protegidos inexpugnablemente por su
caparazn cambiario empezaron a sentir en arcas
propias que vender informacin poda transformar-
se en la mejor inversin del siglo. Fueron los aos
locos de los diarios baratos, de los redactores
satisfechos y buenos viajeros, de las promociones
publicitarias gigantescas, de los suplementos por
cualquier motivo, de los avisos rechazados por
falta de espacio, de la ausencia total de proble-
mas gremiales internos, del derroche impausado.
Las empresas crecieron prodigiosamente invirtiendo
sus ganancias -consecuencia de un subsidio ofi-
cial, no hay que olvidarlo- en nuevas y costosas
maquinarias, en edificios y terrenos en Punta del
Este, en el montaje de un canal de televisin, en
mltiples negocios colaterales. Hasta que el pas,
estancado en su produccin, extrangulado por sus
acreedores, luego de h;ber dormido largos aos
arrullado por el arrorr de sus reservas de divisas,
despert un da de 1959 en la miseria. Tuvo que
adaptar su situacin monetaria a su realidad eco-
nmica. Se derogaron los cambios diferenciales.
El dlar subi a 11 pesos para todos sin excep-
cin. Y el imperio periodstico empez a derrum-
barse.
Las puntas de la tenaza
La recin nacida problematizacin del Uruguay, ja-
lon la iniciacin de la crisis periodstica de la si-
guiente dcada. Para algunos diarios, fue adems el
comienzo del fin. Hubo, con todo, forcejeos por la
supervivencia, tubos de oxgeno suministrados por
los gobiernos de turno, cuyos titulares eran cons-
cientes del peligro de tirar muy fuerte del cordn
umbilical que una a sus carreras polticas con la
prensa. Buscando entonces aliviar las penurias pro-
vocadas a las empresas por la supresin del dlar
privilegiado, se cre un subsidio al papel compra-
CESAR DI CANDIA
do por los diarios de 0,60 pesos por quilo. Otra
ley dispuso que fueran entregados 30 millones de
pesos para ser distribuidos entre todas las em-
presas periodsticas. Normas complementarias
exhortaron al Banco de la Repblica a ampliar los
crditos industriales destinados a los diarios. Todo
fue intil. La crisis haba rodo ya demasiado fian-
do y la buena voluntad para con la prensa trope-
zaba con dificultades insoslayables.
Prisionera entre las dos puntas de una tenaza:
por un lado el dlar en auge provocando incesan-
temente un alza en los costos de produccin, por
el otro las subidas de los salarios (cada seis meses,
segn convenio) la prensa tuvo que recurrir a un
arma ms ortodoxa que los fallecidos tratamientos
cambiarios especiales: el aumento de sus precios
de venta al pblico. Rpidamente los diarios pa-
saron de 0,20 pesos uruguayos en 1958 a 20 pesos
en marzo de 1968. Claro que si en el proceso in-
flacionario del pas los salarios hubieran guardado
una proporcin normal con el costo de vida, el
simple recurso de subir los precios hubiera basta-
do para cubrir desniveles y ponerse a salvo de
riesgos. Pero el uruguayo de esta ltima dcada
se haba empobrecido demasiado rpidamente y
demasiado profundamente como para no haber
aprendido a diferenciar lo importante de lo pres-
cindible. Y las tiradas comenzaron a bajar en for-
ma estrepitosa e implacable. A principios de 1968,
todos los diarios del pas estn editando por da
lo que editaba uno solo (El Diario) diez aos antes...
El paso siguiente, previsible e inevitable tena
que ser la disminucin vertical de la publicidad.
En la medida que haba dejado de ser un secreto
que un aviso en la prensa llegaba a dos tercios
menos de personas que diez aos atrs, las agen-
cias publicitarias se volcaron masivamente hacia
la radio y la televisin. Con 25.000 pesos (cien d-
lares) se podan comprar cien centmetros-co-
lumna de diario o un minuto entero de televisin
a la hora de ms audiencia del da. Para muchos
avisadores la opcin fue clara. Atentos y minucio-
sos confeccionadores de estadsticas del sindicato
que agrupa a los obreros grficos de los diarios,
han marcado puntualmente las diferencias de su-
perficie ocupada por los anuncios: en el primer
trimestre de 1964: 1.761.000 centmetros de publi-
cidad en todos los diarios; en el primer trimestre
de 1968, 1.171.000.
CRISIS DEL PERIODISMO URUGUAYO
La gran huelga
Hasta aqu, el descrito camino de CriSIS de la
prensa uruguaya se inscribe naturalmente y sin vio-
lencias dentro del acelerado proceso de deterioro
general en que se encuentra encajonado el pas en-
tero, inmerso en los vaivenes de una economa de-
bilitada y tambaleante hasta lo jams imaginado.
A catorce meses de instaurado, el actual Gobierno
ha cambiado tres veces de ministro de Hacienda
(y de poltica financiera) y ha devaluado la mone-
da cinco veces. Los ltimos clculos estiman en
ms de 200.000 las personas sin trabajo, ms del
10 por ciento de la poblacin activa. Existe un d-
ficit habitacional de 150.000 casas. Distintas inves-
tigaciones han demostrado que en el Uruguay abor-
tan 220.000 mujeres por ao, en su mayor parte
por no tener recursos econmicos con qu mante-
ner el nuevo nio. Parte fundamental en esta dra-
mtica realidad nacional, la prensa no poda salir
indemne. Durante muchos aos, haba vivido una
existencia artificial, apoyada en los frgiles cimien-
tos de un privilegio cambiario. Olvidndose de la
precariedad de esa sustentacin, haba crecido
irracionalmente, burocratizndose, sumergindose
en adquisiciones de maquinarias desproporciona-
das con el medio, despreocupndose del cuidado
elemental de sus capitales, habidos con una rela-
tiva comodidad. Mareada por el gigantismo, ten-
dencia predominante en un Uruguay que recin
ahora parece comenzar a tomar conciencia de
sus propias limitaciones (en un pas de dos mi-
llones y medio de habitantes coexisten diez dia-
rios, cuatro canales de televisin en Montevideo y
varios ms en el interior y ms de veinte radios
en la capital) la prensa escrita no pudo asimilar la
quiebra de orden normal,pero falso, en que se de-
senvolvan sus actividades comerciales. Cuando
el tembladeral empez a succionar, los manotazos
desesperados apuntaron hacia todos los puntos de
apoyo todava recurribles. Y el ms lgico -pero
en el Uruguay siempre el ms peligroso- fue la
contencin de los salarios. En junio de 1967, a
punto de reajustarse el convenio de sueldos para
el siguiente semestre, la patronal anunci dos se-
versimas medidas: a) con relacin a su personal,
la opcin que presentaba era o postergacin de
de los aumentos seis meses ms u otorgamiento
de los mismos, pero previo despido de los funcio-
53
narios que fuera suficiente para ajustar sus costos
a la difcil situacin vigente; b) con relacin a los
repartidores de diarios ni siquiera haba opcin:
rebaja del porcentaje de sus ganancias entendiendo
que el acuerdo que rega con aquellos (cada au-
mento del precio de los diarios deba repartirse
por mitades entre empresa y vendedores) era, a
esta altura inaceptable. La respuesta de los gre-
mios fue el enfrentamiento. Ante una medida de
lucha consistente en paros parciales escalonados
que implicaba en los hechos un bloqueo de las
ediciones, la patronal grfica resolvi cerrar sus
puertas e impedir el acceso a los lugares de tra-
bajo. Se inici as un conflicto de imprevisibles
consecuencias que habra de durar cuatro meses
-lapso durante el cual el pas careci prctica-
mente de informacin escrita- salvo los casos del
diario comunista El Popular, que no poda tener
problemas gremiales porque nunca se haba preo-
cupado demasiado por pagar los laudos, y un jo-
ven diario oficialista, Extra, que se avino a cum-
plir con el convenio. Finalmente, transcurridos 116
das y fracasadas cuatro comisiones mediadoras,
el problema fue resuelto de un trago, como suelen
beberse en el Uruguay estos ccteles explosivos
en los que se mezclan intereses econmicos, inte-
reses polticos y peligro para la paz social. Las
empresas obtuvieron considerables ventajas y nue-
vos privilegios (aportes especiales para las jubila-
ciones, crditos en el Banco de la Repblica al
12 por ciento de inters para pagar deudas contra-
das anteriormente con la banca privada, consolida-
cin de deudas con los institutos de previsin so-
cial), los obreros y periodistas lograron el pago
casi total de los jornales no trabajados hacindo-
se cargo el Estado de esta erogacin y los vende-
dores transaron en su polemizada distribucin de
porcentajes.
Ms causas, ms razones
Sin embargo, pese a su aparente final feliz, los
cuatro meses de conflicto periodstico coadyuva-
ron a agravar las cosas y se inscribieron en un
lugar de destaque dentro de la serie de causas
laterales que convirgieron durante estos aos hacia
la encrucijada actual de la crisis periodstica inci-
diendo en ella casi tanto como las manoseadas
54
desvalorizaciones de la moneda y la eliminacin
del privilegio cambiario que detentaban las em-
presas.
1) Durante la huelga y pasada una primera eta-
pa de ansiedad provocada por el corte brusco del
hbito de la noticia escrita, la gente se fue acos-
tumbrando -radio, televisin, semanarios median-
te- a olvidarse de los diarios como de aquellos
sagrados, insustituibles portadores del alimento in-
telectual cotidiano. La revelacin, que para muchos
constituy una sorpresa, porque la costumbre de
leer diarios estaba hondamente arraigada, coinci-
di con un hecho en el que la mala suerte jug
para las empresas un papel preponderante. El 23
de octubre de 1968 se puso fin al conflicto. El 6
de noviembre, menos de dos semanas ms tarde,
se decret una desvalorizacin monstruo y el dlar
pas a cotizarse al doble. Como consecuencia, los
diarios se vieron obligados tambin a duplicar su
precio. Y la gente, desganada, desacostumbrada
y temerosa con razn de los efectos inmediatos
de esa desvalorizacin sin precedentes, dej de
comprar diarios en una proporcin jams alcan-
zada.
2) Normalmente en el Uruguay, las empresas pe-
riodsticas no se crean en funcin de empresas,
sino a causa de necesidades polticas. Nunca se
ha tratado de imponer un diario nuevo o de me-
jorar uno viejo mediante un estudio serio del
mercado, tomando en cuenta sus aspiraciones, sus
requerimientos o sus gustos. Por el contrario, se
busc ms la motivacin sentimental o pasional
del lector procurando explotar su adhesin al gru-
po poltico que se esconda, invariablemente detrs
del diario o utilizar a ste como vehculo proseli-
tista. Los diarios ms antiguos han adoptado con
el tiempo un aspecto de gran industria, han ad-
quirido un cascarn de seriedad empresarial, pero
en el fondo, siguen pesando sus vicios de naci-
miento.
3) Los diarios integran un sector de la industria
altamente competido, insensatamente competido.
Nueve, diez, doce diarios se han disputado en los
ltimos aos los favores de un pblico notoriamen-
te reducido y la buena voluntad de los avisadores,
que las ms de las veces se han visto obligados a
repartir sus publicidades cumpliendo con todos
pero sin dejar satisfecho a ninguno. Esa desatina-
da competencia lleg a su punto crtico cuando en
CESAR DI CANDIA
1963 hizo irrupcin en la ya saturada plaza una
empresa, "B. P. Color, trayendo la novedad de
un diario en offset y enteramente en colores. Aci-
cateados por el xito de la nueva publicacin -que
traa aparejado la restriccin de sus propias ven-
tas- dos importantes empresas se lanzaron a la
compra de ms rotativas offset, otra empez a
utilizar su costoso sistema de huecograbado para
confeccionar varios suplementos semanales y parte
de su edicin diaria, mientras los dems diarios,
en la imposibilidad da comprar maquinaria nueva,
multiplicaban esfuerzos para contrarrestar la ofen-
siva del nuevo sistema. Cuando los diarios se die-
ron .cuenta que esta loca carrera los desgastaba
a todos por igual sin ningn resultado positivo, ya
era muy tarde.
4) La crisis de confianza en el juego poltico
y en los hombres de formacin poltica, agudamente
acentuada en los ltimos aos, trajo tambin consi-
go una crisis de fe en los diarios. El razonamiento
de la gente era simple pero efectivo. Los polticos
engaan, falsean la verdad, buscan su ventaja per-
sonal. Los diarios, que son propiedad de los polti-
cos o portavoces de sus grupos, tampoco son dignos
de crdito.
5) Al alto precio del producto terminado -que
no es elevado en s mismo porque los diarios ms
caros cuestan lo mismo, por ejemplo, que un caf
o una coca-cola chica, o un tercio de paquete de
cigarrillos o cinco bizcochos o un Iimn-, sino
caro en relacin al actual nivel econmico del
consumidor, es preciso sumar el descenso en su
calidad intrnseca que han experimentado en los
ltimos aos, y que sin duda no ha escapado al
lector medianamente atento. Los diarios se han
seguido confeccionando de acuerdo a viejas y en
su momento exitosas recetas. No se han moderni-
zado, no se han adaptado a las nuevas mentalida-
des que han irrumpido con los nuevos tiempos. Es
cierto que a partir del ao 60 aproximadamente,
cuando el pas comenz a complicarse, informa-
ciones que antes se mencionaban superficialmente
(noticias econmicas o de Casa de Gobierno o
relativas a la Administracin Pblica) pasaron a
ocupar un lugar importante en el consumo diario.
Antes, en un pas de calma chicha, la realidad
haba que ayudarla, empujarla, inventarla, si era
preciso. Ahora, la precipitacin de los aconteci-
mientos ha obligado a la prensa a ajustarse a la
CRISIS DEL PERIODISMO URUGUAYO
nueva realidad y las noticias de inters obsesivo,
doloroso pasaron a ser el aumento del costo de
la vida, los reajustes jubilatorios, los tira y afloja
de inquilinos y propietarios presionando sobre las
futuras leyes de alquileres, el precio de las contri-
buciones inmobiliarias, los impuestos, la fecha de
llegada del barco con las papas, las restricciones
en la venta de carne al pblico, la falta de azcar,
o de harina, o de arroz, o de aceite. Pero el uru-
guayo de esta dcada quera -sigue queriendo
an- algo ms que el reflejo de sus propios pro-
blemas. El paulatino ascenso educativo de la po-
blacin, el acceso a un primer plano de nuevas y
masivas generaciones universitarias, la toma de
conciencia de la gente con sus graves problemas,
son hechos que deberan haber obligado a la
prensa a abandonar el tono frvolo o superficial con
que se expresa normalmente. Existe una avidez
por la nota que investigue, explique, interprete una
realidad que no siempre se ve con claridad, que
la prensa no satisface porque a los diarios les
cuesta liberarse de sus viejos vicios declamatorios.
Adems, la despersonalizacin de la informacin,
la ausencia casi total de columnistas prestigiosos
que sepan escribir y cuya opinin verdaderamente
interese y la prescindencia -por errneas causas
econmicas- del destajista que sale a buscar la
nota importante y cobra por ella, han ido moldean-
do a una generacin de periodistas burcratas,
aburguesados, apoltronados que han concluido por
hacer de los diarios productos insulsos, perma-
nentemente iguales a s mismos, irrelevantes, con
aspecto de resignados.
6) Como si todo esto no bastara, la irrupcin vol-
cnica de la televisin en esta dcada como ele-
mento cpmpetitivo, tuvo para ms de un diario el
efecto de un tiro de gracia. Los avisadores se en-
contraron con un medio nuevo, de formidable su-
gestin a travs del cual sus productos podan in-
troducirse en las casas por la va visual y auditiva,
y compartir cargosamente la paz hogarea. Mien-
tras los aparatos fueron pocos, la publicidad tele-
visada vivI una etapa de experiencia. Cuando los
televisores llegaron a 160.000, y simultneamente
los diarios comenzaron a bajar en sus tiradas, las
cuentas se inclinaron decididamente por el nuevo
medio. Para un agente publicitario, en la televisin
no hay nunca altibajos o normas en la tirada. Al
contrario (con lo que vale un diario mensualmen-
55
te se puede pagar la cuota del televisor) el nme-
ro de aparatos crece y la crisis; al acorralar cada
da ms a la gente dentro de sus casas, obliga a un
superconsumo de televisin. A eso hay que agre-
gar el costo relativamente accesible del espacio
televisado, .que.se explica porque en sus costos in-
cide la ausencia de laudos y convenios colectivos
con el personal. En medios vinculados a los diarios
no se tienen reparos sin embargo para sealar
otras causas menos tcnicas que impulsan a las
agencias de publicidad hacia la televisin: en sta,
diez segundos ganados -imperceptibles para el
cliente-, proporcionan a la agencia una ganancia
extra. Contra este recurso, que se repite hasta lo
infinito, los diarios no pueden competir.
La importancia de entallarse la ropa
Por supuesto que de las reflexiones que preceden
es necesario extraer lo positivo y no exclusivamen-
te lo catastrfico. El Uruguay no se encamina ha-
cia la ruina total e inexorable de su prensa escrita,
a la desaparicin apocalptica, piedra tras piedra
de todo ese colosal andamiaje encima del cual
est ahora haciendo equilibrios. No puede pensar-
se seriamente en un Uruguay retrotraido a los aos
previos a la aparicin triunfal y aparatosa de la
mquina asmtica que tir los primeros ejempla-
res de La Estrella del Sur. Probablemente habr
diarios mientras haya gente que lea o pueda pa-
garlos, mientras haya gente que se interese por
su propio pas, que se de cuenta que no hay in-
formacin despreciable porque todas integran la
realidad en la cual se vive, mientras haya gente
curiosa o inquieta o inteligente o simplemente va-
nidosa que se busque en las gacetillas sociales,
Lo que s es preciso c.oncluir, es que la prensa
nacional va a tener que ir hacindose entallar la
ropa, que le queqa demasiado grande, a las pro-
porciones de su cuerpo, si es que quiere salir de
su estado precomatoso. Sin duda, cuando la lucha
competitiva termine y sobrevivan los ms aptos o
los ms fuertes y si stos han aprendido la dura
leccin de sus pecados gigantistas, de su falta
de estudio del mercado comprador, de su falta de
adecuacin a los nuevos requerimientos del pbli-
co, las otras causas de la crisis habrn quedado
definitivamente atrs, como una pesadilla. O
ROOOLFO ALONSO
Poemas de "Los xidos del ser"
CANCION DE CUNA
PARA DORMIR A MERCEDES
Tiene razn
este corazn.
Tiene muchi-
sima razn.
Mucha razn.
Este corazn.
INFERNO
La palabra atraviesa el desierto y encuentra su
destino? O viene y va, errante, vestida de si mis-
ma, Impotente, Imposible?
(El peor dolor no es central.)
y ella, lo sabe?
GUIRALDES
El aire de Areco guarda un silencio que se palpa,
un rosado roclo que se apropian los verdes.
Bien montado, algn sobreviviente presagia tu pre-
sencia, hace vivir tu sombra. Pero no.
Unas palabras, rasguidos, ciertas mentas. Y el paso
firme de tu parejero sobre la sorda literatura. Eso
queda.
POEMAS DE LOS OXIDOS DEL SER
EL QUE FUI
El que fui me busca, desesperado.
Busca ser lo que fue? No quieres que sea?
Busca ser el que soy, lo que ser.
(Asi sea.)
RIMBAUD
Rimbaud: ahora
eres un ladrillo de nuestras ciudades,
un pie bajo la mesa,
una piedra en el lecho.
No es cierto
que an crepita esa brasa,
Arthur Rimbaud?
CUANDO ESTAS DESNUDA
Cuando ests desnuda
relumbras en lo oscuro
Cuando ests desnuda
como todas las cosas
Cuando ests desnuda
el pudor no te vela
Cuando ests desnuda
fresca y resplandeciente
Cuando ests desnuda
el lecho te reclama
Cuando ests desnuda
coronada de noche
57
58
27 DE AGOSTO DE 1967
La sombra baja
segura,
lentamente.
Ser la niebla,
el humo,
la hora?
La sombra llega,
sedienta,
para quedarse.
EL BUEN TIEMPO
Delgada
primavera
Aire
naciente
y firme
Tu aliento
crecer
Sobre esta
tierra
Sobre
el silencio
Sobre
el
miedo.
EN LA LLUVIA
El pequeo
apaleado
conoce
la voz
de la lluvia.
RODOLFO ALONSO
oseAR FERREIRO
59
Cuatro poemas
JONAS DE GETHEFER
Jons de Gethefer nos consumimos
viejo dla sin sol
y estamos solos a la escucha del mundo
estamos solos...
solos e insomnes a la orilla del sol.
Anclada en el espacio una plida nave
con ojos dilatados,
insomne y muda escucha a la orilla del mundo.
Sin embargo Jons...
las sirenas aluengan sus altsimos cantos
y en nuestros ojos tan largamente abiertos
traspasados de sueo y permanencia
esperamos insomnes encerrar este arcano
fugante hacia la nada.
Sonoras florescencias y antiquisimos huesos
llorando las desgracias
tpame los oidos, Jons de Gethefer
incesante ulular de las sirenas
altas torres del viento sonoras de naufragios
girando enloquecidas sus hlices de brazos.
Desde el fondo del sueo,
cuando la mar retira, como malos presagios
todos sus monstruos
sus ingentes despojos
mis pequeas hermanas crueles y sonrientes,
con su altsimo canto amansando las ondas,
con S(J canto ocenico y sus largos cabellos
engaosas aventan las arenas del miedo.
No cesar por eso, Jons de Gethefer
porque es muy tarde
porque ya muerto el miedo
aunque el desastre irrumpa
implacable y f1agrantemente erguido
en largas filas de crecientes turbas
la marea avanzando
a lo largo y lo ancho de este mundo
en impecables filas
con botas de silencio
con mscaras de piedra
la locura y el hambre
60
del hombre y de la muerte
hacia el ingente y mudo cementerio del mundo.
Pnzame el corazn
el de las aguas negras
Jons de Gethefer
pnzame el corazn que secreta el olvido
ese que colma de agua la negra mar que muere
o que mata implacable en su extensin sin bordes
agua de las desgracias
filtrando las moradas oscuras
los pisos profundos de la tierra
donde otra vez un dia nos sorbern las sombras
hasta una flor ardiente
en la altsima luz de un joven sol.
APEIRON
Ay...
rechinante angustia de mis saladas rosas
ebria me inundas
loca
de noche y estupor.
Gira apeirn del sueo
girame en tu agonia
y el prlogo del cielo
sopla en tu caracol.
Remota llamarada
eres tan imposble
con tu msica sorda de polvareda azul.
Girante espira ciega
tan sacudda de astros
entre ardientes violines
te espera mi ansiedad
aqu donde sollozan las vinosas mujeres
con sus labios azules mojados de cloral.
Dnde el fuego y las aguas
o el palor de los mares?
Oh...
cambiante hervdero de blidos y sombras
oseAR FERREIRO
CUATRO POEMAS
cien colores naciendo y reventando
en ebriedad de abismos y carbones.
Digo piedra y estruendos
digo estrella y fracasos
maquinando extinciones y desgracias
pues hoy me digo yo
todo me digo
y es el mundo
es el caos
hoy yo mundo
hoy yo caos.
DELIRIO
All abajo
en el fondo
debatindome en sombras
entre largos y lacios aletazos.
Pozos de mi furor
de mi furor y el llanto
para salir de entonces.
Sobrevolando el mar de las mentiras
sobrenadando el mar de las infamias
sobreviviendo el mar de la locura
vaciarme en la nada
derramarme en no s.
Es la farsa que avanza
con sus cornos lejanos
farsa de este delirio
con su galope blando
farsa de este delirio
que empuja nuestras lgrimas
a la hora del ngelus.
Filarmnico arcngel
payaso de este delirio
imanta la jaurla
hacia el viento del sur
y de un golpe rompamos
la fanfarria del llanto
loca de este delirio
hacia el viento del sur
61
62
LOS PAJAROS DE AUDORF
Aire de llanto lejos
aire de llanto lejos
hacia el final del sol
los pjaros de Adorf.
Cantan la lluvia yerta
cantan la lluvia muerta
hacia el final del sol
los pjaros de Adorf.
y airados picotean
los vidrios de la tarde
hacia el final del sol
los pjaros de Adorf.
y hacen trizas airados
las ltimas ventanas
hacia el final del sol
los pjaros de Adorf.
Mil flores enterradas
bajo la lluvia fria
hacia el final del sol
los pjaros de Adorf.
Llorando se deshacen
las flores enterradas
hacia el final del sol
los pjaros de Adorf.
y los pjaros cantan
porque llorar no saben
hacia el final del sol
los pjaros de Adorf.
Cantan las flores yertas
cantan las flores muertas
hacia el final del sol
los pjaros de Adorf.
Aire de llanto lejos
aire de llanto lejos
hacia el final del sol...
oseAR FERREIRO
JOSE AGUSTIN BALSEIRO
Tres notas lricas
1
No cantes el Amor.
Que nazca entero
de tu vida. Despus,
pase a tu verso.
No digas la palabra que no sabe
de la pasin entera de tu sangre.
Amor que no se viva, no se cante.
No el poema hable en ti:
tu vida hable.
2
La soledad sabe bien
de compaa lejana.
Lo que se ausentara ayer,
si es verdad, icunto acompaa!
3
Pensamiento que se guarda
es pensamiento que vive
muchas veces:
echa raz en el alma;
se dice y se contradice
sin perderse:
sin que le sopren palabras.
y que puede naer de nuevo.
Tallo que slo f1rece
una vez, no es tallo bueno.
Cuando calla lo que debe
qu fecundo es-el silencio!
63
hombres
ESCENA I
FANNY Y BOB
PEDRO LAIN ENTRALGO
FANNY, BOB y TOM
ESCENA 11
FANNY (sonriendo): Especialmente cuando ese
hombre juzga que su propia perfeccin consiste
en obedecernos o en seguirnos. Como yo te he
seguido.
BOB: Segunda frmula: el principio de la libre
sonrisa. Todo hombre debe manifestar su libertad
sonriendo a los dems en su trato con ellos.
FANNY: Como yo?
BOB (cariosamente): Como t, Fanny. (Con ir-
nico tono de preceptor). Cmplanse un da y otro
estos dos principios, y pronto se obtendrn dos
importantes resultados: hacia dentro de uno mis-
mo, la felicidad; hacia afuera, la prosperidad.
FANNY: Hermosa leccin. Y hermoso camino,
Bob, si todos fuesen como t.
BOB: No, no. La regla vale para todos, para la
naturaleza humana. El haberlo descubierto y pro-
pagado es el gran mrito de nuestro pas.
FANNY: Magnfico. Pero, contemplando tan gran-
des cosas, no descuidamos las pequeas. Veamos
lo que ha hecho Tom. (Hace sonar un gong y
entra Tom, un criado negro).
Ofreoemos a nuestros leotores una de las tres histo-
rias -la teroera- que integran la oomedia indita de
Lain Entralgo Tan slo hombres, en la oual se esoeni-
fioa el oonflioto entre la libertad individual y la sooie-
dad, dentro de tres situaoiones politioas distintas: el
Estado ateo, el Estado oonfesional y la liamada sooie-
dad libre. Mximo Nevsky y David Glata son los
protagonistas de las dos primeras historias. (N. de la R.)
TOM (desde la puerta): Dgame la seora.
FANNY: Tom, ha comprobado que est en or-
den la habitacin de huspedes?
TOM: Todo est en perfecto orden.
FANNY: Nuestros invitados van a llegar de un
momento a otro. Procure no alejarse, Tom, para
ayudarles a subir el equipaje.
TOM: Descuide la seora. (Inicia el mutis).
slo
Amplia estancia, hal/ y living-room a la vez,
en la residencia de Bob y Fanny. Puertas al exte-
rior de la residencia -al parque que la rodea- y
al interior de el/a. Escalera practicable que con-
duce al piso superior. El lujo propio de una casa
opulenta de cualquier ciudad industrial del norte
de los Estados Unidos. Primeras horas de la tarde
de un dia de junio.
(Bob, sentado en un silln, lee con atencin un
peridico. Fanny arregla unas flores.)
FANNY: No te pa"rece que tardan?
BOB: Antes de las cuatro no llegarn. (Vuelve
a leer).
(Breve silencio).
FANNY: Algo importante en el Herald?
BOB: Un buen artculo de Nick Foster. Comenta
dos recientes atentados polticos contra la libertad
personal. Los recordars, por supuesto. El caso
de Mximo Nevsky, aqul escritor cristiano con-
denado en Neolia, y el de David Glata. el pro-
fesor de Libania. La cara y la cruz de una misma
moneda. (Con cierto desdn). Cosas del viejo
mundo.
FANNY: Crees, Bob, que no pueden llegar al
nuestro?
BOB: No, Fanny. Al menos, mientras los hombres
del Nuevo mundo sigamos fieles a nuestros prin-
cipios. (Con acento jovial). Mujer de poca fe, quie-
res que te repita otra vez mis dos grandes fr-
mulas?
FANNY (aceptando el juego con alegria leve-
mente irnica): Adelante, seor maestro de ener-
ga.
BOB: Primera frmula: el principio de la libre
empresa. Todo hombre, por el simple hecho de
serlo, puede hacer libremente su vida conforme a
lo que l juzgue su propia perfeccin.
Tan
TAN SOLO HOMBRES
BOB: Tom, cumpli mi encargo?
TOM: S, seor. Todos mis compaeros le es-
tn muy agradecidos.
BOB: Tengo especial inters en que conste mi
solidaridad con el movimiento integracionista. La
igualdad de derechos debe ser una realidad en to-
do el pais. Una realidad sin la menor restriccin.
TOM: A todos nos consta que esos son los sen-
timientos del seor.
(Oyese el ruido de un automvil que se detiene).
FANNY: Ah estn Fred y Sally. Vaya a ayudar-
les, Tom.
(Sale Tom. A los pocos segundos entran Fred
y Sally, seguidos por Tom, que lleva una maleta
en cada mano).
ESCENA 111
BOB, FANNY, FREO, SALLy Y TOM
BOB: :Bien venidos Fred y Sally al Norte y a
esta casa! (Abrazando a Fred). Cuntos aos, des-
de Harvard? Veinte? No lo s, porque t, bribn,
te has disfrazado de joven. (Saludando a Sally).
y esta es Sally, la sirena del Sur que conquist y
retuvo consigo a Fred. iBien venidos!
FANNY: La alegra de Bob es tambin ma.
iCmo desebamos teneros con nosotros!
FREO: Gracias, Bob. Gracias, Fanny. Vuestra in-
vitacin ha llegado en el momento preciso: cuan-
do me estaba diciendo que sin ver otra vez al viejo
Bob algo importante faltaba en mi vida.
SALLY: Me creern si les digo que ya empeza-
ba a sentir celos de Bob y de Fanny?
(Rien los cuatro).
BOB: Vamos a celebrar con un cctel estos ha-
lagadores celos de Sally y nuestra alegra de veros.
Pero antes debis instalaros en vuestra habitacin.
Tom os acompaar.
(Fred y Sally se vuelven hacia Tom. El rostro
de ambos se endurece).
FREO (con mal disimulada sequedad): No, Bob.
Nosotros mismos llevaremos nuestras maletas.
(A Fanny). Si tienes la bondad de indicarnos...
FANNY (comprendiendo): iPor favor, Fred! Ser
yo quien os acompae.
(Salen, llevando las maletas, Fred, Sally y Fanny).
65
ESCENA IV
BOB Y TOM
BOB (acercndose a Tom y poniendo una mano
sobre su hombro): Un poco de paciencia, Tom.
TOM: Seor, mi vida consiste en tener paciencia.
BOB (como para si mismo): Quin poda pensar
esto de Fred? El Sur le ha cambiado. (A Tom).
Tom, capearemos juntos este pequeo temporal.
TOM (iniciando el mutis): Gracias de nuevo, se-
or. (Sale).
ESCENA V
BOB Y FANNY
diplomacia.
66
gas sombras de su adolescencia no hayan pasado
por completo.
BOB Quin puede tomar en serio los cambios
de humor de un adolescente? Nuestro estilo de
vda y estos aos en la Unversidad han hecho de
l, estoy seguro, un verdadero americano, un pio-
nero de nuestra nueva frontera.
FANNY: Dios te oiga. Pero muchas veces no
puedo evitar en m un oscuro temor.
BOB (con jovialidad): iAlto ah! En esta casa es-
tn prohibidos los temores, y ms si son oscuros.
En esta casa no puede haber ms que libertad y
alegra. (Oyendo). Me parece que Fred y Sally es-
tn bajando.
ESCENA VI
BOB, FANNY, FREO Y SALLy
FREO (entrando): Vamos a tomar ese cctel. Des-
pus acabaremos de instalarnos.
BOB: Excelente idea. VOy a servirlo. (Sale y re-
gresa al punto empujando un carrito con botellas
y vasos). Whisky? Martini? Manhattan? Algo
ms explosivo?
FREO: Yo, un whisky. (Scotch on the rocks).
SALLY: A m, un martini.
FANNY: Por favor, srveme otro.
BOB: Yo acompaar a Fred. Otro scotch.
(Sirve a todos).
BOB (brindando): iPor el bien de Fred y Sally!
iPor este feliz encuentro entre el Norte y el Sur!
FREO (bebiendo): Por vosotros. Gracias, Bob.
FANNY: Sentmonos, si os parece. (Se sientan).
Y ahora, oigamos a Fred y a Sally hablar de su
vida en aqul rincn del Misisip.
BOB: El misterioso edn en que se hundi Fred
cuando salimos de Harvard.
FREO: Edn? Bueno, en cierto modo. (Breve
pausa). La historia es bien sencilla. Conoci a Sally,
nos enamoramos y concebimos la idea de consa-
grarnos juntos a explotar racionalmente las pose-
siones casi incultas que ella haba heredado en el
Sur. Luego, trabajo, mucho trabajo; innumerables
jornadas en que la noche era un descanso casi
mineral en el regazo de la tierra fecunda y silen-
PEDRO LAIN ENTRALGO
ciosa. Y por fin, el fruto: campos de algodn que
todos tienen por los mejores del Estado y algunos
pozos de petrleo. (Breve pausa). Este es nuestro
edn. (Jovialmente). Pero a este edn le faltaba
algo que l no puede dar: una excursin hasta
la casa de Bob y Fanny.
BOB: Desde el corazn del Paraso, una visita a
este spero mundo de mquinas y domadores de
mquinas.
SALLY: Domadores?
FANNY: Es una frase de Bob. En esta parte de
la Tierra, parece como si las mquinas crecieran
por si solas. Y como si la misin principal del hom-
bre fuese la de domaras.
BOB: La de intentar domarlas, ms bien, porque
a veces pueden ms que nosotros. (A Fanny). Re-
cuerdas el computador que vimos hace una se-
mana?
FREO: En todas partes hay algo que domar.
Donde vosotros decs mquinas, nosotros deci-
mos negros.
BOS (con cierta gravedad): Se trata de un
chiste, Fred?
FREO: Desgraciadamente, no. Se trata de una
realidad.
SALLY: Una realidad que desde aqu no podis
comprender.
BOB: Cmo dices eso, Sally? Desde dnde ha-
bl Abraham Lincoln? No fue desde aqu?
FREO: Habl desde aqu, pero sin conocer aque-
llo de que hablaba. Fue un poltico sin una idea
clara de lo que pronto iba a ser la demografa.
En definitiva, sin una idea suficiente de lo que es
la realidad.
BOB: Vamos: que para ti, Fred, la realidad con-
siste ante todo en la fecundidad de las negras.
FREO (con seriedad): Una parte importante de
nuestra realidad, s. (Breve pausa). Realidad... Aqu,
la de las mquinas os impide conocer la de la natu-
raleza. Para vosotros, los hombres son simplemen-
te seres que trabajan. Tenis alguna idea del co-
lor y del olor de la piel humana? Y cuando los
hombres son negros, sabis lo que es contemplar
cmo se hace cada da ms frecuente ese siniestro
relmpago amarillo que ellos llaman sonrisa? Esta
es la realidad que hay que domar y que Abraham
Lincoln no supo ver.
BOB (con corts y bien refrenada energia): No,
TAN SOLO HOMBRES
67
Fred, no. Blancos o negros, los hombres no son
para nosotros mquinas que trabajan. Son perso-
nas que sienten y piensan, y todas con igual de-
recho a su plena condicin de seres humanos.
Sois vosotros, tan sensibles para los colores y los
olores de la piel humana, quienes tratis de redu-
cir a los negros al nivel de las mquinas: unas
mquinas que ni siquiera pueden albergarse en
vuestros hoteles.
FREO: Para qu, entonces, fueron trados a este
pas?
BOB: Si alguien ha pensado asi entre nosotros,
reniego de esa tradicin. Y si alguien se escanda-
liza de que Tom sea mi amigo, adems de ser mi
servidor...
FANNY (interrumpiendo a Bob): Bob, dejemos un
problema que no vamos a resolver. Que Fred y
Sally terminen de instalarse, y despus, si te pa-
rece, haremos una excursin en el coche de caba-
llos. (Sonriendo). Para demostrarles que entre nos-
otros no todos los caballos son cosa de los
motores.
FREO: Gracias, Fanny. Seguramente tienes razn.
(A Sally). Vamos, Sally.
SALLY: Hasta luego.
BOB: Hasta luego, Sally. (Abrazando a Fred).
Fred, que esta casa no sea negra para t. Hasta
luego.
(Salen Fred y Sally).
ESCENA VII
BOS y FANNY
BOS: Gracias, Fanny. He estado a punto de em-
peorar intilmente la situacin. (Breve pausa). Pero,
con todo, la situacin dista mucho de ser grata.
FANNY: Dnde est quedando tu principio de
la libre sonrisa?
BOB: Es verdad. A veces, no resulta fcil cumplir
los propios principios. (Breve pausa). Voy a ver
cmo andan los caballos. Conducir yo.
FANNY: No tardes, Bob. Juntos, trataremos de
evitar la tormenta.
(Sale Bob).
ESCENA VIII
FANNY Y HARRY
(Queda Fanny sola en la escena. Se detiene un
momento con aire preocupado. Luego, tras un gesto
con que parece ahuyentar su preocupacin, retira
el carrito de los ccteles y arregla la habitacin.
A los pocos segundos, entra Harry por la puerta
que conduce al interior de la casa. Vestir jersey
y pantaln de vaquero y dar claras muestras de
alteracin y miedo.)
FANNY (advirtiendo la presencia de Harry; con
sobresalto): Harry, t aqu? Por dnde has en-
trado?
HARRY (con acento hosco y sealando hacia la
puerta por donde entr): Por ah. Entr en casa por
la ventana de la parte trasera.
FANNY: Pero, por qu? Cmo viniste sin avi-
sar? Y cmo no has entrado por la puerta?
HARRY: Quiero que me ocultes. Me persiguen.
FANNY (alarmada): Que te persiguen, hijo mo?
Por qu? Qu has hecho?
HARRY (con impaciencia y aspereza): Eso no
importa ahora. Lo que importa es que debes ocul-
tarme. Cuanto antes.
FANNY (tomando entre sus manos la cabeza de
Harry y acaricindola): Harry, qu has hecho?
Por qu te persiguen? Ni siquiera en tu madre
tienes confianza?
HARRY (entregndose, como a su pesar, a la
caricia materna): He matado. Me persiguen por-
que he matado.
FANNY (confusa, desgarrada): Que has matado,
dices? T, mi Harry? A quin? Dnde?
HARRY: Fue anoche, en la Universidad. Estran-
gul a una compaera. (Mira con terror sus pro-
pias manos).
FANNY (hondamente abatida y tratando de ser
fuerte contra su abatimiento): Harry, nio mo, es
posible? En esto han parado aquellas rfagas som-
bras de tu niez? (Desolada). Hoy cuando esper-
bamos la noticia de tu examen finaL.. Pero tienes
razn: lo urgente ahora es ocultarte. Quin te
persigue?
HARRY: No lo s. Un coche de la polica ha
venido tras el mo desde que sal de Cambridge.
Cerca ya de casa, he logrado despistarle, y he en-
trado por la ventana de vuestra habitacin.
68
FANNY (indecisa, perpleja): Qu podemos ha-
cer? Dnde ocultarte? (Breve pausa). Voy a pedir
ayuda a Tom. S, esto ser lo mejor. (Con voz so-
focada, asomndose a la puerta interior). Tom!
Tom!
(Entra Tom).
ESCENA IX
FANNY, HARRY Y TOM
TOM (advirtiendo la presencia de Harry): iPero si
est aqu el seorito Harry!
FANNY: Ha tenido que venir apresuradamente.
Ya le explicaremos, Tom. Ahora es preciso que
oculte usted a Harry en su casita. Cuanto antes.
TOM: Como la seora disponga. (A Harry). Otra
vez a casa de Tom, como cuando de nio vena
a escuchar mis viejos cuentos...
FANNY: Vamos. De prisa.
(Salen Fanny, Harry y Tom. Queda la escena
sola. A los pocos segundos entra Bob por la
puerta principal).
ESCENA X
808
(Gesto de extraeza de Bob, al advertir que la
casa est vacia.)
808: iFanny! Tom!
(Nadie responde. Mas visible extraeza de Bob.
Por fin, tras un gesto de resignacin, se sienta.
Suena el timbre de la entrada a la casa.)
808 (de nuevo): iTom!
(Nadie acude, y Bob se decide a abrir la puerta.
Entra el comisario.)
ESCENA XI
808 Y el COMISARIO
COMISARIO (entrando): Soy el comisario Mac
Hale. Hablo con Mr. Robert Simmons?
PEDRO LAIN ENTRALGO
BOB: Con l est hablando. Qu desea, comi-
sario?
COMISARIO: Ser necesario decirlo? Deseo que
me entregue a su hijo Harry.
808: Est usted loco? Mi hijo no est aqu,
est en Harvard.
COMISARIO: Estaba en Harvard. Ahora, todo
hace suponer que se encuentra en esta casa.
BOB: No le entiendo. Pero, est aqu o en Har-
vard, por qu he de entregarle a mi hijo? Qu
ha hecho l, para que le reclame la polica?
COMISARIO: No sabe usted nada, Mr. Sim-
mons?
BOB (alarmado ya): Nada. Absolutamente nada.
COMISARIO: Entonces, me veo obligado a darle
una dolorosa noticia.
BOB: Hable pronto, comisario.
COMISARIO (lenta y gravemente): Mr. Simmons,
en la noche de ayer su hijo ha estrangulado a una
compaera suya, seguramente por motivos de ca-
rcter sexual. Durante la noche logr ocultarse en
la Universidad. Esta maana, alguien le vio dirigir-
se hacia su coche y nos lo comunic. Acud a toda
prisa, y he podido seguirle hasta las inmediacio-
nes de esta casa. Al fin, ha logrado despistarme.
Pero todo me hace suponer que ha entrado en su
casa, y que en ella se oculta.
B08 (abrumado): iDios mo! iDios mo! (Reha-
cindose). No puedo negarme a su pretensin, co-
misario. Puede usted registrar la casa a su antojo.
Yo mismo le acompaar.
(Salen Bob y el comisario por la puerta interior).
ESCENA XII
FREO Y SALLY
(Al salir Bob y el comisario, queda sola la es-
cena. A los pocos segundos, Fred y Sally bajan si-
gilosamente por la escalera.)
FREO: Primero, lo que t has visto desde la ven-
tana; luego, lo que sin querer acabo yo de oir.
El hijo de Bob ha matado a alguien, y tratan de
ocultarle en su propia casa.
SALLY: Un bonito fin de semana. Cmo ten
dras la ocurrencia de venir a esta casa?
TAN SOLO HOMBRES
FREO (sealando hacia la puerta interior): Por
aqu han salido Bob y el comsario. Qu podra-
mos hacer nosotros?
SALLY: Por mi parte, marcharnos cuanto antes.
Oejmoles con sus negros y sus crmenes.
FREO (oyendo): Parece que vuelven. Vmonos a
nuestra habitacin.
(Suben apresuradamente por la escalera, a la
vez que entran Bob y el comisario).
ESCENA XIII
BOB y el COMISARIO
COMISARIO: Perdneme, Mr. Simmons. Era mi
deber.
BOB (sombrio): Y el mo, cul ser?
COMISARIO: No le extrae que la polica local
establezca un servicio de vigilancia en torno a su
casa. Ms tarde regresar para interrogar a todos.
Hasta luego, Mr. Simmons. Crame que deploro
profundamente lo ocurrdo.
(Sale el comisario).
ESCENA XIV
BOB y FREO
(Solo en escena, Bob la recorre, atormentado y
nervioso. Llama de nuevo).
BOB: iFanny! Tom!
(Fred desciende por la escalera).
FREO: Hola, Bob.
BOB: Fred, sabes dnde est Fanny?
FREO: Lo sospecho. (Breve pausa). Puedo ha-
blar unos minutos contigo?
BOB (entre alarmado y sorprendido): Dime.
FREO: Sin querer, he odo una parte de tu con-
versacin con el comisario .
BOB: Sabes, entonces... ?
FREO: S: que se acusa a tu hijo Harry de ha-
ber estrangulado a una compaera.
BOB: iPero esto no puede ser cierto! Cmo mi
hijo... ?
(Breve silencio).
69
FREO: S algo ms, Bob. Poco antes de la
llegada del comisario, Sally, desde nuestra venta-
na, ha visto cmo Fanny, el criado negro y un
muchacho joven salian sigilosamente por la puer-
ta trasera y atravesaban el parque.
BOB (despus de un momento de reflexin): Ya
s lo que ocurre. Fanny ha ocultado a Harry en la
casita de Tom. (Con sbita decisin). Voy al mo-
mento.
FREO: Bob, antes de encontrarte con tu hijo,
por qu no pensamos un momento en lo que
debes hacer?
BOB (detenindose): Tal vez tengas razn.
(Breve silencio).
FREO: Si es cierto lo que suponemos, piensas
entregar a tu hijo a la polica?
BOB (despus de un momento de s/encio): No.
Cuando acompaaba al comisario en su registro,
decid que si poda ocultar a Harry, le ocultara.
FREO: Aunque sea con la complicidad de un
criado negro?
BOB: Otra vez, Fred?
FREO: Tratas de esquivar la ley, contra lo que
siempre han sido tus principios; y, por aadidura,
comprometes nuestro prestigio, el prestigio de los
hombres blancos, valindote de la ayuda de un
criado negro. Pinsalo.
BOB (irritado): Otra vez, Fred? Me hablaras
as si la vctima de Harry hubiese sido una mu-
chacha negra?
FREO: Esto, naturalmente, me situara en un
punto de vista muy distinto.
BOB: Te he dicho, o he intentado decirte, que
Tom, adems de ser mi servidor, es mi amigo, un
amigo bastante ms leal que otros muchos con ese
ttulo. Por otra parte, no es un asunto de negros
y blancos, sino de personas capaces de sentir con
humanidad.
FREO: Y el respeto a la ley, a una ley que nos-
otros mismos nos hemos dado, no forma acaso
parte de esos sentimientos?
BOB (abrumado): S, Fred; no puedo negarlo,
este es mi problema. Si mi hijo ha matado,
do hacer de l una excepcin? Ese
ley de que hablas ha sido uno de los nriin,,n.
constantes de mi vida.
FREO: A riesgo de parecer
conveniencia, en tu bien. Creo
70
tregas a Harry, te arrepentirs de no haberlo
hecho.
BOB: Si pensase slo en mi propio bien, en la
tranquilidad de mi propia conciencia, le entre-
gara. Pero, procediendo as, no sera yo, ms
an que un hombre justo, un hombre egosta? Lo
que debo tener presente. es el bien de Harry.
FRED: Y el bien de Harry, no consiste, ante todo,
en... evitar que l pueda repetir una accin seme-
jante?
BOB: S: mientras est en prisin, es seguro que
no volver a matar. Pero... y cundo salga? La
prisin misma, no habr destrudo las posibilida-
des de regeneracin que en l haya? Imaginas,
Fred, lo que debe ser la vida de alguien a quien
todos pueden llamar ex presidiario?
FRED: Acaso la sociedad pueda lograr esa rege-
neracin mejor que vosotros. Acaso le convenga
perder por algn tiempo el contacto con sus pa-
dres. Quin te dice que Harry ha sido vctima de
un... defecto de autoridad? Y para colmo, un cria-
do negro como tutor.
BOB (colrico): iBasta, Fred! iBasta! Para qu
te has acercado a mi? Para lanzarme una y otra
vez al rostro tu odio brutal contra los negros y tu
respeto de fariseo a la ley y la autoridad de los
blancos? iBasta ya! iDjame con mi dolor de pa-
dre y con mi conflicto de hombre que ama de
veras su ley! iDjame!
(En silencio y con aire hosco, Fred sube por la
escalera. Queda Bob solo.)
ESCENA XV
BOB y FANNY
(Al salir Fred, Bob cae sobre un silln y hunde
su cabeza entre sus manos. A los pocos segundos,
Fanny e"ntra sin llamar por la puerta principal.
Queda en pie hasta que Bob advierte su presencia.)
FANNY (ante la postracin de Bob): Entonces,
lo sabes?
Me lo dijo el comisario que le persigue.
Dnde est?
En casa de Tom. Por ahora, no creo que
PEDRO LAIN ENTRALGO
FANNY: Bob: este crimen, nos une o nos
separa?
BOB: Cmo puedes preguntar tal cosa? (Ten-
diendo sus brazos hacia Fanny). Cmo puedes su-
poner que la desgracia de nuestro hijo no hace
ms estrecha nuestra unin?
FANNY: Y si se tratara de una desgracia cuya
responsabilidad nos alcanzase tambin a nosotros?
BOB: A nosotros?
FANNY: S, Bob. (Con apenada severidad). Y
sobre todo, a ti.
BOB: Tambin t, Fanny?
FANNY: Tambin? No s a qu otra persona
puedes referirte. (Breve pausa). Recuerdas la in-
fancia de nuestro hijo? Aquellos obstinados silen-
cios suyos, aquella como aversin a su casa y a
su mundo, aquellos raptos de hosquedad y de tris-
teza... Y frente a todo esto, dichos a veces en
broma y sentidos siempre en serio, tus eternos
principios: la libre empresa, la libre sonrisa, la
cuidadosa evitacin de imposiciones y frustracio-
nes. Nuestro hijo, Bob, ha tenido ms libertad que
compaa.
BOB (herido en lo ms intimo): Con bien dis-
tinta intencin, alguien me deca lo mismo hace
unos minutos. Las palabras de Fred encendieron
mi clera; las tuyas slo me dejan amargura. (Breve
pausa). Fanny: puede tener responsabilidad un
hombre cuyo nico delito consiste en haberse equi-
vocado?
FANNY: Debo decirte todo mi sentir. Pienso, Bob,
que tu equivocacin tuvo como causa principal
tu comodidad. A tu optimismo, a tu sincera con-
viccin de que todo transcurre del mejor modo
cuando hay buena voluntad, se ha unido casi
siempre tu comodidad.
BOB: Slo mi comodidad?
" FANNY: No slo ella. Mi debilidad, tambin. S,
he sido dbil. Me he limitado a decirte, unas
veces con mi tristeza y otras con mi sonrisa,
que tema oscuramente por nuestro hijo y que
para su educacin consideraba insuficientes, de-
masiado ingenuos, esos principios tuyos... (Con
amargura). y al fin, nuestro hijo ha crecido y ha
convertido en crimen la libertad, la cmoda y des-
preocupada libertad que t le diste.
BOB: Cmoda? Despreocupada? As ha sido
mi vida, Fanny?
TAN SOLO HOMBRES
FANNY: Tu vida ha sido esfuerzo, trabajo creador,
constante lucha deportiva para que la produccin
de tu fbrica fuese la mejor del pais, la mejor del
mundo. "Cuando se construyan mejores automvi-
les, Simmons los superar. Y frente a nosotros,
frente a Harry y a mi, amor alegre, generosidad,
sonrisa jovial, deseo permanente de que ninguno
de nuestros gustos y nuestros caprichos quedase
insatisfecho... Es verdad. Pero, cundo te has toma-
do la molestia de mirar en el fondo de lo que en
nosotros no era slo agradecimiento y alegria? En
el fondo del alma de tu hijo, que iba torcindose
ante tus propios ojos sin que t -por comodi-
dad-, s- quisieras ver la torcedura. Por eso te
dije que Harry ha tenido ms libertad que compa-
ia.
808:Y su crimen, ahora, en vez de unirnos, nos
separa. Nuestro dolor, por lo visto, no merece el
bien del intercambio.
FANNY: El dolor une cuando no es impuro, cuan-
do su nervio no es la culpa. Y el nuestro ha naci-
do de un crimen.
808: Entonces, qu va a ser en adelante nues-
tra vida, qu va a ser nuestra casa? Una condena
sin sentencia, una prisin sin rejas? Fanny...
(Silencio intenso. Fanny, metida en si misma,
queda inmvil, mientras Bob, a distancia, tiende
hacia el/a sus brazos. Al cabo de unos segundos,
aparecen por la escalera Fred y Sal/y.)
ESCENA XVI
808, FANNY, FREO y SALLy
(Fred y Sal/y, I/evando cada uno su maleta, des-
cienden a la escena.)
FREO: Hemos resuelto irnos. Nuestra presencia
os perturba. Acaso os enoja.
808: No nos enoja vuestra presencia, Fred, sino
vuestra impertinente actitud ante nuestra vida. Y
ahora, ante nuestro dolor.
FREO: He querido ser sincero contigo. Con tor-
peza, tal vez, me he limitado a mostrarte los fallos
de tu mundo, un mundo, empeado en desconocer
que no todos los hombres somos iguales, y los
fallos de tu vida, tan dbil para el ejercicio de la
71
autoridad. Es cierto: acaso no sea nuestra presencia
lo que os enoja, sino la presencia de vuestra
verdad.
80B: Y a vosotros, Fred, os hace felices la
lucha contra unos hombres cuya piel no es igual
a la nuestra? Con vuestra autoridad de patriarcas
anticuados y tercos, logris evitar la violencia y
el crimen de vuestros hijos? T no los tienes, y
por eso sueas que tu autoridad puede ser eficaz.
Tu vida, Fred, es una sorda desesperacin frente
a la carne negra y frente al vaco... Si, es mejor
que nos dejes. Y si algn dia tienes el valor de
aceptar tu propia verdad, ten la seguridad de que
yo seguir siendo tu amigo.
FREO (secamente): Adis.
808: Adis.
(Durante toda la escena, Fanny, con expresin
concentrada y triste, habr quedado inmvil y si-
lenciosa, y lo mismo, con un gesto duro en su
rostro, Sal/y. Salen Fred y Sal/y.)
ESCENA XVII
BOB y FANNY
(A la salida de Fred y Sal/y, hondo si/encio. Lo
rompe Bob.)
808: Ya estamos solos con nuestra vida. Ya
estamos solos en nuestro mundo. Una vida rota, un
mundo roto.
FANNY: Fred y Harry, el amigo y el hijo, nos han
hecho descubrir esa rotura y esa soledad.
808 (con ironia amarga): Mis principios parecen
haberse rebelado contra m. Ser imposible un
mundo regido por la libre sonrisa y la libre empre-
sa? Con mi vida, estar condenado a ir ensean-
do a los dems el fracaso de la buena voluntad?
(Si/encio).
FANNY: Qu vamos a hacer de Harry? Pien-
sas acaso entregarle?
808: No, Fanny. Tratar de ocultarle. Y si logro
que no sea detenido, le inventar una personalidad
nueva, buscar lo que en su alma sea todava
sano, y le dar -como sea, buceando en mi propio
dolor- todo lo que hasta ahora no le d. No podr
ya quitarle la libertad, pero intentar ayudarle con
mi compaa.
72
FANNY: No s lo que as logrars. No s lo que
as lograremos. Pero creo, Sob, que slo as pue-
den llegar a ser fecundos tus principios.
SOS (como descubriendo una verdad hasta en-
tonces oculta): Acaso yo -por comodidad, s- me
haba olvidado excesivamente del dolor. Acaso la
libertad y la sonrisa slo puedan alcanzar sentido
dentro de un marco en el que el dolor tenga su
parte...
FANNY (recordando sbitamente algo casi olvi-
dado): En el Col/ege tuve un profesor que haba
venido de Espaa. Sola decirnos que le haba tra-
do a Amrica el dolor, y nos enseaba el castella-
no con los textos de un escritor de su pas. Azo-
rn? S, creo que ste era su nombre. iPero si
debo tener aqu el libro con aqul prrafo que tanto
me impresion! (Busca apresuradamente en una
estanteria con libros). Aqu est. (Toma el libro y
hojea hasta encontrar lo que busca). Oye. (Lee).
Eternidad, insondable eternidad del dolor! Pro-
gresar maravillosamente la especie humana; se
realizarn las ms profundas transformaciones.
Junto a un balcn, en una ciudad, en una casa,
PEDRO LAIN ENTRALGO
siempre habr un hombre con la cabeza, medita-
dora y triste, reclinada sobre la mano. No le po-
drn quitar su dolorido sentir.(Cerrando el libro).
Sob: no ser ste nuestro caso?
SOS: Este es. La libre empresa, la libre sonrisa,
y al fondo, mezclando a veces con alguna alegra,
el dolor; nuestro dolorido sentir. (Breve pausa).
Fanny, podremos ir saliendo de nuestra soledad?
(Fanny hace un ademn de acercamiento a Bob.
En este momento, suena el timbre de la puerta
exterior. Bob se acerca con cautela y mira por la
mirilla.)
FANNY: Quin es?
SOS: El comisario. Viene a interrogarnos. y, por
supuesto, a buscar a Harry. (Breve pausa). Fanny:
vamos a vivir, juntos, nuestra personal experiencia
de ese dolorido sentir. Trataremos de salvar a
nuestro hijo. Lucharemos. Nos esforzaremos por
romper el muro de nuestra soledad. (Quedan in-
mviles, mirndose uno a otro, y suena de nuevo
el timbre). Seremos hombres. Tan slo hombres.
(Bob, con un gesto de decisin, va a abrir la
puerta). D
CARLOS BEGUE
Pobre Crespo!
iPobre Crespo! iCmo te tragaste lo del telfono
descompuesto! Por mitades a Escorial, todo a Ivo-
nita. Tu gesto bovino al recibirme de vuelta aque-
llos doscientos pesos pringosos me conmovi tanto
que casi suelto la carcajada y te digo que todo
era broma. Lo estabas esperando, no? Pero
cuando entr Lulo, el capitalista, y con su mejor
cara de piedra ignor la jugada, supiste que el
toco se te escapaba. Un asunto perfecto. Tu pro-
tegido y el que decs que es como un hermano
para vos. "Paciencia, dijiste y me pareci que
con esa sola palabra aceptabas lo excesivo de
acertar en redoblona dos bagallos. Sobre todo
habiendo tanta miseria. Dale llorn! Ahora en el
medio del ro se te estar pasando la bronca y
cuando lIegus a Montevideo te olvidaste del asun-
to. Ruleta. Quilombos. Buen escavio. En cambio
yo la estoy yugando con tu maldita valija verde.
Claro, despus de aquello no poda negarme a
cuidrtela. "Me extraa, che, para eso estn los
amigos. No es molestia. Casi nada. Doce cuadras
bajo el sol para traerla. La cargaste con adoqui-
nes? Veinte pasos con el brazo derecho... descan-
so... arriba... veinte pasos con el brazo izquierdo...
descanso... arriba. Entonces los taximetreros en fila,
que te ven embalado para cruzar, aceleran, y vos
queds frenado con el peso muerto, los zapatos
como estampilla contra el asfalto hecho chicle y un
escote profundo al lado tuyo. Gransiete -slo un
loco atraca a una mujer con semejante bulto-,
pero igual fichs con ganas. Cintura estrecha, nal-
gas empinadas, piernas de bataclana. Tiene un lu-
nar negro casi en la mitad del labio, como una
mosca. Seguramente zumba al besarla. Va libre.
y arrancs con paso atltico para impresionarla.
Baldosa levantada en la ochava. Hombre a tierra.
La mina pasa de largo. Grandes risotadas en el
Tibidabo. Unas risas entrecortadas, con sabor a mos-
cato. Les ments la madre y segus viaje para
evitar complicaciones. Ocho contra uno es ganan-
cia. Hasta que en la otra esquina el dolor agazapa-
do de siempre muerde el lado izquierdo y te obliga
a descansar, sentado sobre la valija como Carlitos
Chaplin en El Pibe. Coraminaenlarepisadelbao. En-
tonces sacs fuerzas de adentro, respirando toda-
va con la boca en o, y le explics al cana que no
te pasa nada, un poco de cansancio apenas. Che
Crespo no habrs mandado pinchar con alfileres
una foto ma? Esa de la despedida del rengo
Solari, con vos y yo en primera fila. Soy un dege-
nerado, acepto. Pero con la mano en el corazn,
decime, cambia algo tu vida de prestamista ho-
norable con cincuenta lucrecias ms en el bolsillo?
En cambio para un seco como yo es la savia para
resistir hasta el fin del verano lejos de este achi-
charradero. Eso s. Me voy cuando vos volvs de
Montevideo. La valija es sagrada. Sevadeviaje?
Sevadeviaje? Sevadeviaje? El joven se va de via-
je. Denle, viejas. Sigan tomando fresco abiertas de
piernas hacia el sur. Magnolias y carne podrida.
Linda vida a orillas del Riachuelo. La sirena de las
cinco en el Swift. El Lulo qued en venir a las
menos cuarto con la guita. A ver si todava no me
espera. Te imagins, Crespo? Un mes en las
sierras apolillando como un bacn. Claro, all no
hay ruleta. Pero en el Torn me dijeron que des-
pus del infarto nada de ir a Mar del Plata. Ya
la enganch a la flaca de al lado para ir juntos.
Est enloquecida. Todas las noches me hace flan
o empanadas de dulce. El flan se deja comer, pero
las empanadas se las traga el inodoro. Dejan una
aureola de grasa en el agujero, como la corona
de Santa Luca, esa de la estampita. Mir si des-
pus de todo el Lulo se hiciera el gil. Linda milon-
ga. Al doblar la esquina se te echa encima la
mole del trasbordador. Ms all los puentes tre-
pan al cielo. Una gaviota vigila sobre el mstil de
un carguero. Apurs el paso, como los perros cuan-
do llegan a las casas. 1640-38-36-terreno baldo-32
-chapa borrada-Hotel Alojamiento "Mare Nos-
trum. Pieza para caballero solo alquilo. Pasillo
estrecho. Moho en las paredes. Y al pie de la es-
calera te viene una sensacin extraa al mirar
hacia arriba por el hueco en tinieblas. Manotes el
pasamanos y con el lomo arqueado vas arrastran-
do la valija que golpea contra los escalones apo-
lillados, veinte veces por piso, con un ruido seco,
estirado, como una vitrola que perdiera la cuerda.
Y en el segundo descanso te agarrs otra vez el
costado, estrujando contra el pecho ese pichn
74
paloma que te picotea las entraas. Pero segus
subiendo porque el Lulo est arriba con la guita.
No es nada. Quiz una puntada ms jodida que
de costumbre. ~ h o r a se te doblan las piernas como
bisagras y te vas de boca contra la madera. Enton-
ces comprends que esa sensacin rara que tuvis-
te al mirar hacia arriba por el hueco de la escalera,
era miedo. S, mi-e-do. Miedo de no poder llegar
porque algo se te desgarra ah dentro y apenas
pods arrastrarte con la valija definitivamente en-
redada de la mano entumecida. Y ves todo turbio,
los ojos perdidos en la ventana sucia, abierta so-
bre el lomo grasiento del riachuelo. Y ois -enga-
osamente lejano- el timbre del telfono en tu
CARLOS BEGUE
cuarto, sin nadie para atenderlo porque el Lulo
no vino. Y jadeando cabeces la puerta y con la
punta de los dedos aras el hilo negro, hasta
voltearlo y oir la voz de Crespo... Si, mi voz. En-
tonces a pedido mio tantes el botn automtico
de la valija... Ms al centro... Un poco ms Ah. ..
y aprets... Una vez... Dos veces... Fuerza hasta
que la tapa salta y yo, el pobre Crespo, la gozo
desde Montevideo como un podrido oyendo un
quejido ronco, tu ltima bocanada de vida, me
caeh-en diez antes de rodar boca arriba, los ojos
volteados, tras de haber andado tanto tiempo con
la cabeza del Lulo a cuestas. D
JORGE LOPEZ PAEZ
Mujer a la vista
16 de marzo de 1966
Son las cinco de la maana. Hace media hora que
Eduardo se meti al bao. Pasado maana cum-
plir mi madre veinte aos de muerta. A los trein-
ta y seis me qued sin nadie en el mundo. Pero
no seguir apuntando estos recuerdos tristes. S
con precisin todo lo que Eduardo va a hacer:
primero abrir la puerta. Ya he sentido tantas ve-
ces lo que es despertar con aquel ventarrn de
luz. Esa es la razn por la que no me duermo, sino
hasta que l llega a mi lado. En seguida se lava
los dientes. Hace sus grgaras y no se cansa de
cantar, como si fuera un canario celoso del p-
jaro que tiene enfrente, y tarareando, aun en los
momentos en que me finjo el dormido, entra en esta
recmara. Se sienta frente al tocador y se cepi-
lla el pelo hasta que se le eriza, como si fuera
un gato. Se aplica dos o tres cremas, luego se es-
tira. Alarga su mano, y a sorbos, sorbitos se bebe
su jugo de naranja. Desde que Eduardo vive con-
migo odio el jugo de naranja. Tengo miedo de que
Eduardo lea mi diario. Despus de todo a l le
da placer tomar su jugo de naranja a las cinco y
media de la maana. Porque es un manitico. A
esa hora se acuesta, si dejamos de trabajar a las
tres. Siempre son dos horas y media las que tie-
nen que transcurrir para que est en la posibili-
dad de dormir. Sera peor, y valiera ms que ni lo
escribiera, el que se aficionara a tomar, en vez
del jugo de naranja, una copa de licor y lo que
sera todava peor, pero muchsimo peor: iun vaso
de leche! Con el horror, disgusto, repugnancia que
le tengo a esa excrecencia.
2 de abril de 1966
Siempre que me pongo a escribir este diario me
dan ganas de apuntar todas y cada una de las
cosas que me ha hecho Eduardo. Si ahora lo
hiciera tendra la misma queja: Eduardo en el
bao. No me puedo dormir. Tengo que esperar a
que termine el ritual: dejar de leer; se lavar los
dientes; sus gargarismos. Y por qu tendr esa
maldita mana de leer en el excusado? Ya ha ocu-
rrido en numerosas ocasiones que el gerente del
bar me llame la atencin: El pblico se aburre.
Yo quiero que la msica sea continua. Por esto
tengo dos orquestas y a la cantante. Y el culpa-
ble es Eduardo. Tengo que irle a tocar al gabinete
y a regaarle o a suplicarle, de acuerdo con lo
irritado que yo est, para que termine la pinche
novela que siempre est leyendo. Y toda esta falta
de consideracin se debe a su mala educacin.
No es mal muchacho. Despus de todo no es tan
gran defecto. Lo molesto, triste e irritante es que
la misma mana la haya padecido toda mi vida.
Recuerdo cuando mi hermano Manuel y yo espe-
rbamos a que mi padre acabara de leer su mal-
dito peridico. Y mi madre, la pobrecita, tan com-
prensiva entraba al bao a suplicarle que termina-
ra de leerlo en la sala o en cualquier otro lugar.
Y luego oamos los gritos desaforados de l: Ni
cagar puedo con tranquilidad, siempre tus hijos,
tus hijos... Te voy a dejar y a ver qu haces con
ellos... Y la dej... Yo creo que por eso me saca
de quicio el que Eduardo tenga la misma infeliz,
puerca mana. Cuando lo encontr no tena una:
eran veinte. Por fortuna tiene una buena naturale-
za y he podido moldearlo, hacerlo. iCmo me re-
choca My tair lady! Nuestro caso es parecido.
Aunque yo no tengo, como el Rex Harrison, pelo.
Mi cabeza es una pinche, s pinche bola de billar.
16 de abril de 1966
Eduardo como siempre: en el bao. Lo que ahora
me tiene fuera de quicio es el recuerdo de lo que
me hizo Angel, el baterista. iCmo va a ser posi-
ble que yo los cuide como si fuera su madre!
A medioda, y a pesar de mis indicaciones, comi
toda clase de antojtos mexicanos. Manuel el pianis-
ta; quien lo acompa a esta orgia de mexicanidad,
dice que se comi dos platos de enchiladas, dos
sopes, dos tostadas y unos changos zamoranos. Y
claro que todo rociado con cinco o seis cervezas
bien fras. Desde el primer momento en que lo vi, sin
fijarme mucho, lo not raro, extrao. A Manuel, el
76
pianista, como ni lo ve la gente -est gordo y siem-
pre toma cerveza- lo not como siempre: con sus
cinco o seis cervezas entre pecho y espalda. An-
gel, en cambio, estaba plido. Momentos antes
de hacer nuestra presentacin siempre los reviso.
y no se me olvida que el puerco, cerdo de Ma-
nuel, un da se iba a presentar con los dientes
sucios, con los hollejos de los frijoles en los col-
millones. Pues bien, los iba a revisar. Angel baj la
cabeza, pens que tena los dientes sucios.
-Angel, abre la boca- levant la cara, sus
ojos los tena tristes, hizo una mueca y abri
esas tamaas fauces. No haba nada que repro-
charle, pero entonces se toc el vientre con las
dos manos, se inclin y se fue en direccin del
bao. Manuel, el del piano, se hizo tarugo, como
si l no supiera nada. Al rato, secndose el su-
dor de la frente, volvi Angel. La palidez no haba
desaparecido.
-Qu te pasa? -le pregunt.
-Nada... Ya me siento bien.
Y los cuatro: Eduardo adelante con su guitarra
elctrica; el panzn de Manuel; el larguirucho de
Angel con sus baquetas y yo nos presentamos ante
el pblico del bar. Estaba lleno, hasta haba gente
parada frente a la barra.
El aplauso fue fabuloso. Los tres muchachos sa-
tisfechos, y como en el show business, adems de
estar uno contento hay que manifestarlo, lo mos-
traron: las tres sonrisas de ellos perfectas. Pens
que con los reflectores tambin mi calva brillara,
al igual que los dientes de ellos. Yo, cuando ellos
ren, estiro ligeramente las comisuras de los la-
bios, y miro al pblico con satisfaccin. El cuar-
teto es obra ma. Desde los trajes: en rojo, con
los botones y las solapas negros; la exhibicin de
sus dientes; la forma del peinado; el brillo de
sus zapatos; el que vayan a la peluquera dos ve-
ces por semana; y el de que tengan conciencia de
que estn jvenes, guapos (con excepcin del
gordo ridculo de Manuel ipero qu bien toca el
piano!) y de que lo demuestren al pblico. Nada
molesta ms al pblico que ver una cara triste
o totalmente abstrada en lo que est tocando. Eso
est bueno para una sala de conciertos, digamos
para Bellas Artes, pero no para el show business.
Pues bien hubiera sido una noche como tantas
otras, pero desde la segunda pieza nuestro ritmo
JORGE LOPEZ PAEZ
no era el mismo. Al primero que vi inquieto fue a
Eduardo que miraba y miraba a Angel. Este esta-
ba plido y sudaba. Yo con mi guitarra me ade-
lant, para que junto con Eduardo furamos du-
rante varios compases, las estrellas del cuarteto, y
deliberadamente me par frente a la batera de
Angel. Mis movimientos eran difciles en tan redu-
ducido espacio, pero yo, por mi edad, no me mue-
vo tanto como lo hace Eduardo, con ese cuerpo
tan grcil y flexible que tiene. Con toda delibera-
cin y ventaja terminamos la pieza nosotros. Al
finalizar me volv a ver a Angel: sudaba, y con la
mano derecha se palpaba el estmago. De inme-
diato le orden al gordo de Manuel que tocara, y
nosotros le hicimos segunda. De cuando en cuando
Angel haca sonar los platillos. Tena la cara ms
verde que jams haya visto en mi vida.
Las otras tres piezas fueron una tortura para
m, que soy el director, el responsable.
En el cuarto de reposo, pues prcticamente no
es un camerino, Angel se tir cuan largo es en
un couch. "Me duele el estmago, me duele, gri-
taba condolindose. Mir al gordo Manuel con
odio: ah estaba la prueba palpable de sus entu-
siasmos mexicanistas. Y le orden que fuera por un
Kaopectate. No s cmo lo hizo pero a los cinco
minutos ya estaba con esa leche blanca y espesa
y horrible.
-Abre la boca -le orden a Angel, apenas en-
treabri los ojos: Dije la boca. Cerr los ojos y
sus dientes aparecieron. Volqu el frasco, apenas
poda tragar, y le hice que bebiera todo el con-
tenido. A un mdico le podr parecer mi remedio
brusco, pero aqu se trataba de un caso de emer-
gencia. Continu sudando unos cuantos minutos
ms. Despus, pareci, pareci quedarse dormido.
Y lo dejamos que reposara.
El desgraciado gerente, que en todo est, vino
poco antes de que nos tocara nuestro turno. Con-
templ a Angel y me pregunt que qu le pasaba.
-Nada, una ligera indisposicin.
Tan pronto sali, le orden a Angel que se la-
vara la cara. Ni una protesta, aunque su color
no era para salir al escenario. Para esos casos
tengo el colorete. Creo que se me pas la mano,
pues cuando lo vi despus en el escenario, me
pareci que tena fiebre.
Espero que maana est bien. Eduardo ya ter-
min de leer.
MUJER A LA VISTA
Lima, Per, 5 de junio de 1966
Tanto tiempo sin poder escribir ni siquiera un
recuerdito. A veces pienso que Eduardo ha leido
este diario, pues en el mes y medio que ha durado
la gira no se ha sentado a leer en el w. c. Esta
madrugada es la primera vez que lo hace. Y lo
justifico: el pobre ha andado bastante mal del es-
tmago. Mal di pancia, como decia aquel italiano
que conoc en Nueva York. Ahora me arrepiento de
haber apuntado esto, pues Eduardo, si lo lee me
va a hacer una escena de celos, ya que siempre
teme que le vaya a pasar lo que a Angel, esto es,
que yo me fijara en un msico ms joven que l.
Pero eso no es cierto: nunca, jams habia encon-
trado a una persona tan suave, tan dcil, tan sen-
sible y tan buen msico como Eduardo. Totalmen-
te intil es agregar que es muy buen mozo. Apenas
hace su aparicin en el escenario vienen los aplau-
sos, y luego, con su ritmo, su gracia, su juventud
arranca bravos y ols, como si fuera un torerazo,
y en su terreno lo es. iOl por Eduardo! Espero que
no crea que es una de cal por otra de arena. Estoy
convencido de su gran talento, responsabilidad
y orden. Ojal y no recaiga en esa maldita cos-
tumbre de leer en el bao.
Lima, Per, 18 de junio de 1966
Hoy, en la noche, regresaremos a Mxico. Estas
limeas son de lo ms cuscas que he visto en mi
vida. iY he visto mucho! A Eduardo lo han asedia-
do, perseguido. Con mi propia vista he contempla-
do cuatro o cinco recaditos, despus de cada ac-
tuacin. Algunos escritos con lpiz de labios, y
sellados con los mismos. iEI colmo!
Mxico, D. F. 23 de julio de 1966
A Eduardo le perjudica vivir en la ciudad de Mxi-
co: inmediatamente se habita a sus malas cos-
tumbres. En cambio cuando hemos viajado juntos
las abandona, para adquirir otras. Comienza con
la irritante mania de mover la pierna derecha, como
si llevara el ritmo; cuando calcula o percibe que
ya estoy hasta el copete, abandona los movimien-
tos de la pierna y con el dedo ndice y el de en
77
medio golpea cualquier superficie, desde el brazo
del asiento de un avin o lo que es peor: mi mano.
Me gusta cuando coloca la suya -pero que sea
la derecha, pues la izquierda me repatea- sobre
la ma, y al sentir su calor una gran calma me vie-
ne y las preocupaciones desaparecen.
Hemos vuelto a caer en el mismo bar. El geren-
te, claro que sin admitirlo, est encantado con no-
sotros. Ayer, que hicimos nuestra presentacin, el
lugar estaba lleno, repleto. Tenemos nuestras fa-
nticas que nos aplauden a rabiar. Anoche, una
de ellas, le arroj un ramo de claveles a Eduardo.
Angel crey que eran para l, pero ella misma
grit: "No, son para el de la guitarra elctri-
ca". Un grupo de rebeldes aplaudi el gesto, y a
su vez aullaron: "El de la guitarra, el de la gui-
tarra... Y provocaron un aplauso de toda la con-
currencia. Eduardo estaba encantado. Cre ver en
Angel el maldito celo profesional. A Manuel esas
cosas ni le van ni le vienen. Est tan satisfecho
con su gordura, con su comida mexicana, que
para l slo son las cosas que engordan: sopes,
tacos, enchiladas, gorditas, nunca lo he visto co-
mer nopales, guazontles, quelites y mucho menos
verdolagas.
Mxico, 24 de julio de 1966
Me he sentido muy, pero muy halagado. La mu-
chacha que le arroj los claveles a Eduardo vino
otra vez. No nos quitaba los ojos de encima, y en
un momento en que su acompaante le habl, ella
le hizo un gesto para que guardara silencio, para
que no la distrajera y pudiera gozar en plenitud
de nuestra actuacin. Eduardo, Angel y Manuel
tocaron como pocas veces lo hacen. En otras oca-
siones uno espera con impaciencia a que
el trabajo, pero esta vez todos dimos de s.
triunfo fue grande. El gerente, que todo
estaba encantado. Lleno absoluto.
Debo, antes de cerrar el diario,
Eduardo toc mejor que ninguno. Cada
precisa, clara, argentada, perfecta. iQu
sico es Eduardo! Si se hubiera dedic:adc>
sica clsica ya habria tocado
York, en Londres, qu s
Artes.
78
Mxico, 29 de julio de 1966
Desde hace ocho das no ha fallado nuestra ad-
mradora. Con su entusiasmo tocamos mejor, y el
pblico, el querido, nico pblico nuestro, respon-
de con un aplauso generoso. Y aun en dos o tres
solos los aplausos se hicieron or impetuosos.
La admiradora se encontr a Eduardo en el pa-
sillo. Lo salud y le present a un joven rubo de
quien siempre viene acompaada, l no es mal pa-
recido. Le invitaron una copa. Eduardo acept, con
la condicn de que no lo obligaran a tomar licor.
Todo esto me lo cont Eduardo en el camno...
Aqu dejo, pues Eduardo ya dej ir el agua del
excusado.
Mxico, 30 de julio de 1966
Les gusta tanto nuestra actuacin que esta noche
nos pidieron que furamos todos a su mesa. No
quiero pensar mal, quiz lo hicieron al saber que
tenemos como lema: no beber nunca durante el
trabajo. El nico, como siempre, fue el gordo de
Manuel, quien pidi una cerveza. Maruca, nuestra
admiradora, y Ren, su acompaante nos dijeron
las cosas ms halagadoras que jams habamos
odo. Ella es bonita, bien educada y debe de tener
dinero. Ren es medio chocantn, por ms que
dijo que yo tocaba admirablemente y levant las
copas en m honor: "Por el director, expres. No
ha acabado de caerme bien.
Despus le pregunt a Eduardo que qu saba
de ellos: "Ella se llama Maruca y l Ren.
Eduardo, como siempre, contina muy distrado.
A estas alturas todava no sabe qu es lo que
hacen sus nuevos amigos. El trabajo que me cost
a que aprendiera a sonrer siempre en el esce-
nario. Se concentraba tanto en la msica que pona
una cara de pocos amigos, abstrado como s se
estuviera haciendo una pueta. Y en cada momen-
to estaba yo hacindole seas regandolo des-
pus de cada presentacin.
Mxico, 2 de agosto de 1966
Creo que esta noche me invitaron Maruca y Ren
de puro compromso, Ella, por supuesto, est in-
JORGE LOPEZ PAEZ
teresada en Eduardo, y a m me solicitan para no
hacerme el feo. Al fin y al cabo soy el director
del conjunto, el alma de l. Quin sino yo fue el
que lo form, lo ha conservado y lo ha pulido.
Mxico, 3 de agosto de 1966
La insistencia de la pareja me empieza a disgustar.
Todos somos suceptibles al halago, y ms tratn-
dose de una persona joven como Eduardo. En el
trayecto tuvmos nuestra primera pelea. Y si debo
de ser sncero no fue la gran cosa. No se cruz
entre nosotros una sola mala palabra, pero s
sent la resistencia de Eduardo a que yo hablara
mal de ellos, y aun os contradecirme: "Maruca
no es una pelada; "Maruca no es una buscona:
"No estoy enamorado de ella. Lo jUro. Lo puedo
jurar por lo que t quieras.
y despus no me volvi a drigir la palabra.
y como muestra de su rebelda est, desde hace
ms de una hora, metido en el bao. Como esta-
ba muy fatigado ni tom este diario, me tir en la
cama, pero el temor de que despus me despierte,
y luego no pueda dormir, me ha hecho levantarme.
He tomado un somnfero, pero hasta este instante
no me ha producido el menor efecto.
Comprendo perfectamente que le guste Eduardo
a esa muchacha, "a Maruca, como dice l. No
todos los das se encuentra uno a un joven as:
agraciado, buen mozo" con sentido musical, simp-
tico, con ganas de aprender y disposicin para lo
mismo; adems. es agradecido, buen compaero
y un dscpulo extraordinario. Como deseo que est
aqu a mi lado y se acurruque en mi pecho.
Mxico, 4 de agosto de 1966
Discretamente me djo Eduardo que pasado maa-
na, domingo, estamos invitados a r a un da de
campo con sus admiradores-amigos: Maruca y
Ren. Por supuesto que le dije que no ira, que
qu se pensaba que era yo para concurrir a un
picnic con unos desconocidos. Y que l poda ir
a donde quiera. Cunto deseara que me rogara.
Qu voy a hacer el domingo solo aqu en la
Ciudad de Mxico? Ir a ver a mi ta Conchita?
MUJER A LA VISTA
Pobrecita, pero me entristece. A m me gusta con-
templar a la juventud. Ya jal Eduardo.
79
Mxico, 8 de agosto de 1966
Mxico, domingo 6 de agosto de 1966
Por supuesto que fu a ver a mi ta Conchita. La
pobre est bastante enferma y llena de manas.
Ojal, si es que vivo, no herede esas cosas. De-
primen. Cuando sal de su casa la ciudad estaba
tan sola. Pasaron varas muchacho!> y ni una mira-
da me echaron. Me sent tan consciente de que soy
calvo, y esto, lo hace a uno ver mucho ms gran-
de de lo que se es, claro, a menos de que se sea
Yul Brynner, que no es el caso. Me vine cami-
nando y dur ms de una hora en el trayecto.
Trat de ver la televisin, pero un aburrimiento
total me invadi.
Supe, por una conversacin que tuvo Eduardo
por telfono, que tambin iran al paseo Angel y
Manuel. Ellos me informarn. Lo nico que pido
a la Santa Virgencita de Zapopan es que estos
paseos no continen. Son bien distintos los domin-
gos cuando nos vamos los cuatro al Desierto de
los Leones a Cuautla o a Cuernavaca.
Son las diez y media y todava no llegan. Ahora
oigo el tintineo de las llaves de Eduardo.
Mxico, 7 de agosto de 1966
Esta Maruca es la mujer ms insistente que he
visto en mi vida. Su compaero, el tal Ren, debe de
tener la sangre de atole. Hoy tambin estuvieron
en el bar, y en uno de nuestros perodos de des-
canso, tuvieron el descaro de presentarse en el
cuarto. Ella, la Maruca, se atrevi a tutearme.
Al decirme Ricardo, la mir de arriba abajo. Es
lista, pues agreg: Perdneme, don Ricard(), pero
como tuteo a todos los miembros de la orquesta....
-Dgame Ricardo -respond impulsivo. No pue-
do soportar que me arrojen el don, eso me hace
mayor. Y si ya con la calva...
Yo esperaba or algo acerca del paseo. Y efecti-
vamente hablaron de l, pero eso no era, precisa-
mente, lo que yo quera saber.
Siento a Eduardo distinto, como si me opusiera
alguna resistencia.
Tengo la impresin de que Eduardo lee este dia-
rio. El da de ayer se comport admirablemente,
estuvo hasta carioso. En la noche, como siempre,
se present la pareja. El mentado Ren es un me-
quetrefe total. La de la personalidad es Maruca.
Tiene embelesados tanto a Eduardo, a Angel y al
gordo de Manuel. Ahora ya es gran amiga del ge-
rente, y hay que ver cmo la tratan los meseros.
Todo mundo la conoce.
Despus de pensarlo mucho la nica solucin,
para librarnos de ellos, sera hacer, de nuevo, una
gira por Sudamrica. A Eduardo le perjudica el
clima de Bogot, pero que se friegue. Ah nos tra-
tan bien y ganamos buen dinero. En la maana
ir a ver a la seora Schatz, para que haga los
arreglos necesarios.
Mxico, 9 de agosto de 1966
Estoy seguro de que Eduardo lee el diario, pues
este da ha estado muy malhumorado. No le ha
gustado la idea de que nos vayamos de Mxico.
Me late que est medio enamoriscado de Maruca.
Ayer en la tarde se fue al cine, y tengo la certe-
za de que fue con ellos. Y yo, por puro orgullo,
no le pregunt nada. En los intervalos de nuestras
actuaciones Maruca les estuvo enseando ejerci-
cios de yoga. Y ante la actitud absorbente de Ma-
ruca, prefera irme a platicar con el gerente. Ha-
bl de la gira. Ni pensar en eso, repuso. Ma-
ana firmarn otro contrato, de por lo menos un
mes ms, y un veinticinco por ciento de aumento.
Ante tal oferta, como lo hara un buen cristiano:
acept.
Mxico, 11 de agosto de 1966
Anteayer firmamos el contrato. Estos dos ltimos
das Eduardo ha estado de un humor excelente. Es
natural, como no va a abandonar a Maruca se
siente contento. Ayer estuvo afectuoso, y en la
cama no estuvo reticente, sino que mostr entu-
siasmo, fuego. Pero no acaba de gustarme su ac-
titud, antes me deca cosas hermosas en el odo,
y ahora tropiezo con un silencio terco, indgena.
80
Me da flojera dejar constancia de que tambin
hoy, como todas las noches, estuvo la pareja. Y
Maruca metindose en todo. El Ren nada ms
se para y observa con esos ojos azules inexpresi-
vos y se ajusta las mechas con su mano derecha
a cada momento, como si el mechn sobre la
frente lo hiciera menos bonito.
Anoche Eduardo no se meti al bao a leer, y
hoy parece que quiere desquitarse de los minutos
perdidos anoche.
Mxico, 18 de agosto de 1966
La desfachatez de Eduardo no tiene lmites, a lo
que se atrevi hoyes inaudito. Los das pasados
se comport bien: carioso, obediente, amable.
Hasta cre que ya se haba aburrido de la pareja,
principalmente de la Maruca. Pero esta noche,
en uno de los intermedios, cuando yo hablaba
con el gerente, se nos acerc y con modales ex-
quisitos, de los que me sent en ese instante el
creador, salud. Despus dijo un chiste y luego le
pidi permiso al gerente para no asistir durante
dos noches a su trabajo. El gerente, para mi es-
tupefaccin, accedi y le dijo que no habra nin-
gn problema, pues la otra banda tocara el doble.
y que prximamente nosotros los suplantaramos
a ellos en igual forma, pues uno de los msicos
de la otra orquesta sufre un problema testamen-
tario y tiene necesidad de trasladarse a Mrida,
cuando menos durante dos das.
Eduardo ni me miro. No s qu planes tenga.
Ya dej ir el agua del excusado.
Mxico, 20 de agosto de 1966
Ayer no pude escribir, y adems me desvel.
Tena el propsito de no tocarle el asunto a Eduar-
do, pero este se mostr muy esquivo en la cama.
Entonces no pude ms.
-Qu te pasa, hijo de la chingada?
-No soy. Lo que ocurre es que ests celoso.
-Celoso de ti. Como t me puedo encontrar
cientos. Lo nico que me molestara es el tener
que volver a ensear, hasta comer, a otro ingrato.
La palabra ingrato" lo mata. No me dijo ms y
o cmo sollozaba. El da de hoy ha estado triste.
JORGE LOPEZ PAEZ
Mientras tocbamos en el bar tuve que llamarle la
atencin para que mostrara, cuando menos, los
dientes. Le cal mi regao.
Con la oportunidad que nos dio, mejor dicho
que le dio el gerente a Eduardo, han decidido el
gordo Manuel y Angel irse tambin a Acapulco.
Y me imagino que tambin ir la pareja. Se van
este da, ya que estoy escribiendo, como siempre
lo hago, en la madrugada.
Me he mantenido como un grandioso guerrero: no
he hecho ni una pregunta, ni tampoco demandado
por la hora del regreso, aunque yo tenga la res-
ponsabilidad del conjunto. Pero eso s: de hoy en
adelante no admitir ninguna prolongacin del con-
trato y nos iremos a Sudamrica.
Mxico, domingo 22 de agosto de 1966
Ayer sbado no me sent bien, ni hoy tampoco.
Pero no voy a registrar mis estados de nimo, pues
en caso de que Eduardo lea este diario, no le voy
a dar el gusto de creerse muy importante en mi
vida. Lo que s me molesta e irrita es su irrespon-
sabilidad: son las dos de la madrugada del lunes
y todava no llega. Me hubiera gustado, cuando
menos, que me hubiera llamado por telfono indi-
cndome la hora de su arribo. Como no puedo
dormir me tomar una pastilla. Definitivamente nos
iremos a Sudamrica.
Mxico, 24 de agosto de 1966
Anoche, como siempre, lleg la pareja al cuarto
de descanso. Parece que en Acapulco estuvieron
felices, tanto que hablaron de un prximo regreso.
Ojal y haga este viaje la pareja con el prximo
conjunto, pues nosotros estaremos entonces en
Bogot. La seora Schatz habl ayer por telfono
y me inform que todo est arreglado.
Mxico, 27 de agosto de 1966
Eduardo ha estado cabizbajo. No s qu le pasa.
Sin embargo en la cama estuvo hecho un len.
Me sent un pobre conejillo.
MUJER A LA VISTA
Mxico, 30 de agosto de 1966
La depresin de Eduardo iba en aumento. En la
funcin repetidas veces le dije que enseara los
dientes, y como en el intermedio lo vi tan plido le
orden que se pusiera un poco ms de colorete.
Nuestros estados de nimo no deben reflejarse
ante el pblico, a l nos debemos, a su favor. Y
pensar que la pareja formaba parte de l. Ojal y
nunca los hubiramos conocido.
Mxico, 31 de agosto de 1966
Nunca haba escrito en la tarde, como lo estoy
haciendo en este momento, Las cinco y media, las
diecisiete horas como dicen por radio.
Eduardo no pudo ms. Hayal medioda, poco
despus de que nos levantamos, me anunci que
tena algo que decirme. Nunca me imagin que
sera eso.
No soy ingrato, ni quiero serlo, comenz. Tra-
g saliva. "Por eso te aviso desde ahora que no
ir contigo a Bogot.
-Cmo? -pregunt con asombro.
-S, no ir contigo. Y no te preocupes. Ya ten-
go contrato firmado para trabajar en el Impala.
En ese momento me acord que preoisamente
ayer ya haba firmado el contrato para nuestras
actuaciones en Sudamrica. Se qued callado. Yo
cre que esperando mi rplica. Despus de mu-
chsimo tiempo me dijo: "Vaya ver al director de
mi nuevo conjunto. Y sali sin decir ms.
Tengo que hablar con l. Esta noche lo har.
Mxico, 1 de septiembre de 1966
Anoche habl con Eduardo. Trat de convencerlo
de que reconsiderara su decisin. Se mantuvo en
sus trece. Dice que ya firm. Que yo soy el que
ocasion este acto de voluntad suyo, pues l no
quiere ausentarse, por nada del mundo, de M-
xico. ,,Es por Maruca?, le pregunt. Neg con
convencimiento, y le pude ver la cara, pues no
estbamos acostados. Jrame. Y me lo jur por
su santa madre y por la Virgen de Guadalupe. Y
debo de apuntar que es muy devoto de ella. Yo to-
dava, no contento con eso, le pregunt: Es por
81
una mujer?, "No. no, ya te lo jur. Puedo arrodi-
llarme ante la imagen.
Despus de eso nos acostamos, y no fue a leer
al bao.
En la tarde habl con la seora Schatz y, aun-
que se molest un poco, accedi a que rompira-
mos el contrato. Por supue!lto que yo pagar la
conferencia telfonica a Bogot.
Mxico, 3 de septiembre de 1966
En estos ocho das que faltan para que Eduardo
nos deje tendr que poner al da a Carlitas. No
hubo dificultad en encontrarlo. No tiene la apos-
tura de Eduardo, ni sus ojos, ni sus movimientoi
grciles, servir de relleno, mientras Eduardo cum-
ple con su contrato. Yo espero que Eduardo vol-
ver a integrarse con nosotros.
Eduardo estuvo ausente toda la tarde. Me ima-
gino que ensayando con la nueva banda. iY no le
vaya dar el gusto de preguntarle! El tiene la obli-
gacin de informarme, acaso no vive bajo el mis-
mo techo.
Mxico, 5 de septiembre de 1966
Eduardo ha estado triste. Rehusa mi mirada. Slo
est contento cuando platica con la pareja. Quiz
ya est arrepentido de haber tomado esa tonta de-
cisin. Si l reconsiderara su actitud yo podra
hacer algunos malabari!lmos para que se reintegra-
ra en nuestra banda. Un muchacho de su belleza
y talento es difcil hallarlo.
Mxico, 8 de septiembre de 1966
Ayer da siete se termin el anterior contrato. Y
hoy en la noche debutaremos con Carlitos. No s
s tambin en este da haga su presentacin Eduar-
do. Se ha mantenido en sus trece.
Mxico, 9 de septiembre de 1966
Antes de sentarme a escribir me ech en la cama
para examinar uno por uno los accidentes del da.
82
y para poder escribir he tenido que ir a prender
la luz del bao. A uno se le forman los hbitos
sin sentir, necesito ver el reflejo de la luz de los
cristales, como si estuviera Eduardo leyendo ah,
de este modo puedo concentrarme y escribir en
el diario. El da hubiera sido como cualquier otro.
Salvo que Eduardo se levant ms temprano que
de costumbre. Fui al ensayo. Y todo sali bien,
pero al regresar a la casa vi el closet de la rec-
mara abierto. Cre primero que nos haban robado.
Despus pens que solamente a Eduardo, pues su
ropa no estaba. Y no me caba en la cabeza lo
que haba pasado, cuando son el telfono. Era
Eduardo. Sus frases fueron cortantes, y yo, por la
sorpresa tan grande, no pude decirle nada: Ahora
que comienzo con la nueva banda me voy a cam-
biar. Ya r una noche a vsitarlos, ya que pasen
algunas semanas. Me siento bien. Te doy las gra-
cias por todo. Y colg.
Me dio tristeza y me ech a llorar en la cama.
Nunca pens que l se fuera a atrever a hacer
cosa semejante, pero me vino un odio brutal con-
tra Maruca. Nunca he detestado a una mujer tan-
to como a ella esta noche.
No me dej llevar por estos sentimientos. Me
tom un equanil. Y a las ocho y media, tranquila-
mente, hicimos nuestra presentacin acompaados
de Carlitas. No se not mucho la ausencia de
Eduardo.
Hizo bien Eduardo en no darme la direccin.
Pero lo ms sorprendente fue la presencia en la
sala de Maruca. No iba con el clortico de Ren.
La acompaaba otro muchacho. Y tuvo el tacto de
Iio presentarse en la sala de descanso.
Y lo que ms me ha disgustado ha sido la ac-
titud de Angel. Pensar acaso ocupar su antiguo
puesto del que fue suplantado por Eduardo? No
lo creo, pero me ha mirado en una forma muy
extraa.
Estoy rendido. Ir a apagar la luz, pero antes
dejar ir el agua del excusado, como lo acostum-
braba Eduardo. De otra forma no podra dormirme.
Mxico, 20 de septiembre de 1966
Ahora que estoy solo ya no me place escribir este
diario. Desde hace bastantes das que no apunto
nada. Antes, cuando estaba Eduardo conmigo, te-
JORGE LOPEZ PAEZ
na la esperanza de que lo leyera, si por alguna
distraccin ma lo dejaba al alcance de su mano.
Tambin ha influido en esta desgana el hecho de
que no me han ocurrido muchas cosas. Carlitas
trata de conquistarme. No s... Me siento solo. Me
gustara hablar con Eduardo. Hoy da que no tra-
bajamos a invitacin de Manuel iremos a Las Ca-
zuelas. Dijeron que tambin va ir Angel. Para ser
sincero debo de registrar que acept la invitacin
porque supe que Angel va a ir. Este cabrn algo
se trae. Me mira y se sonre de un modo muy es-
pecial. Es un rencoroso. Nunca me ha perdonado
que lo haya dejado por Eduardo, ni creo que jams
olvidar este hecho. Los har tomar. Quiz hasta
lo invite aqu a casa a beberse los ltimos tragos.
Se fue Eduardo y me he quedado con sus ma-
nas: r a apagar la luz del bao y a dejar ir el
agua del excusado.
Mxico, 22 de septiembre de 1966
Anoche no pude escribir. Yo tambin me emborra-
ch cuando supe la verdad. Esta noche yo mismo
me tuve que recordar nuestro lema: Nunca mos-
trarle al pblico nuestros sentimientos, siempre
estamos contentos. Y al sonrer me acordaba de
mi dentadura postiza, de mi calva reluciente, de
mis cincuenta aos, y ah estoy yo frente a tanto
imbcil, movindome como lo hacen Angel, Ma-
nuel y Carlitas.
Me fue fcil sacarle la verdad a Angel. Me con-
fes todo aqu en la casa, despus de que se fue-
ron todos. En Las Cazuelas nos tomamos nuestros
seis tequilas y otras tantas cervezas. A las seis
se fue el gordo de Manuel a ver a su querida. No
s cmo haya llegado. Aqu se tom sus buenos
cinco coaques. Angel aguanta ms. Yo me estuve
haciendo pendejo, aunque s tomaba, pero no al
parejo de ellos. Despus de que nos bebimos An-
gel y yo otros tres coaques le dije: Y qu has
sabido de Eduardo?. Me mir con mucha ma-
licia, y no me respondi nada. Tuve que volver a
hacer la pregunta.
-Pero, de veras no sabes nada? -dijo Angel,
sonriendo.
-S que est con otro conjunto, en el lmpala.
-Entonces, no te diste cuenta?
-Pero, de qu hablas?
MUJER A LA VISTA
-De que te dej.
-iEstas cabronas mujeres!
y Angel se ech a rer. Estaba sentado en el
couch, y se levant. Sus carcajadas eran vulga-
res, las del gan que siempre ha sido l.
-Pero, de veras no lo sabes?
-iCon un caraja! Qu?
-No sabes entonces por quin te dej.
y volvi a carcajearse. Yo estaba furioso.
-Entonces no te diste cuenta. Yo pens que ya
estabas aburrido de Eduardo y que por eso lo
dejabas ir a los paseos y al cine en las tardes.
-Pero no te entiendo -repet exasperado.
Me mir gozando de mi turbacin: "Maruca no
andaba detrs de Eduardo. A ella le gusta el gor-
do de Manuel". Y yo todava, en ese instante no
lograba comprender.
-Entonces, qu?
83
-Pues... Ren.
-Qu quieres decir?
-Que Eduardo se fue con Ren.
Los ojos de vbora de Angel brillaban. Lo nico
que se me ocurri hacer fue servirme medio vaso
de coac. Lo apur de un trago. Angel no qui-
taba sus ojos de los mos. Y me serv ms licor.
Despus no o lo que me dijo. Todo se me hizo
tan claro, tan evidente.
Amanec crudo, con dolor de cabeza y muy de-
primido. Pero a medida que iba transcurriendo el
tiempo me fue entrando una rabia sorda. Antes de
ir a tocar me tom dos equaniles. Mi ritmo no ha
de haber sido muy brillante, pero no iba a dejar
que "ellos" se rieran de m. Y no lo harn. He
escrito estas notas sin que estn encendidas las
luces del bao. No dejar ir el agua del excusado.
Las dos pastillas que tom me harn dormir. O
El anlisis estructural, que de manera resuelta toma
en serio los relatos de los salvajes.. , nos ensea
desde hace unos aos que tales relatos son preci-
samente muy serios y que en ellos se articula un
sistema de interrogaciones que elevan el pensa-
miento mtico al plano del pensamiento a secas.
Como en lo sucesivo sabemos, merced a las Mytho-
logiques de Claude Lvi-Strauss, que los mitos no
hablan para no decir nada, stos adquieren ante
nosotros un prestigio nuevo. Y tal vez no es hon-
rarles demasiado si se les confiere as la debida
seriedad. Sin embargo quiz el reciente inters que
suscitan los mitos pueda incitamos a tomarlos esta
vez demasiado en serio, por decirlo as, y a
evaluar mal la dimensin de su pensamiento. En re-
sumidas cuentas, si deja en la sombra sus aspectos
menos forzados, se ver difundir una especie de
mitomania olvidadiza de un rasgo comn a numero-
sos mitos y no exclusivo de su seriedad: su humor.
Los mitos, no menos serios para los que los re-
fieren -los indios, por ejemplo- que para los
que los escuchan o los leen, pueden no obstante
desplegar una acentuada intencin cmica y cum-
plen a veces la funcin explcita de divertir a los
auditores, de desencadenar su hilaridad. Si se
siente la preocupacin de preservar ntegramente la
verdad de los mitos, es necesario no subestimar
el alcance real de la risa que provocan y consi-
derar que un mito puede al mismo tiempo hablar
de cosas serias y hacer reir a los que escuchan.
La vida cotidiana de los primitivos, no obstante
su dureza, no siempre se desenvuelve bajo el signo
del esfuerzo o de la inquietud; tambin ellos saben
procurarse verdaderos momentos de descanso y su
agudo sentido del ridculo les hace a menudo
chotearse de sus propios temores. Ahora bien,
no es raro que estas culturas confen a sus mitos
la tarea de distraer a los hombres, desdramatizando
en cierta manera su existencia.
Los dos mitos que se podr leer a continuacin
pertenecen a esta categora. Fueron recogidos el
ao ltimo entre los indios chulupes, que viven en
el sur del Chaco paraguayo. Estos relatos, ora bur-
lescos ora libertinos, pero no por ello desprovistos
de cierta poesa, son harto conocidos entre todos
Primer mito:
El hombre al que no se le podia decir nada
PIERRE CLASTRES
indios? los
los miembros de la tribu, jvenes y vieJos. Pero
cuando verdaderamente tienen ganas de reir, piden
a un anciano cualquiera versado en el saber tradi-
cional que se los cuenten una vez ms. El efecto
resulta siempre el mismo: las sonrisas del comienzo
se convierten en risitas apenas contenidas, luego
la risa estalla en carcajadas y, por ltimo, se pro-
ducen gritos de alegra. Mientras el magnetfono
registraba estos mitos, el alboroto de las decenas
de indios que escuchaban cubra a veces la voz
del narrador, dispuesto asimismo a cada instante
a perder su serenidad. Aunque no somos indios,
quiz escuchando sus mitos hallemos motivos para
alegrarnos con ellos.
La familia de este viejo posea slo una pequea
cantidad de calabazas hervidas, cuando un da
le rogaron ir a buscar varios amigos para invitarles
a comer esas calabazas. Pero a grandes gritos
llam a la gente de todas las casas del pueblo.
A voz en cuello lanz: iVenir todos a comer!
iTodo el mundo tiene que venir a comer!
-iYa vamos! iTodo el mundo ir!", contest
la gente. Sin embargo apenas haba un plato de
calabazas. Por lo tanto, los dos o tres primeros
que llegaron comieron todo, no quedando nada
para cuantos continuaban acudiendo. Todos se
hallaban reunidos en la casa del viejo, mas no
quedaba nada que comer. Cmo es posibk:l?
-se deca sorprendido-. Por qu diablos me han
dicho de invitar a la gente a venir a comer? He
hecho lo que me dijeron. Yo crea que haba un
montn de calabazas. iNo es culpa ma! iLos
dems siempre me hacen decir mentiras! iY des-
pus me guardan rencor, porque me hacan decr lo
que no es cierto!. Su mujer le explic entonces:
Debes hablar suavemente. Tienes que decir con
suavidad, en voz baja: iVenir a comer calabazas! ..
-.Pero por qu me has dicho de invitar a la
gente que est all1 Grit para que pudieran oirme.
La vieja refunfullaba: .Qu viajo cretna."
se De qu
DE QUE SE RIEN LOS INDIOS?
En otra ocasin, su fue a invitar a sus parientes
para que vinieran a efectuar la cosecha en sus
plantaciones de sandas. Pero tambin entonces se
present todo el mundo, siendo as que slo haba
tres pies. "iVamos a recoger mi cosecha de san-
das! iHay muchas!, voceaba. Y toda la gente se
hallaba all con sus sacos, ante los tres pies de
sandas. "iCrea que haba muchas! -dijo el viejo
excusndose-. Pero hay calabazas y anda'i (1):
iCogerlas! La gente que se encontraba all llen
sus sacos de calabazas y de anda'i, en lugar de
sandas.
Despus de la cosecha, el viejo indio regres
a su casa. En ella se encontr con su nieta, que
le traa a su hijo enfermo para que lo curase,
puesto que era un tooi'h, un chaman.
-iAbuelo! iCura a tu biznieto, que tiene fiebre!
iEscupe!
-S, voy a curarlo enseguida.
y comenz a escupir sin parar sobre el nmo,
cubrindolo completamente de saliva. La madre
del nifo exclam:
-iNo, no! iHay que soplar! iSopla tambin!
iVamos, cralo mejor!
-iS, s! Pero por qu no me lo has dicho
antes? Me pediste escupir sobre mi biznieto, pero
no que soplase. iPor eso escupl!
Obedeciendo a su nieta, el viejo se puso enton-
ces a soplar sobre el nifo, soplando sin parar. Al
cabo de unos instantes, la mujer lo detuvo recor-
dndole que tambin era preciso buscar el espiritu
del enfermo. El abuelo se levant inmediatamente
y se puso a buscarlo, levantando los objetos que
haba en todos los rincones de la casa.
-No, abuelo. iSintate! iSopla y canta!
-Pero por qu me lo dices slo ahora? Me pi-
des que busque a mi biznieto y me he levantado
para buscarlo.
Volvi a sentarse y mand a buscar a los otros
hechiceros para que le ayudaran en la cura, para
que le ayudaran asimismo a encontrar el espritu de
su biznieto. Se reunieron todos en la casa. El viejo
les sermone:
-Nuestro biznieto se encuentra enfermo. Vamos
pues a intentar descubrir la causa de su enfer-
medad.
Como animal domstico de su esplritu, el viejo
(1) Cucrbita moschata.
85
tena una borrica. Los espritus de los chamanes
iniciaron el viaje. El viejo trep sobre su borrica y
enton su canto: "ikuvo'uitach! kuvo'uitach! iku-
vo'uitach!
" ...iBorri-ca! iBorri-ca! iborri-ca! Y caminaron du-
rante bastante tiempo.
En un momento dado, la borrica hundi su pata
en la tierra blanda: all haba pepitas de calabaza.
La borrica se detuvo. El viejo chaman seal
el hecho a sus compaeros: "La borrica acaba de
pararse. Debe haber algo. "Observaron el lugar
con atencin y descubrieron una gran cantidad
de calabazas hervidas, que se pusieron a comer.
Cuando acabaron con todo, el viejo afirm; "Pues,
bien, ahora podemos continuar nuestro viaje.
Se pusieron en marcha, siempre al ritmo del mis-
mo canto: "ikuvo'uitach! ikuvo'uitach! ikuvo'uita-
ch... iborri-ca! iborri-ca! iborri-cal... Sbitamen-
te la oreja del animal se movi. "ishshuuuk!", lan-
z el viejo. Entonces record que all, muy cerca,
se encontraba una colmena que antao haba ta-
pado de nuevo para que las abejas pudieran fa-
bricar su miel. Para permitir a la borrica llegar a
ese lugar, los chamanes abrieron un camino a
travs del bosque. Llegados cerca de la colmena,
colocaron a la borrica con las ancas pegadas al
rbol y con su rabo comenz a extraer la miel.
El viejo deca: "iChupar la miel! iChupar la miel
que hay en los crines de la cola! iVamos a sacar
ms! El animal repiti la operacin y extrajo toda-
va ms miel. ,,Vaya, vaya! -deca el viejo-.
iComed toda la miel, hombres de idntica nariz!
Todava quieren ms o ya tienen bastante? Los
dems chamanes ya no tenan hambre. iMuy bien,
continuemos nuestra marcha!
y continuaron su camino, cantando siempre lo
mismo: "iBorri-ca! iborri-ca! iborri-cal Caminaron
un rato. De repente el viejo exclam: "iShshuuuk!
iHay algo delante! Qu puede ser eso? iDebe ser
un ts'ich', un espritu nocivo! Se aproximaron y el
viejo afirm: "iOh, es un ser muy rpido! iNo se le
puede alcanzar! Sin embargo no era otra cosa
que una tortuga. ,<Voy a quedarme en medio
para atraparlo -dijo-, puesto que soy ms viejo
y tengo ms experiencia que vosotros... Los situ
en crculo y a una seal suya atacaron conjunta-
mente la tortuga: IBorri-ca! iborrl-ca! iborri-cal
Mas el animal no hizo el menor movimiento, puesto
que era una tortuga. La vencieron. El viejo exclam:
86
"iQu bonita es! iQu bonito dibujo! Ser mi
animal domstico. La llev consigo y nuevamente
emprendieron el camino, cantando una vez ms:
"i Borri-ca!...
Pero muy pronto un nuevo "ishshuuuk! y se detu-
vieron. "La borrica ya no avanza. Hay algo delan-
te. Observaron y descubrieron una mofeta: "Ser
nuestro perro -decidi el viejo-o Es muy bonito,
es un perro salvaje. La cercaron y l mismo se
coloc en el centro, afirmando: "Soy ms viejo
y ms hbil que vosotros. Y al canto de "borri-ca!
iborri-ca! iborri-caL.. iniciaron el ataque. Mas
la mofeta penetr en su madriguera: "i Entr all!
Vaya intentar que salga. El vejo hechicero introdu-
jo su mano en la boca de la madriguera, se in-
clin sobre ella y la mofeta le me en la cara (2).
"iAy!, grit. Ola tan mal que estuvo a punto de
desvanecerse. Los otros chamanes se dispersaron
en desorden, exclamando: "iEso huele mal! Huele
enormemente mal!
Prosiguieron su viaje, cantando en coro. Pronto
tuvieron deseos de fumar. La oreja de la borrica
se movi y el animal se detuvo una vez ms.
"Pues bien, vamos a fumar un poco, decidi
el viejo. Llevaba sus utensilios de fumador en una
bolsita; se puso a buscar su pipa y su tabaco.
"iAh! No crea haber olvidado mi pipa. Busc
en todas partes, sin hallar nada. "No moverse -or-
den a los otros-o Voy a toda velocidad a buscar
m pipa y mi tabaco. Se fue, ayudndose con su
canto: "iBorri-ca! iborri-ca! iborri-ca!... Al finalizar
el canto, ya se encontraba de vuelta con ellos.
-iAqu estoy!
-Ya ests aqui? Vamos pues a poder fumar
un poco.
Se pusieron a fumar.
Cuando acabaron, se pusieron en camino. Siem-
pre cantando. Sbitamente, la oreja del animal se
movi y el viejo advirti a sus compaeros: "iShs-
huuuk! Se dira que all hay un baile. En efecto,
se oa el ruido de un tambor. Los chamanes se
presentaron en el lugar de la fiesta y se pusieron
a bailar. Cada uno de ellos se junt a una pareja
de bailarines. Bailaron durante cierto tiempo y lue-
go se pusieron de acuerdo con las mujeres para ir
con ellas a dar una vuelta. Dejaron la plaza del
baile y todos los chamanes copularon con las mu-
jeres. Su viejo jefe tambin copul. Pero apenas
termin se desvaneci, pues era muy viejo. "iEish!
PIERRE CLASTRES
ieish! ieish! Jadeaba cada vez ms intensamente
y a la postre, en el colmo del esfuerzo, se des-
may. Al cabo de un momento recobr los senti-
dos: "iEish! ieish! ieish!, exclamaba lanzando gran-
des suspiros, ya mucho ms tranquilo. Poco a poco
se recuper, reuni a sus compaeros y les pre-
gunt:
-Qu, tambin os encontris aliviados?
-iOh, s! Ahora nos hallamos libres. Podemos
irnos, mucho ms ligeros.
Y entonando su canto se pusieron en camino. Al
cabo de cierto tiempo ste se volvi muy estrecho.
"Vamos a limpiar este sendero para que la borrica
no se clave espinas en las patas. Slo haba
cactos. Limpiaron, pues, hasta llegar al lugar don-
de el camino se ensanchaba de nuevo. Continuaban
cantando: "iBorri-ca! borri-ca! borri-ca!... Un movi-
miento de la oreja del animal les detuvo: "Hay algo
delante. iVamos a ver lo que es! Se adelantaron
y el viejo chaman se dio cuenta que eran sus es-
pritus asistentes. Ya los haba prevenido lo que
buscaba. Se aproxim a ellos y le anunciaron:
-El que retiene el alma de tu biznieto es Faiho'ai,
el espritu del carbn. Le presta ayuda Op'etsukfai,
el espritu del cacto.
-iS, s! iPerfectamente! iEso es! iConozco muy
bien esos espritus!
Existan otros, que no conoca. Advertido de
todo ello por sus espritus asistentes, ya saba
dnde se hallaba su biznieto: en un granero (3).
A horcajadas sobre su borrica, avanzaba cantan-
do hasta llegar al lugar sealado. Pero alli qued
prisionero de las ramas espinosas de la construc-
cin. Tuvo miedo y reclam la ayuda de los otros
hechiceros. Mas viendo que permanecan indiferen-
tes, lanz un alarido. Slo entonces sus amigos
chamanes vinieron a ayudarle, pudiendo as recupe-
rar el espritu del enfermo. Lo condujo a su casa
y lo introdujo en el cuerpo del nio. Entonces su
nieta se levant, cogi su hijo curado y se fue.
Este viejo chaman tena otras nietas, a las cua-
les le agradaba ir a recoger frutos del algarrobo.
Al da siguiente, al alba, vinieron a verle:
-Ya est levantado nuestro abuelo?
-iS, s! Hace tiempo que estoy despierto.
(2) En realidad, la mofeta lanza un lquido nausea-
bundo contenido en una glndula anal.
(3) Choza de ramas, donde los indios depositan sus
provisiones.
DE QUE SE RIEN LOS INDIOS?
-Pues bien, entonces vmonos.
y se fue a buscar algarrobos negros con una
de sus nietas, que todava estaba soltera. La con-
dujo a un lugar donde haba muchos rboles y la
muchacha se puso a recoger los frutos. El, por
su parte, se sent para fumar. Pero poco a poco
le entraban las ganas de hacer algo con su nieta,
ya que la sesin de la vspera con las mujeres
halladas durante el viaje le haba alegrado. Se
puso, pues, a reflexionar sobre los medios que le
permitieron tumbar a su nieta.
Recogi una espina de algarrobo y se la clav
en el pie. Luego fingi intentar sacrsela. Gema
quejumbrosamente:
-Ay! ay! iay!
-iOh, pobre abuelo! Qu te pasa?
-Una desgracia. Tengo clavada una espina en
el pie. Y me parece que me va a llegar hasta
el corazn.
La muchacha, emocionada, se aproxim y el
abuelo le dijo: "Quita tu cinturn para vendarme la
herida. iNo aguanto ms!,. Ella as lo hizo y el
abuelo pidi que se sentara. "Levanta un poco
tu pampanilla, de modo que pueda colocar mi pie
entre tus muslos. Ay! iay! iay!,. Y la muchacha,
compasiva, obedeca. El viejo se hallaba comple-
tamente excitado, puesto que ella estaba ahora
desnuda. "iHum! iQu bonitas piernas tiene mi
nieta! No puedes poner mi pie un poco ms alto,
nieta ma?,.
Fue entonces cuando se arroj sobre ella, excla-
mando:
-iAh, ah! Ahora vamos a olvidar a tu futuro
marido.
-Aaah! iAbuelo!, grit la muchacha, que no
quera.
-iNo soy tu abuelo!
-Dir todo, abuelo!
-iPues bien, tambin yo dir todo!
La tumb y le introdujo su pene. Una vez sobre
ella, exclam: ,,Tsu, ya ves! iTe ests aprovechan-
do de mis restos! iVerdaderamente los ltimos!,.
Luego regresaron al pueblo. Ella no dijo a nadie
nada, a causa de la vergenza que senta.
El viejo ehaman an tena otra nieta, tambin
(4) De acuerdo con el saber vivir chulup resultara
grosero llamar al pene por su nombre. Por lo tanto hay
decir nariz.
87
soltera. Y bien quisiera aprovecharse aSimismo de
ella. La invit, pues, a ir a recoger frutos del alga-
rrobo y una vez en el lugar repiti la misma co-
media de la espina. Pero esta vez se apresur
mucho ms. Mostr la espina a su nieta y sin aguar-
dar la tumb por tierra, echndose sobre el:a.
Comenz a penetrarla. Mas la muchacha tuvo un
violento sobresalto y el pene del viejo fue a espe-
tarse en un manojo de hierbas, clavandsele en
su interior un pequeo tallo e hirindole un poco.
"Ay, mi nieta me ha picado la nariz,. (4). De nuevo
se arroj sobre ella. Los dos lucharon en el suelo.
En el momento favorable, el abuelo atac con
nuevos impulsos, pero una vez ms fall en sus
propsitos y, en su esfuerzo, acab arrancando con
su pene todo el manojo de hierbas. Se puso a
sangrar, ensangrentando as el vientre de su nieta.
Esta hizo un gran esfuerzo y logr salir de de-
bajo de su abuelo. Lo atrap por los cabellos, lo
arrastr hasta el cacto y se puso a frotarle el
rostro contra las espinas. El suplicaba:
-iTen piedad de tu abuelo!
-iNo quiero saber nada de mi abuelo!
y continuaba hundindole el rostro en el cacto.
Luego, cogindole de nuevo por los cabellos lo
arrastr hasta el medio de un matorral de caraguata.
El viejo soport todo unos cuantos instantes, in-
tentando luego levantarse. Ella se lo impidi.
Las espinas del caraguata le rasguaban el vien-
tre, los testculos y el pene. "iMis testculos! iMis
testculos van a desgarrarse!,., clamaba el abuelo.
Crr! Crr!, hacan las espinas al desgarrarlo. Final-
mente, la muchacha lo abandon sobre el montn
de caraguata. El viejo ya tena la cabeza comple-
tamente hinchada a causa de todas las espinas que
en ella se haban clavado. La muchacha recogi su
saco, regres a casa y cont a su abuela lo que
el abuelo haba intentado hacer con ella. Este,
que casi no vea porque las espinas le llenaban los
ojos, regres a tientas y se arrastr hasta su
casa.
All, su mujer se quit la pampanilla y con ella
le golpe con toda fuerza el rostro. "iVen a tocar
lo que tengo aqul, exclam. Y cogindole la mano
le hizo tocar su hlasu, su vagina. Ella rabiaba:
-iS, t prefieres las cosas de las otras! iPero
no quieres lo que te pertenece!
-iNo quiero tu hlasu! iEs demasiado viejo!
iNO se tiene ganas de servirse de las cosas viejas!
88
Segundo mito: Las aventuras del jaguar
Una maana el jaguar se fue de paseo y encon-
tr al camalen. Este, como todos saben, puede
atravesar el fuego sin quemarse. El jaguar exclam:
-iCmo me agradara jugar con el fuego!
-Si quieres puedes divertirte. Pero no podrs
soportar el calor y te quemars.
-iEh! iEh! Por qu no lo soportara? iTambin
yo soy rpdo!
-Pues bien, vayamos all: la brasa es menos
intensa.
All fueron, pero en realidad la brasa era ms
ardiente que en otros lugares. El camalen explic
al jaguar cmo haba que proceder y pas una
vez a travs del fuego para mostrrselo, sin que
le sucediera nada. "iBien, sal de ah! Tambin yo
pasar! Si t lo logras yo lo lograr asimismo.
El jaguar se arroj al fuego y se quem inmediata-
mente: Ffff! Logr atravesar, pero ya estaba
medio calcinado y muri, reducido a cenizas.
Entre tanto lleg el pjaro ts'e-ts', que se puso a
llorar: "iAh, pobre nieto mo! iNunca podr acos-
tumbrarme a cantar sobre las huellas de un corzo!
Descendi del rbol y con su ala se puso e juntar
en un mantoncito las cenizas del jaguar. Luego
ech agua sobre esas cenizas y pas por encima
del mantoncito: el jaguar se levant. "iUf, qu ca-
lor! -exclam-. Por qu diablos me acost en
pleno sol?,. Y reanud su paseo.
Al cabo de un momento oy que alguien cantaba:
era el corzo, que se hallaba en su plantacin de
camotes. En realidad esos camotes eran cactos.
,,At'ona'! At'ona';! Tengo sueo sin motivo. Y al
mismo tiempo que cantaba bailaba sobre los cac-
tos: como el corzo tiene los pies muy finos, poda
evitar las espinas con facilidad. El jaguar observa-
ba su conducta.
-iAh, cmo me gustara bailar tambin ah en-
cima!
-No creo que puedas caminar sobre los cactos
sin clavarte las espinas en los pies.
-y por qu n07 iSi t lo haces yo tambin lo
puedo hacer!
-iMuy bien! En este caso vamos all abajo: hay
mel'lOS espinas.
En realidad haba muchas ms. El corzo pas el
primero, para mostrar al jaguar cmo hacerlo. Bai-
l sobre los cactos y luego volvi al punto de par-
PI ERRE CLASTRES
tida sin una sola espina. ,,Hi! H! Hi! -exclam
el jaguar-o iCmo me agrada todo esto! Lleg
su turno. Penetr en los cactos e inmediatamente
las espinas se clavaron en sus patas. En dos saltos
alcanz el centro del campo de cactos. Sufra mu-
cho y no poda mantenerse de pie: se tumb a todo
lo largo, con el cuerpo acribillado de espinas.
De nuevo apareci el ts'e-ts';, el cual sac al
jaguar de donde se hallaba y le quit todas las es-
pinas, una tras otra. Luego, con su ala, le em-
puj un poco ms lejos. "iQu calor! -exclam
el jaguar-o Por qu diablos me dorm en pleno
sol?
Se puso en camino. Unos instantes despus en-
contr un lagarto: ste puede trepar por los r-
boles hasta el extremo de las ramas y descender
muy aprisa sin caer. El jaguar vio cmo lo haca
y sbitamente sinti deseos de divertirse de la
misma manera. El lagarto le condujo entonces a
otro rbol y le mostr lo que caba hacer: subi
a lo alto del rbol y descendi luego a toda velo-
cidad. El jaguar se lanz a su vez. Pero una vez
que lleg a la copa del rbol, cay; una rama le en-
tr por el ano, salindole por la boca. "iOh! -dijo
el jaguar-, Esto me recuerda completamente cuan-
do tengo diarrea! Una vez ms el ts'a-ts' vino a sa-
carle de este apuro; le cur el ano y el jaguar
pudo irse.
Encontr entonces un pjaro que jugaba con dos
ramas que el viento haca cruzar: se diverta pasan-
do rpidamente entre ellas en el momento en que
se cruzaban. Esto agrad enormemente al jaguar:
-Tambin yo quiero jugar!
-iPero no podrs! Eres demasiado grande, mien-
tras yo soy pequeo.
-y por qu no podr?
El pjaro condujo pues al jaguar a otro rbol y
para mostrarle el juego vol una vez: las ramas to-
caron casi su cola cuando se cruzaron. "iAhora t!
El jaguar salt, pero las ramas le agarraron por el
medio del cuerpo, cortndoselo en dos. "iAy!
-grit el jaguar-o Las dos mitades cayeron y
muri.
El ts'a-ts'; reapareci y vio a su nieto muerto.
Se puso a llorar: "Jams podr acostumbrarme a
cantar sobre las huellas de un corzo. Descendi
y junto las dos mitades del jaguar. Con una concha
de caracol als la juntura; luego camin sobre el
jaguar, que entonces se levant, vivo.
DE QUE SE RIEN LOS INDIOS?
Una vez ms se puso en camino. Vio a /t'o, el
buitre real, que se diverta volando de arriba abajo
y de abajo arriba. Tambin esto agrad mucho al
jaguar, por lo que dijo a /t'o que deseaba jugar
como l:
-iAh, amigo mo, cmo me gustara jugar como
t!
-Sera magnifico, pero no tienes alas!
-Es cierto, ipero t puedes prestrmelas!
It'o acept. Prepar dos alas que peg al cuer-
po del jaguar con cera. Hecho esto, invit a su
compaero a volar. Juntos se elevaron hasta una
altura increble, divirtindose toda la maana. Mas
hacia el mediodia, el sol abrasador dirriti la cera
y las dos alas se desprendieron. El jaguar se
aplast sobre la tierra con todo su peso matn-
dose, casi reducido a migajas. El ts'a-ts'i lleg,
arregl los huesos del jaguar y lo levant. Este se
fue de nuevo.
No tard en encontrarse con la mofeta, que se
divertia con su hijo partiendo pedazos de madera.
El jaguar se aproxim para ver lo que hacan. De
repente salt sobre el hijo de la mofeta y luego
quiso atacar al padre. Pero ste le me en los
ojos y el jaguar qued ciego (5). Caminaba sin ya
ver nada. Pero el ts'a-ts'i surgi de nuevo y le lav
los ojos: es por tal motivo que el jaguar tiene una
vista muy buena. Sin el pjaro ts'a-ts'i, el jaguar ya
no existira.
El valor de estos dos mitos no se limita a la in-
tensidad de la risa que provocan. Trtase de com-
prender lo que precisamente en estas historias di-
vierte a los indios: tambin se trata de establecer
que la fuerza cmica no es la nica propiedad co-
mn de estos dos mitos, sino que, por el contra-
rio, constituyen un conjunto basado en motivos me-
nos exteriores, motivos que permiten ver en su
agrupacin algo ms que una yuxtaposicin arbi-
traria.
El personaje central del primer mito es un vieJo
chaman. Se le ve primero tomarlo todo al pie de
la letra, confundiendo la letra y el espritu -de
manera que no lIe le puede decir nada-, para lue-
go cubrirse de ridculo ante los indios. A continua-
cin le seguimos en las aventuras a que le expo-
(5) Vase la nota 2.
89
ne su oficio de mdico. La extravagante expe-
dicin que emprende con los otros chamanes a la
bsqueda del alma de su biznieto, est jalonada de
episodios que evidencian una incompetencia total
y una prodigiosa capacidad para olvidar el objeto
de su misin: cazan, comen, copulan y se aprove-
chan del menor pretexto para olvidar que son m-
dicos. Su viejo jefe, tras haber logrado la cura por
poco, dio libre curso a un desenfrenado libertinaje,
abusando de la inocencia y de la gentileza de sus
propias nietas para levantarles las faldas en el
bosque. En fin, es un hroe grotesco y motivo de
risa. El segundo mito se refiere al jaguar. Su viaje,
no obstante ser un simple paseo, no deja de ofre-
cer hechos inesperados. Es un gran botarate que
decididamente encuentra mucha gente en su ca-
mino, cae sistemticamente en las trampas que le
tienden todos aquellos que l desprecia con tanto
orgullo. El jaguar es grande, fuerte y estpido, pues
no comprende nada de cuanto le sucede y sin las
repetidas intervenciones de un insignificante p-
jaro, hubiese sucumbido desde haca tiempo. Cada
paso que da pone de manifiesto su estupidez y
demuestra lo ridculo del personaje. En resumen:
estos dos mitos presentan a chamanes y jaguares
como vctimas de su propia estupidez y de su
vanidad, vctimas que por tales motivos no me-
recen la compasin, sino la carcajada.
Ha llegado el momento de plantear la cuestin:
sobre quin recae la burla?
Una primera conjuncin nos muestra al jaguar y
al chaman reunidos por la risa que provoca sus
respectivas desventuras. Pero interrogndonos so-
bre el estatuto real de estos dos tipos de seres y
sobre la relacin vivida que los indios mantienen
con ellos, los vemos prximos a una segunda
analoga: es que s1n ser ni por asomo personajes
cmicos, son por el contrario, tanto el uno como el
otro, seres peligrosos, seres capaces de inspirar
el temor, el respeto y el odio, mas seguramente ja-
ms las ganas de reir.
En la mayor parte de las tribus sudamericanas,
los chamanes comparten con los jefes -cuando no
cumplen ellos mismos esta funcin polltica- el
prestigio y la autoridad. El chaman es siempre una
importante figura de las sociedades indias y como
tal es al mismo tiempo respetado, admirado y temi-
do. En efecto, es el nico en el grupo que posee
poderes sobrenaturales, el nico que puede Somi-
PIERRE CLASTRES
prohibido al nivel de lo real. No se puede reir de
los chamanes reales o de los jaguares reales,
ya que no son en modo alguno risibles. Para
los indios se trata, pues, de cuestionar, de des-
mistificar a sus propios ojos el temor y el res-
peto que les inspiran jaguares y chamanes. Esto
puede verificarse de dos maneras: sea realmente
y entonces se mata al chaman considerado demasia-
do peligroso o el jaguar hallado en el bosque, sea
simblicamente, mediante la risa, y el mito (a partir
de este instante instrumento de desmistificacin)
inventa una variedad de chamanes y de jaguares
tales que sea posible burlarse de ellos, desprovis-
tos entonces de sus atributos reales para quedar
transformados en idiotas de pueblo.
Consideremos, por ejemplo, el primer mito. El
trozo central est consagrado a la descripcin de
una cura chamanstica. La tarea de un mdico es
algo grave, puesto que para curar a un enfermo
tiene que descubrir y reintegrar en el cuerpo del
paciente el alma cautiva en un lugar lejano. Es de-
cir, que durante la expedicin que emprende su es-
piritu, el chaman debe estar atento exclusivamente
a su trabajo y no puede dejarse distraer por nada.
Ahora bien, qu sucede en el mito? En primer
lugar, los chamanes son varios, siendo asi que el
caso que debe tratarse es relativamente benigno:
el nio tiene fiebre. Un chaman slo recurre a sus
colegas en los casos verdaderamente desespera-
dos. Se ve luego a los mdicos, cual si fueran nios,
aprovecharse de la menor ocasin para hacer novi-
llos: comen (primero calabazas hervidas, luego la
miel extrada por la cola de la borrica), cazan,
(una tortuga, ms tarde una mofeta), bailan con
mujeres (en lugar de danzar solos, como deberan
hacerlo) y se apresuran a seducirlas para terminar
copulando con ellas (de lo cual debe abstenerse
en absoluto un chaman en pleno trabajo). Durante
este tiempo, el viejo se da cuenta que ha olvidado
la nica cosa que un chaman verdadero no olvida
jams: su tabaco. Por ltimo, se enreda tontamente
en un montn de espinas, en el que sus compae-
ros, por una vez tiles, le dejarian debatirse tran-
(6) Incluso hemos comprobado en tribus de cultura
muy distinta. como los guayakes, los guaranes y los
chulupes, una tendencia a exagerar el riesgo que hace
correr este animal: los indios juegan a tener miedo del
jaguar porque lo temen efectivamente.
90
nar el mundo peligroso de los espiritus y de los
muertos. El chaman es, pues, un sabio que pone
su saber al servicio del grupo, curando los enfer-
mos. Pero los mismos poderes que hacen de l
un mdico, es decir, un hombre capaz de pro-
vocar la vida, le permiten asimismo dominar la
muerte: es un hombre que puede matar. A este
respecto resulta peligroso, inquietante y se des-
confa constantemente de l. Dueo tanto de la
muerte como de la vida, se le hace inmediatamente
responsable de todo acontecimiento extraordinario
y a veces lo matan porque tienen miedo de l.
Y qu acontece con el jaguar? Este felino es
un cazador muy eficaz, ya que es fuerte y astuto.
Las presas que ataca ms fcilmente -cerdos,
ciervos, etc- son tambin la caza por lo general
preferida de los indios. Resulta, pues, que el
jaguar es considerado por ellos -y los mitos en
que aparece confirman a menudo estos datos de
mera observacin- como un concurrente digno
de ser tenido en cuenta y no como un enemigo
temible. Sin embargo seria errneo deducir que
el jaguar no es peligroso. Verdad es que raras
veces ataca al hombre, pero conocemos varios
casos de indios atacados y devorados por esta
fiera, que resulta siempre arriesgado encontrar.
Por otra parte, sus mismas cualidades de cazador
y el imperio que ejerce en el bosque, incitan a los
indios a apreciarle en su justo valor y a cuidarse
mucho de subestimarle: respetan el jaguar como
un igual suyo y en caso alguno se burlan de l (6).
En la vida real, la risa de los hombres y el jaguar
subsisten siempre en la disociacin.
Concluyamos, pues, la primera etapa de este su-
mario examen anunciando que:
1) Los dos mitos considerados nos presentan
al chaman y al jaguar como seres grotescos y mo-
tivos de risa;
2) en el plano de las relaciones efectivamente vi-
vidas entre los hombres, de una parte y, de la otra,
los chamanes y los jaguares, la posicin de estos
ltimos es exactamente contraria a lo que represen-
tan los mitos: el jaguar y el chaman son seres peli-
grosos y por ende respetables, que por tal motivo
se hallan ms all de la risa;
3) la contradiccin entre lo imaginario del mito
y lo real de la vida cotidiana se resuelve cuando se
reconoce en los mitos una intencin de befa: los
chalupies hacen al nivel del mito lo que les est
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ .. _ .._._-_.-..._-_.-
DE QUE SE RIEN LOS INDIOS?
quilamente si no hubiera lanzado verdaderos ala-
ridos. En suma, el jefe de los chamanes hace exac-
tamente lo contrario de lo que debe hacer un au-
tntico mdico. No es posible, sin abusar desmesu-
radamente de esta exposicin, evocar todos los
aspectos que vuelven ridculo al chaman del mito.
Sin embargo es necesario sealar brevemente dos:
su "animal domstico y su canto. Cuando un cha-
rhan del Chaco emprende una cura, enva -de
modo imaginario, desde luego- su animal familiar
en exploracin. Todo chaman es dueo de un tal
espritu-asistente animal: trtase a menudo de pe-
queos pjaros o de serpientes, pero en todo caso
jams de animales tan ridculos -para los indios-
como una borrica. El mito, al elegir para el chaman
un animal domstico tan embarazoso y testarudo,
indica desde el principio que va a referirse a un
pobre diablo. Por otra parte, los cantos de los
chamanes chulupes no tienen palabras. Consis-
ten en una melopea muy poco modulada, indefini-
damente repetida y puntuada, a raros intervalos, de
una sola palabra: el nombre del animal familiar.
Ahora bien, el canto de nuestro chaman se compo-
ne exclusivamente del nombre de su animal. De
este modo no cesa de lanzar, como un grito de
triunfo, la confesin de sus "chamaneras".
Se ve surgir en esto una funcin por decirlo as
catrtica del mito: libera en su relato una pasin
de los indios, la obsesin secreta de reir de aque-
llo que se teme. Desvaloriza en el plano del len-
guaje lo que no podra serlo en la realidad y al
revelar en la risa un equivalente de la muerte,
nos ensea que entre los indios el ridculo mata.
Superficial hasta ahora, nuestra lectura de los
mitos basta empero para establecer que la analoga
mitolgica del jaguar y del chaman no es otra cosa
que la transformacin de una analoga real. Pero
la equivalencia entre ellos revelada contina siendo
exterior y las determinaciones que los unen remiten
siempre a un tercer trmino: la actitud real de los
indios frente a los chamanes y a los jaguares. Pe-
netremos, pues, an ms en el texto de los mitos,
al objeto de ver si el parentesco de estos dos seres
no resulta ms prximo de lo que a simple vista
parece.
Se observar ante todo que la parte central del
primer mito y el segundo en su totalidad, hablan
exactamente de la misma cosa: en ambos casos tr-
tase de un viaje sembrado de obstculos, el del
91
chaman lanzado a la bsqueda del espiritu de un
enfermo, y el del jaguar, que por su parte se en-
cuentra simplemente de paseo. Ahora bien, las
aventuras osadas o burlescas de nuestros dos h-
roes disimulan en realidad, bajo la mscara de
una falsa inocencia, una empresa muy seria, una
especie de viaje muy importante: el que conduce
los chamanes hasta el Sol. Es preciso aqu recu-
rrir al contexto etnogrfico.
Los chamanes del Chaco no slo son mdicos,
sino asimismo adivinos capaces de prevenir el por-
venir (por ejemplo, el resultado de una expedicin
guerrera). A veces, cuando no se sienten seguros
de su saber, van a consultar al Sol, que es un ser
omnisciente. Pero el Sol, poco deseoso de ser
importunado, ha dispuesto sobre el trayecto que
conduce a su residencia toda una serie de obs-
tculos, difciles de franquear. Por tal motivo,
nicamente los mejores chamanes, los ms astutos
y ms valientes, logran superar las pruebas; el Sol
acepta entonces apagar sus rayos e informar a
cuantos se presentan ante l. Las expediciones de
esta naturaleza son siempre colectivas, justamen-
te a causa de su dificultad, desarrollndose bajo
la direccin del ms experimentado de los he-
chiceros. Ahora bien, si se compara las peripecias
de un viaje hasta el Sol con las aventuras del viejo
chaman y del jaguar, se comprueba que los dos
mitos en cuestin describen, a veces con gran
precisin, las etapas del Gran Viaje de los cha-
manes. El primer mito refiere una cura: el mdico
enva su espritu a la bsqueda del espritu del en-
fermo. Mas el hecho que el viaje se efecte en
grupo indica ya que no se trata solamente de un
desplazamiento de mera rutina, sino de algo mucho
ms solemne: un viaje hacia el Sol. Por otra parte,
ciertos obstculos que los chamanes encuentran
en el mito corresponden a las trampas con que
el Sol ha jalonado su camino: por ejemplo, diver-
sas barreras de espinas, as como el episodio de
la mofeta. Esta, al cegar al chaman, repite uno de
los momentos del viaje hasta el Sol: la travesa de
las tinieblas donde no se ve nada.
Lo que finalmente se encuentra en este mito es
una parodia burlesca del viaje al Sol, parodia que
toma como pretexto un tema ms familiar a los
indios -el de la cura chamanstica- para burlar-
se por partida doble de sus hechiceros. En cuanto
al segundo mito, repite casi palabra por palabra
92
el recorte del viaje al Sol: los diversos juegos en
los que el jaguar pierde corresponden a los obst-
culos que el verdadero chaman sabe franquear: el
baile en las espinas, las ramas que se entrecru-
zan, la mofeta que hunde al jaguar en las tinieblas
Y. por ltimo, el vuelo icario hacia el sol en com-
pat\a del buitre. No existe nada de sorprendente,
en efecto, en que el sol dirrita la cera que man-
tiene las alas del jaguar, puesto que para que el
Sol consienta en apagar sus rayoil el buen chaman
debe franquear previamente los obstculos ante-
riores.
Nuestros dos mitos utilizan de este modo el mo-
tivo del Gran Viaje para caricaturizar los chamanes
y los jaguares, mostrndoles incapaces de reali-
zarlo. El pensamiento indgena no elige en vano la
actividad ms estrechamente ligada a la tarea de
los ehamanes, es decir, el dramtico encuentro
con el Sol; el motivo es que trata as de introducir
un espacio de desmesura entre el chaman y el ja-
guar del mito y su objetivo, espacio que viene a
llenar lo cmico. Y la cada del jaguar, que pierde
sus alas por imprudencia, es la metfora de una
desmistificacin deseada merced al mito.
Se comprueba, pues, que siguen una misma di-
reccin los caminos en los que los mitos aden-
tran respectivamente al chaman y al jaguar. Y
poco a poco vemos precisarse la semejanza que
desean reconocer entre los dos hroes. Pero, es-
tos paralelos estn destinados a juntarse? Podra
oponerse una objeccin a las precedentes obser-
vaciones: si es perfectamente coherente, e incluso
previsible, que el primer mito evoque la puesta en
escena del viaje al Sol para burlarse de los que lo
efectan -los chamanes-, no se comprende, por
el contrario, la conjuncin entre el jaguar como
tal jaguar y el motivo del Gran Viaje, no se com-
prende por qu el pensamiento indgena recurre a
este aspecto del chamanismo para burlarse del ja-
guar. Los dos mitos examinados no nos informan
nada a este respecto, por lo que es necesaria ba-
sarse en la etnografa del Chaco.
Diversas tribus chamanes son capaces de lle-
gar a la residencia del Sol, lo que les permiten a
la vez demostrar su talento y enriquecer su saber
al interrogar al astro omnisciente. Pero existe entre
estos indios otro criterio del poder -y de la
maldad- de los mejores hechiceros: es que stos
pueden transformarse en jaguares. El cotejo entre
------- --_....- .... -
PI ERRE CLASTRES
nuestros dos mitos cesa en lo sucesivo de ser ar-
bitrario. Y la relacin hasta el presente exterior
antre jaguares y ehamanes es reemplazada por
una identidad, puesto que desde cierto punto de
vista los chBmanes son jaguares. Nuestra demos-
tracin resultarfa completa si se llegara a estable-
cer la reciprocidad de esta proposicin: los ja-
guares son chamanes?
Pues bien, otro mito chulup -demasiado exten-
so para ser transcrito- nos ofrece la respuesta:
en tiempos antiguos, los jaguares eran efectiva-
mente chamanes. Eran, por lo dems, malos cha-
manes, puesto que en lugar de tabaco fumaban
sus excrementos y que en vez de curar sus pa-
cientes trataban ms bien de devorarlos. El cfrculo
queda ahora, nos parece, cerrado puesto que esta
ltima informacin nos permite confirmar la pre-
cedente: los jaguares son chamanes. Al mismo tiem-
po se aclara un aspecto obscuro del segundo mito:
si hace del jaguar el hroe de aventuras habitual-
mente reservadas a los hechiceros, es que no se
trata del jaguar como tal jaguar, sino del jaguar
como chaman.
El hecho, pues, que ehaman y jaguar sean en un
sentido intercambiables confiere cierta homogenei-
dad a nuestros dos mitos y hace verosmil la hip-
tesis del comienzo: que constituyen una especie
de grupo tal que cada uno de los dos elementos
que lo componen no puede ser comprendido ms
que refirindose al otro. Sin duda nos hallamos le-
jos ahora de nuestro punto de partida. La analoga
de los dos mitos les era entonces exterior; se
fundaba slo en la necesidad para el pensamiento
indgena de realizar mfticamente una conjuncin
realmente imposible: la de la risa, por una parte,
la del chaman y el jaguar, por otra. El comentario
que precede - y que no es, sealmoslo, en modo
alguno un anlisis, sino ms bien un preludio- ha
intentado establecer que esta conjuncin disimu-
laba, bajo su intencin cmica, la identificacin de
los dos personajes.
Cuando los indios escuchan estas historias, no
piensan, claro est, ms que en reir. Pero lo c-
mico de los mitos no les priva por ello de su
seriedad. En la risa provocada nace una inten-
cin pedaggica: los mitos, al mismo tiempo que
divierten a los que escuchan, transportan y trans-
miten la cultura de la tribu. Constituyen as el gayo
saber de los indios. O
ALEJANDRO LORA RISCO
Entraa religiosa
de la poesa de[ Vallejo
Si con honradez aspiramos a desentraar hasta la
ltima migaja de la poesa de Vallejo, no hay ms
remedio que recurrir a este sencillo mtodo de in-
vestigacin: postergar cierta seductora tarea que
se complace en discernir estilsticamente el fondo
de la forma y actualizar la percepcin intuitiva de
aquella sntess -indisoluble e integradora- que
aduna el contenido con la forma, atenindonos asi
por lo tanto a la irreductibilidad de sus proposicio-
nes y enunciados poticos.
De nada vale sostener que Vallejo no es un poeta
religioso, porque era comunista y a fortiori ateo.
Tampoco resulta de mucho provecho afirmar lo con-
trario, sobre todo si antes no se demuestra que la
intensidad de su vivencia potico-numinosa est dic-
tndonos una interpretacin muy particular de su ex-
periencia del mundo, de que nos hablan sus ver-
sos y poemas sistemticamente.
Segregar de la obra de Vallejo las manifestacio-
nes religiosas como momentos pasajeros del nu-
men, que no condicen con su postura ideolgica
comunista, y no obstante pretender servirse de esos
mismos textos poticos para exaltar lo extraordi-
nario de su dimensin creadora, es un contrasen-
tido. No hay nada marginal, nada que sobre en
tan compleja creacin; nada acerca de lo cual pu-
diera decirse, siquiera con un mnimo de funda-
mento, que no es todava le poesa de Vallejo. Po-
dra acaso sostenerse que sta slo empieza a ser-
Io efectivamente despus de la conversin" mar-
xista del intelectual? A nosotros nos parece que
ha surgido un malentendido en torno a su obra,
como consecuencia de una penosa e improductiva
identificacin entre lo que tiene da original su ex-
presin potica y lo que de revolucionario tiene
su inquieto pensamiento sociolgico, por fuerza de
las circunstancias histricas inclinado hacia el es-
quema de la interpretacin marxista de la socie-
dad. El resultado ha sido leerle sin percatarse ni
bien ni mal del vigor y fuerza primigenia de los con-
tenidos emocionales de su poesa, parndose con
la boca abierta ante la forma inslita de su expre-
sin, que tiene el don de maravillar, no menos que
el de paralogizar. Pues bien, tan original y conmo-
vedora manera de expresarse
(lo entiendo todo en dos flautas
y me doy a entender en una quena!
y lo dems, me las pelan!...)
no poda tener como referencia explicativa -segn
gratuitamente suele creerse- ninguna otra cosa
ms estupenda que la ideologia marxista-leninista,
cuyos primeros pasos revolucionarios en el esce-
nario ruso estuvo tanteando -con gil esfuerzo,
sin duda- la conciencia crtica del poeta.
Sus expresiones tienen la rara virtud de conmo-
ver y emocionar fcilmente y tambin, claro es,
felizmente; pero esta facilidad-felicidad, que no
oculta una manera de expresin ms bien conflic-
tiva, paradojal, ambivalente, oscura y descorazo-
nadara, muy poco congraciada con los aspectos
lgicos de la trabazn discursiva; toda esta abrup-
ta y recia oscuridad de su diccin -que a veces
raya en lo ininteligible-, se ha credo ver aclarada
en un instante y sin ms por el modo como orien-
taba Vallejo su inquietud ideolgica, asombrado
-y quin no?- por uno de los acontecimientos
sociales ms notables del siglo. Quienes han loa-
do su obra, empero, no han tenido la ms mnima
preocupacin por penetrar en la entraa de los
complicados problemas existenciales que
sia propone, dndose por satisfechos
la o con remitirse a una explicacin
excede de suyo el campo de la
en sentido estricto. Cmo, sin
entenderse o aclararse un dtelrrninsld6
si se ignoran justamente
lo plantean? Alumbrar la
do en ella el reflector
dimiento marxista
querer poner luz
consejo de la
completa y
Es
decidi
94
mandato marxista insoslayable, le impeda sufrir
verbalmente por cualquier otra cosa que no fuese
la sagrada y romntica revolucin proletaria. Al
margen de la cuestin de que Vallejo, con la ino-
cencia propia del hombre embarcado entre los
cuernos de un terrible dilema, confunda obliga-
cin marxista con conciencia esttica - esto es,
derechos revolucionarios adquiridos con deberes
innatos tradicionales-, lo cierto es que el poeta se
vali de este pretexto para justificar a sus propios
ojos -y quiz ante los dems- un perodo de
esterilidad creadora cuya razn hay que buscar en
otra clase de conflictos anmicos y espirituales,
mucho ms profundos de lo que se cree. Mas si
pudo haber un conflicto entre su Weltanschaaug
y su vivencia potica irracional, no modific aquella
la sustancia de sta, que se mantuvo leal a s mis-
ma e imantada por la estructura de conciencia en
que fragu la problemtica existencial de Los he-
raldos negros. La transformacin estilstica pstu-
ma, punto final de la evolucin del genio Iinguisti-
co de Vallejo, es un fenmeno que obedece a una
simple y nueva mutacin de esta conciencia reli-
giosa, despus de la primera mutacin acaecida en
Tri/ce.
Claro es que, desde el punto de vista confesional,
Vallejo nada tiene que ver con la historia de nin-
guna creencia. No aspiraba a ser un apstol, ni
a vestir el hbito frailengo que da derecho a pro-
nunciar tremendos sermones. (Aunque fue un insig-
ne sermoneador laico a su manera, y en rigor no
estuvo nunca seguro del todo de si aspiraba o
no a ser un santo:
y por mi que seria con los aos, si Dios
queria, Obispo, Santo o tal vez
slo un columnario dolor de cabeza.)
Mas el hecho de quo no vistiera la casulla del frai-
le ni escribiera morbosos o msticos sonetos a la
muerte, no niega en absoluto su condicin esen-
cial de poeta religioso. Para admitirlo, no hay nin-
guna necesidad de dar un rodeo. Religioso no es
slo aquel que se encomienda a Dios a golpes de
pecho o endereza endechas a la Virgen. Hay otra
forma de existencia religiosa en el mundo moderno
que ha sido ejemplar y absolutamente actualiza-
da por un extraordinario pensador cristiano, a quien
ya todo el mundo conoce en la hora actual por su
fama: Soren Kierkegaard. Para este atormentado
ALEJANDRO LORA RISCO
pensador religioso, fe y duda se co-entraan mutua-
mente y de la conjugacin dialctica de ambas en
el alma agonista del pecador, brota, irrumpe, se
impone, la paradojal e inexplicable afirmacin de
Dios. El grande escritor dans, que reneg de la
Cristiandad por razones morales muy obvias, mos-
tr al hombre moderno (hacia 1848, ao de la
Comuna de Pars, Kierkegaard estaba en plena
produccin fustigadora), cmo se reconstruye el
alma religiosa descendiendo al terreno feraz de la
duda iluminada por la fe. Slo un Dios en perma-
nente vilo sobre nuestra conciencia da lugar a la
ardua lucha espiritual, de la que sale por fin reafir-
mada su Existencia absoluta. Para el alma del ver-
dadero cristiano no hay paz, seguridad, tranquili-
dad de conciencia religiosa: ninguna opcin a re-
posar en el divino lazo de la creencia. Rgis Jo-
Iivet, en su conocidsima Introduccin a Kierke-
gaard, dice que ste define la fe como inquietud,
turbacin y duda [... ] Una fe que est expuesta a
tentaciones que, al producirse, llenan las horas de
espanto y angustia. [...] El testigo, el imitador de
Cristo, conoce la duda torturadora y por ella expe-
rimenta y siente la fe. Esta duda del hroe de la
fe es, pues, muy distinta de la duda del razonador
racionalista. [... ] La duda de la fe tiene la duracin
y la intensidad misma de la fe, porque la duda
radica dentro de la fe y la supone, a la vez que la
prueba y la perfecciona" (pgs. 90-91). Por otra
parte, sigue diciendo Jolivet, hay una melancola
propia de la condicin humana corrompida por el
pecado. [... ] Ni siquiera los que gozan de la ms
dulce, pacfica y armoniosa existencia estn exen-
tos de esta melancola. Es, como tal, signo o por
lo menos principio de perfeccin, ya que nos trae
hacia lo religioso, no para ser abolida luego, sino al
contrario, para ser vigorizada y transformada en esa
angustia y desesperacin que es la puerta de la
salvacin" (pg. 114).
Angustia y sentimiento del pecado, fe y libertad
para elegir esa fe, establecen y delimitan las con-
diciones reales de la eleccin de lo sagrado, y,
en consecuencia, slo por el sufrimiento, el yo que
se revela para s, caido pero con autosuficiencia
demonaca, que se sabe no sin tormento exponente
de la existencia de otra cosa que Dios, vuelve a
encontrarse, solitario, como un yo que busca su
anegamiento positivo en la trascendencia del T y
en la salvacin.
ENTRAA RELIGIOSA DE LA POESIA DE VALLEJO
95
Tal es, en trminos bastos y sumarios (y un es-
paol, un americano, deben sabrselo de memoria
por haber ledo mucho a Unamuno), la leccin de
S. Kierkegaard, muerto en su ley, a los 42 aos,
y no sin antes haber rechazado la explicacin cl-
nica de su inminente deceso. Como en el caso de
Vallejo, la muerte sobrevino sin que los mdicos
identificaran la naturaleza del malo adujeran siquie-
ra la existencia real de la enfermedad.
Ahora bien, que el mensaje kierkegaardiano no
tena nada de intrascendente, nada de falaz, lo
prueba de sobra la circunstancia, bien conocida
por todos, de que haya sido el verdadero inspira-
dor de la filosofa existencialista.
Pero no es el sufrimiento, anejo a la elucidacin de
la fe, el nico factor que determina la estructura
de la conciencia religiosa. Hay tambin otros, con-
substanciales con aqul y cuyo ntido recorte en
las representaciones e imgenes de la poesa de
Vallejo permiten aseverar que ninguno de los ele-
mentos y factores psquicos claves que componen
el radical substrato de la conciencia religiosa han
dejado de influir sobre la suerte de su pensa-
miento potico y de su original impronta estilstica.
No nos hallamos ya, en el porche mismo del
edificio, o sea -al leer el poema Los heraldos ne-
gros- con las entidades espirituales del pecado y
de la culpa caractersticamente cristianas y ca-
tlicas?
Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no s!
Golpes como del odio de Dios...
Son las caidas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algn pan que en la puerta del horno se
[nos quema.
El poeta yace en comunicacin negativa e intempes-
tiva con Dios, padeciendo numinosamente los abo-
minables efectos del mysterium tremendum, como
lo denomina R. Otto en su famosa fenomenologa
de la religin. Pero acaso convenga dejar hablar al
mismo O1to sobre el particular: El mysterium tre-
mendum puede ser sentido de varias maneras. Pue-
de penetrar con suave flujo el nimo, en la forma
del sentimiento sosegado de la devocin absorta.
Puede pasar como una corriente fluida que dura
algn tiempo y despus se ahila y tiembla, y al fin
se apaga y deja desembocar de nuevo el espritu
en lo profano. Puede estallar de sbito en el espi-
ritu, entre embates y convulsiones. Puede llevar a
la embriaguez, al arrobo, al xtasis. Se presenta
en formas feroces y demoniacas. Puede hundir
el alma en horrores y espantos brujescos. Tiene
manifestaciones y grados elementales, toscos y
brbaros, y evoluciona hacia estadios ms refina-
dos, ms puros y transfigurados. En fin, puede
convertirse en el suspenso y humilde temblor,
en la mudez de la criatura ante... -s, ante
quin?-, ante aquello que en el indecible misterio
se cierne sobre todas las criaturas (<<Lo santo",
pg. 19. Ed. Rev. de Occidente).
Esta larga cta nos permite entrar en materia, sin
mayores escrpulos. Golpes como del odio de Dios.
He aqu una confesin religiosa primigenia, delata-
dora de la clase de numnosidad que estremece al
poeta, cado en presencia de lo indecible o myste-
rium tremendum. Sin poder ocultrselo, refiere toda
su desgraca a un origen trascendente inaudito, que
se le revela bajo la airada y negativa faz de Dios.
El origen, la fuente de esos golpes atroces del
Destino es Dios mismo, emergiendo sin ms bajo
una apariencia horripilante.
Por lo tanto, habra que ser muy ingenuo para
imaginarse que todo ello no representa ms que la
elaboracin (mistificada) de una cruel metfora
repentista, la elocuencia inserta en el romntico
marco de un mundano sentimiento de frustracin.
En realidad, revela toda la fuerza original de la an-
gustia, puesto el poeta a sentir la manifestacin nu-
minosa de lo absoluto. He aqu la angustia religio-
sa que ha de embeber y galvanizar todas las fases
y momentos de la produccin vallejiana. No puede
ser considerada, en consecuencia, como una an-
gustia que hechiza, que diera pbulo a un tre-
mebundo gesto archiliterario y menos an como
un sentimiento fragmentario y desasido, que hoy
envuelve el alma del poeta y maana le deja en
ms despreocupados aposentos. Esta forma terri-
ble de manifestarse a Vallejo el espectro de nu-
minosidad, arrasa medularmente su experiencia y
penetra en lo ms profundo e inasible de su psi-
cologa y de su espritu. Ya tendremos oportuni-
dad de verificarlo en cien formas. Ahora, sin em-
bargo, para no dejar pasar la ocasin, quisiramos
traer a cuento una nueva y valiosa cita, que acla-
rar al no iniciado en temas de psicologa pro-
96
funda, el alcance verdadero de nuestra bsqueda.
A la luz de esas frases podr comprenderse mejor
por qu lo numinoso en Vallejo, segn se acaba
de expresar, no puede estimarse como un momento
fugaz de poesa, ni como un lmite impuesto ah
a su peculiar manera de sentir, y que tampoco
puede disolverse en su arte como una emocin
acrisolada,. que hubiese encontrado despus un
ms lmpido y cmodo vertedero. La angustia
religiosa -ratifica Emst Benz- no se puede sus-
ctar en formas aisladas, yuxtapuestas, distintas,
como por ejemplo, la angustia ante la muerte, ante
el destino, ante el sufrimiento, sino que cada una
de las diferentes formas est una angustia origina-
ria: la angusta ante lo trascendente en s, la an-
gustia ante lo que es enteramente-otro, que tras-
ciende del margen de la reaccin sentimental del
hombre, de la experiencia psquica y espiritual y
de la capacidad del ntelecto humano, y se sus-
trae al control y al influjo de la fuerza humana.
Esta angustia originaria ante lo enteramente-otro
es el fundamento de todos los tipos distintos de
angustia religiosa; en ella estn contenidas todas
sus formas especiales. [...] La angustia se relaciona
siempre con algo suprapersonal, indeterminable,
que amenaza la existencia. (La angustia, Rev. de
Occidente, pg. 274.)
En resumen: el pathos religioso no es un com-
plejo emocional proyectado desde la esfera del
conocimiento racional, sino un dato primigenio, una
emocin anonadadora que se apodera de la cria-
tura en el momento mismo en que, fascinada por
lo absoluto o enteramente-otro, toma conciencia
tambin de su soledad, de su finitud, de su apri-
sionamiento en un yo desgajado, todo lo cual, des-
de un punto de vista psicolgco, es el resultado
de la transformacin del nio en hombre y de los
valores numinosos inconscientes en posesin tar-
da y segura ele la conciencia.
Podemos explicarnos ahora muy bien el carc-
ter del valor sobrenatural implicado en la forma de
la amenaza numinosa que desespera al poeta: son
las caidas hondas de IOl> Cristos del alma, de algu-
na fe adorable que el Destino blasfema. Pero que
este virtual conocimiento de un Dios furioso y
enemigo no lo obliga a buscar la manere. de recon-
ciliarse con El ni a demandar su extremada gracia,
adoptando, por ejemplo, como credo, la religin
ALEJANDRO LORA RISCO
catlica, nadie lo duda. (Ya veremos por qu le
resultar innecesaria una tal adhesin.) Lo admira-
ble est, sin embargo, en que la conciencia moral
radica aqu en la aprehensin lcida de aquellos
contenidos psquicos inconscientes que se hallan en
la base y son el fundamento mismo de toda deci-
sin religiosa, necesaria al tiempo que desespera-
da. Son ellos entre otros: la conciencia del pecado
y el sentimiento de culpa, que la evidencia de ha-
ber sido elegido por Dios mismo para sufrir el im-
placable castigo del destino, exacerba.
Pero entonces, cuando los sentimientos del pe-
cado, de la culpa, de la angustia religiosa, de la
fascinacin numinosa, etc., se posesionan en for-
ma tan directa y aguda del espiritu -Dios est
ahi, propinando su golpe destructor e irremediable,
manifestando su ira oriental y bblica-, ya el hom-
bre no puede aplazar por ms tiempo la decisin.
Tiene que elegir y saber que va a elegir. La eleccin
misma, empero, conduzca o no a un resultado posi-
tivo, no har sino cristalizar unos contenidos de con-
ciencia religiosa que han irrumpido atormentando
el corazn del poeta. Este, pues, no podr encauzar
su eleccin hacia la trascendencia en una forma
absolutamente mstica. Cmo el que a tal extremo
se siente culpable, pecador empedernido, blasfemo,
no ha de sentirse tambin condenado sin remedio
a perecer en el sufrimiento y a claudicar en la
nada? Las imgenes de autopersonificacin son
por ello sintomticas y radicales: pobre barro pen-
sativo; triste barro; trnsito de arcilla; tedio esta-
tual de terracota; lleno de voces de nieve; etc. Y
la posibilidad misma del amor, camino luminoso de
toda vida, una burla que aboca en la muerte, un
extravo por la senda del pecado: cuando abra su
gran O de burla el atad; la Tierra tiene bordes de
fretro en la sombra; amor, en el mundo t eres
un pecado; los dlas de pecado y de sepulcro;
olor a tiempo, a abreviacin; etc. Tal es la sintoma-
tologa predominante, el negro color con que van
los heraldos de la muerte cubriendo el brillante azul
del firmamento. Para comprender mejor lo que sigue
no debemos olvidar, sin embargo, que al mismo
tiempo el poeta logra de vez en cuando asir un
rayo luminoso, una fina hebra de claridad que le
comunica la altitud y la inmensidad del vago azul
del cielo: la mano azul, indita de Dios; asitica
emocin de este crepsculo; y se remanga sus
pantorrillas de azafrn la aurora; huayno azul; que
ENTRAA RELIGIOSA DE LA POESIA DE VALLEJO
97
vaga en el azul llorando versos; siembra en los cie-
los y en las nebulosas; etc.
Como hemos dicho, todos estos elementos ps-
quicos, en apariencia tan dispares, caprichosos,
irracionales, demostrativos de una suerte de versa-
tilidad o de neurastenia potica insofrenable, no
hacen ms que reunirse y fundirse como elementos
riqusimos sustentadores de la estructura de la
conciencia religiosa de Vallejo, formando ah una
trama lgica, legible e indestructible.
Veamos ahora el problema desde el ngulo de la
esttica. Cmo interfiere sta la cuestin de la
decisin? He aqu una alternativa: o bien son ver-
daderos -no literarios ni sentimentales- sus sen-
timientos de angustia y de pavor numinoso, de pe-
cado y de muerte, en cuyo caso el poeta habra
de interesarse en su salvacin, insistiendo en tro-
car la imagen negativa y funesta de Dios por otra
ms halaguea y plausible; o bien pueden y deben
ser rechazados como falsos, como emociones ficti-
cias, y entonces, claro, habr de valerse de los pro-
cedimientos y dictmenes propios de la razn y sus
argucias lgicas a fin de provocar un desenlace
satisfactorio. Dicho en dos palabras: la cuestin es-
triba ahora en decidirse en pro o en contra de
Dios, y siempre y cuando quepa la posibilidad de
declararse en favor de la razn, o en contra de
ella. Y para un alma potica, para un esprritu inno-
vador que busca la poesa del mundo y quiere ser
como el ntasis de la columna superior de la ver-
dad, el carcter y la naturaleza de esta decisin
tiene que complicarse infinitamente. No olvidar
que las races del acto decisivo se hunden en el
subsuelo de una estructura de conciencia harto
compleja, y que si vive es porque se alimenta de
sus contradictorias y trgicas esencias.
Cmo, por ejemplo, en medio de tan catastr-
fica conflictividad, salvar a la Belleza potica?
(Cada generacin, cada poeta guarda en secreto
el concepto que substituye al de la Belleza.) De
qu manera positiva se sentir a s mismo hroe
-hroe de determinada hazaa mayscula- quien
acaba de caer y de saberse derrotado por el ms
horrendo golpe del destino? He aqu el busilis. Y
el foco central de nuestro problema analtico. C-
mo resolverlo? Atenindonos estrictamente a los
conceptos y enunciados vertidos en todas y en cada
una de sus proposiciones poticas, sin adelantarse
en modo alguno a juzgar a priori de los criterios
literario-filosficos que pudieran haber movido al
poeta a preferir y a tramar, en el pringoso ca-
amazo de la tradicin retrica imperante en la
hora, tal o cual avasallador prototipo.
No hay otra manera de seguir el rastro -un ras-
tro dificil, que de continuo arde y se apaga- de su
proceso creador. Este tiene tres cabos: la pasin
esttica, la pasin religiosa y la pasin expresiva.
Si los juntamos, puede perfectamente explicarse
cmo el poeta ha venido a deparar cauce potico
a su pathos, y, por este modo, cauce religioso a su
conciencia esttica. Aferrndose a los simbolos de
la religin cristiana, en efecto, da forma a su con-
cepcin religiosa del mundo: dramatiza al mximo
los contenidos abisales del espritu; y con ellos
resuelve a la vez el problema de la decisin frente
al dilema: Dios o no Dios.
Este, el problema de la decisin religiosa, se
plantea en Vallejo de curiosa manera: obedece a
una actitud consciente que obra en la esfera del
inconsciente. Crase o no, Vallejo se decide por
Dios, ante Dios, inconscientemente. Pero ello es
as slo porque ha entrado en posesin de una
llave maestra que puede reemplazarlo del todo:
su poesa, el rgano oral de mi silencio. La deci-
sin inconsciente se consuma, entre otras cosas,
porque el primer camino que le condujera hacia El
-el camino de su infancia pura e inocente: mi
inocencia rotunda- ha sido puesto al descubierto
en su propio quehacer potico inmediato; y por-
que aspira a dilucidar su delicada situacin frente
al Enigma -ah, cortinas inmviles, simblicas; asi
pasa la vida, vasta orquesta de Esfinges-, nica-
mente a partir de lo que la poesa pudiese reve-
larle en silencio, esto es, en la medida en que la
poesa misma, como nico camino fatal, se abre
o se cierra a su paso.
Cuando sepamos discernir en Trilce la porcin
imaginada y dictada por el nio de la porcin es-
crita por el hombre, habremos comprendido lo
primero, o sea, que el camino que lo conduce a
Dios es la poesa embebecida de infancia pura, la
poesa que obra el prodigio material de que l
vuelva a ser, otra vez, nio: estoy nio, y otra vez
rosa; y fonde hacia cosas asi, y fui pasado. Com-
prenderemos lo segundo cuando veamos el senti-
do profundo y sibilino que prean otras misterio-
sas frases, como estas, por ejemplo:
98
soy la sombra, el reverso: todo va
bajo mis pasos de columna eterna.
Estableceremos, justamente, que, como sombra,
como reverso, con el anverso de cara al reverso
-o, como expresa en grfica imagen: de agachar-
me a aguaitar a fondo, a puro pu/so-, escapa a la
temporalidad e inconscientemente se le hace alli
consciente su predileccin por una forma del ser
que slo trasciende cuando descubre su correspon-
dencia con la de la divinidad. Pero estas dos cues-
tiones fundamentales estn ya referidas en sendos
captulos.
Quede as bien subrayado que al profundizar el
poeta en el grave problema de la decisin, se aban-
dona al empuje de esas fuerzas, misteriosas y os-
curas, que hace entrechocar psquicamente en los
substratos recnditos de su existencia; y que, por
ltimo, ha librado la suerte misma de la eleccin
a las proposiciones lcidamente inconscientes de
su poesa.
Es un hecho palmario que no termina adhiriendo
confesionalmente a la fe catlica, que no adopta
el credo cristiano como solucin vital adecuada,
ni tan siquiera como medio de conciliar su con-
flicto interior con su ideal esttico-potico de be-
lleza ( y por ello ha susurrado algo acerca de
la alondra que se pudre en mi corazn); pero, lo
que es ms importante an, se ve que para inves-
tir de forma eficente las tensiones (normales) y
distensiones (sucesivas) de su nimo atribulado, no
halla ms autnticos ni mejores -deberia agregar-
se: ni ms resistentes- smbolos expresivos que
los del arcano dogma catlico tradicional; ningu-
nos otros ms firmes y significativos, ms carga-
dos de resonancia mstica, en trance de asumir una
decisin crucial impostergable y que tan dolorosa e
ntimamente afecta la entraa de cada minuto y
de cada segundo de su vida. Dios mio, estoy llo-
rando el ser que vivo, es semilla sembrada en
Los heraldos negros. Y que retoa a menudo en
muy diversas formas en toda su obra. Ejemplos de
este mismo primer libro:
Un poyo con tres patas, es retablo
en que acaban de alzar labios en coro
la eucarista de una chicha de oro.
("Nostalgias imperiales)
Pero yo siento a Dios. Y hasta parece
que l me dicta no s qu buen color.
Como un hospitalario, es bueno y triste;
ALEJANDRO LORA RISCO
mustia un dulce desdn de enamorado:
debe dolerle mucho el corazn.
("Dios)
A la postre, todo este lenguaje radicado en el
sentimiento de piedad cristiana ms sublime -y
que, a pesar del conflicto, todava se da el lujo de
razonar, de discurrir alegando razones: razones de
doble peso moral y retrco-potco-, se trans-
forma sbitamente en apenas una rfaga de len-
guaje, capaz de resolver y de expresar su funda-
mental experiencia numinosa en granos o en barras
lingsticas fulgurantes, incandescentes. Para en-
tender bien, empero, el sentido y la medida de
esta onda-corpsculo, hay que tener en cuenta que
el nuevo lenguaje lleva mplicto, y como en carne
viva a la vez, toda la experiencia trascendental acu-
mulada en Los heraldos negros y en Tri/ce. No de
otro modo contienen esas tremendas cifras expre-
sivas tanto dolor, tanta y tan pura esencia humana,
hasta el extremo de configurar la voz del Hombre
(Lneas: hacia la voz del Hombre) y, en fin, de res-
tallar como verdaderos latigazos luminosos de la
verdad. Por ejemplo, si todava en su primer libro
le es forzoso describir minuciosamente todas aque-
llas fases y formas del dolor humano que slo
puede alumbrarse aproximando a l las rancias
imgenes de la Encarnacin y la Crucifixin, en
los poemas pstumos, por el contrario, slo nece-
sita esgrimir una simple cifra, pero cargada de
electricidad numinosa hasta un grado increble:
azotado de fechas con espinas. Y hasta cuando teo-
logiza, con un breve enunciado, un apotegma casi,
se da por satisfecho: no hay Dios ni hijo de Dios
sin desarrollo.
Pero nos hallamos todava en la etapa de com-
prender cmo y por qu los signos y simbolos sa-
grados de la religin catlica le han servido de
invulnerable soporte expresivo y cmo con ellos
ha logrado plasmar una decisin que de otra ma-
nera tal vez no hubiera podido pronunciarse tan
radicalmente. De la fortaleza inherente a esos sm-
bolos ha dado testimonio Vallejo de la misma ma-
nera que un mrtir aduce y prueba la fortaleza de
su Cruz en el instante de la muerte.
Nos hemos atendo aqu en el umbral de nuestro
estudio, a la presentacin de un esquema sucinto.
Trataremos ahora de ampliarlo y de corroborarlo
mediante anlisis parciales de sus dstintos esta-
dios y momentos.
ENTRAI\JA RELIGIOSA DE LA POESIA DE VALLEJO
99
Los sentimientos de angustia, de frustracin y de
pecado; la melancolfa, el tedio, la desgana, he ah
el cuadro, la situacin de la cual parte su mirada
esttica proyectada hacia el mundo. Al volverse,
meditabundo, introvertidamente, hacia dentro de s
mismo, la realidad (interor) dirgida al mundo,
surte de este complejo sentimiento de corrupcin,
de anonadamiento irreparable, de castigo brbara-
mente propinado, lanzado desde lo alto por una
potencia inaccesible. Una conciencia tremenda,
inmediata, de culpabilidad le indica que se est
cardo en el mundo desde el principio y que se entra
en l, con el amargo y anticipado sabor de la
desgracia, como si en verdad se saliera de l: pan
que en la puerta del horno se nos quema.
El dato en bruto que parece avasallar los senti-
dos, predispuestos a la captacin de puras enti-
dades formales sin contenido espiritual de valor
-me refiero a la ptica esttica en estado puro-,
es aquel. La primera comprensin fidedigna del ca-
rcter real y evidente del mundo procede de un
sentimiento de frustracin anonadante, que, sin
embargo, a pesar de la lobreguez inmediata
de aquel dato, slo en conflicto con el ensalmo
esttico puede adquirir un significado iluminador
de la conciencia propia. Como si dijramos, se
tiene la sensacin del fogonazo cuando el trozo
de materia encendida ya comienza a enfriarse.
La brasa del sentimiento potico chisporrotea,
pues, en el rescoldo de este siniestro fuego apa-
gado, cuyas cenizas, an calientes, bastan y so-
bran para aventar la conciencia al infierno de una
catstrofe inaudita.
No debemos olvidar que Vallejo, poeta y gran
poeta, vive pendiente de una relacin de valor est-
tica con la palabra que va hacindose en l, dado
su peculiar temperamento de artista, cada vez ms
excitable. Su sensibilidad para el valor de una pa-
labra, o de la imagen suscitada por ella, lo hace
penetrar en el espacio mismo de las colisiones y
de las conflagraciones semnticas y semntico-
simblicas. Un mundo, he ahr lo que ve y lo que
significa en cada palabra. Mejor an, las palabras
son para el poeta el mundo. No podra por tanto
emplearlas como una simple estopa retrica. Sabe,
por su experiencia dariana de la poesa, que el
nctar de la palabra potica rezuma la substancia
misma del ser. El no cogerse por eso a la palabra
verdadera, significara caer, desprenderse desasido,
borrar los luminosos colores en que la realidad,
claramente, se ordena.
Pero ahora resulta que para escanciar de las pa-
labras el nctar de la poesa, tiene antes que sobre-
pujar el acibarado escollo afectivo -sentimiento de
culpa angustia del pecado- que lo separa de la
realidad luminosa que son ellas (las palabras) y
que le impide confirmarlas en su calidad de sm-
bolos trasparentes e incorruptibles de la verdad
de un mundo que a s mismo se regocija al encum-
brarse sobre el intangible pedestal de su propia
objetividad. De donde el antagonismo inminente:
subjetividad vallejiana cerrada frente a luz potica
abierta de la objetividad.
Gota a gota, con la miel de sus versos, Dara in-
trodujo en la sangre de Vallejo el veneno de la
Belleza. Y corrompi toda su organizacin espi-
ritual. Porque junto con la revelacin de la belleza
se le manifest la conciencia de la culpa, y ya no
pudo a travs de sta perseguir aqulla. Se desen-
caden el sufrimiento espiritual y todo tuvo que vol-
ver a revelarlo a una nueva luz: la luz del misterio
y de la piedad.
No hay manera de empaparse del mundo, de
transparentarlo, de vislumbrar, intacta, su colorida
entidad, a travs de la tenebrosa espesura del
sentimiento de la cada, que todo lo mancha, des-
luce y ensombrece. La mirada es ahora un verda-
dero charco, y la luz, en ella, como un lgamo.
Esta mirada vtrea de la conciencia lo encierra ps-
quicamente dentro de las aterradoras fronteras de
aquella evidencia originaria; aprisionamiento kaf-
kiano que un da aciago se materializar en esta
escueta y angustiosa visin acaecida en Tri/ce:
Oh las cuatro paredes de la celda.
Ah las cuatro paredes albicantes
que sin remedio dan al mismo nmero.
Amorosa llavera de innumerables llaves,
si estuvieras aqui, si vieras hasta
qu hora son cuatro estas paredes.
Ah las paredes de la celda.
De ellas me duele entretanto ms
las dos largas que tienen esta noche
algo de madres que ya muertas
llevan por bromurados declives
a un nio de la mano cada una.
La celda se transforma en el espacio ignoto de
100
la noche (al sumergirse la conciencia en el noc-
turnino catafalco del inconsciente); y la profundi-
didad, apagada, es un declive de madres ya muer-
tas, llevando a su muerto nio asido de las manos.
y por qu un nio? Porque slo la imagen
prstica de un nio inocente vuelto a cogerse de
las manos de su madre le sirve para dar ra-
zn de cmo en esta celda del ser se yace en-
loquecidamente solo, abandonado para siempre. Y
porque, como hemos de verlo, en el alma -rosa,
llena de inocencia- del nio que es l en esen-
cia, y lo ser toda su vida, es donde estalla, inun-
dndolo, el sentimiento del pathos religioso. No
termina an de acabar de ser nio, de adentrarse
en la madeja de la realidad, de poner algn orden
trivial en sus juegos, cuando ya irrumpe desde lo
ms profundo de su inocente criatura -mi ino-
cencia rotunda- la certidumbre trgica acerca de...
una fe adorable que el Destino blasfema; y que
pone precozmente punto final a la recreacin de
los sentidos. He aqu el nio que crecer sin fin,
toda una eternidad; el nio sobreviviente sobre
cuya conciencia, al llegar a su mayoria invlida
de hombre, al crudisimo dia de ser hombre, ten-
dr que descargar el poeta todo el peso sin sen-
tido de este sentido trgico de la vida.
Dos situaciones paralelamente estructuradas en
la conciencia religiosa del poeta: por un lado,
la angustia presidiendo los sentimientos de culpa,
de pecado y de muerte: quien es agredido por
Dios en esa forma, no lo ser sin culpa de rebe-
lin y de pecado; se ansa, pues, la muerte para
huir del dolor y de Dios. Por otro lado, la angus-
tia que preserva del sufrimiento y reconoce el
estado no menos original de la inocencia (simboli-
zada por la inclinacin sobrenatural del nio hacia
lo sagrado). Al propio tiempo, pues, que culpable
y pecador, se sabe y se confiesa, como Job, ino-
cente. Tal es la contradiccin entraable que ali-
mentar su dolencia ontolgica hasta el fin: tanto
ms culpable cuanto ms inocente y hasta culpa-
ble por inocente. Y qu hacer, frente a esta situa-
cin, ante la vida y ante la poesa? Si no se pue-
den separar una de otra, y algo est ah dife-
rencndolas trgicamente. dnde est la fuerza y
la realidad capaz de volver a unificarlas? Hacer de
Dios otra vez un hombre, tal ser la silenciosa lec-
cin ejemplar de su poesa. Cmo? Tendremos que
verlo poco a poco...
ALEJANDRO LORA RISCO
Baste agregar, por ahora, que esta imitacin de
Dios no puede expresarse verdaderamente si no
es una imitacin viva y desesperada del dolor
mismo de Dios. Esto es, si no es una tendencia
que se torna clara en el instante en que la decisin
reigiosa suspendida se convierte en la decisin
ultimada, que da entrada de lleno, con plenitud, al
dolor y al sufrimiento en la existencia. Ahora bien,
esto no se ha producido en Vallejo de una sola
vez; madura poco a poco, en la medida en que el
conocimiento de los diversos factores subjetivos
de su vivencia numinosa van arrancndole la pauta
potico-mstica de su comprensin del milagro di-
vino y de la realidad fundamental del dolor. De
ah la necesidad de analizar primero con cautela
todos los enunciados de Los Heraldos negros,
todas las formas del conflicto numinoso que se nos
revelan en este libro hrrido y bello a la vez. Ah
est contado con detalle cmo llega Vallejo al con-
vencimiento de que sufrir de s y por el hombre
es hacerlo en la misma forma en que Dios sufri
al encarnar en la criatura, con la sola diferencia
de que Cristo no fue un pecador y el hombre s lo
es por naturaleza.
Pero de todo esto va a hablarle su propia poe-
sia cuando, de trance en trance, lo lleve a vivir
y a embeberse del dolor de Dios en el recept-
culo de las imgenes religiosas tradicionales que
acuden rumorosas, si no en tropel, a trastornar y
dulcificar el espritu. Entonces, rezando mis es-
trofas, como dice con suma veracidad y exactitud,
comprende que no puede sufrir la contradictoria
naturaleza que lo convulsiona y desalienta, sin
iluminar la fuente misma de todo misterio: un Dios
que ha sufrido como el hombre para que el hom-
bre pueda sentir como Dios.
La angustia lo ha llevado hasta la poesa del
dolor, que encuentra como sumo arquetipo el de
la pasin del Crucificado. Por otra parte, la con-
gnita certidumbre respecto a su inocencia rotun-
da agudiza el recuerdo o la memoria de la ex-
periencia infantil, del que renace un nio grande.
El inocente nio que hay y se expande en l slo
puede, pues, expiar su culpa identificndose con
el dolor del Ser puro por excelencia, para saldar
as su deuda existencial con el Creador.
Sbitamente, la faz de Dios se ha trocado. Lo
espeluznante del numen se ha vuelto un doliente
rostro que proclama y grita, desde hora inmemorial,
ENTRAA RELIGIOSA DE LA POESIA DE VALLEJO 101
su tragedia. De nuevo el mundo retorna a los sen-
tidos portando un nico color azul de emocin
-transubstanciacin azul.
Cmo negar que Vallejo haya tratado de mirar
hacia arriba, a lo ms alto? Los sentidos, borrosos,
vacanle las sensaciones; o, por mejor decir, stas
se impresionan -violentas flores negras- mancha-
das por la visin tenaz del pecado y comportan la
evidencia de un mundo desmoronado que arrastra
derecho hacia la muerte: los dias de pecado y de
sepulcro; festin de rosas negras; cuando abra
su gran O de burla el atd; etc. Aqu, al frente, a
su alrededor, parece ya imposible que los mensa-
jes de la realidad puedan desplegar otro signifi-
cado ms palmario que el que la propia concien-
cia lcida les comunica a su vez desde la raz
del sentimiento numinoso: Dios mio, estoy llorando
el ser que vivo. Sin embargo de pronto el poeta
levanta la vista y contempla la altura, la vertical
infinita que se desflora en lluvia de estrellas. To-
dava en sus grandes poemas pstumos ha de se-
guir hablando de ello: infatigable altura; un silln
al que siembra en el cielo; la tierra tropieza con
la tcnica del cielo; etc. Y qu encuentra en la
altitud? Pronta y deliciosa, como trazada por un
pincel cuya ua no quisiera causar el ms leve ara-
azo a la tela, es la respuesta: la mano azul, in-
dita, de Dios. Hay en Los Heraldos negros toda una
provocadora imaginera tejida con la hebra azul
de los romnticos enamorados de las constelacio-
nes. Empero, ms que un color potico heredado
del simbolismo, se impone en Vallejo lo azul como
un rescate numinoso del inconsciente (hay que te-
ner en cuenta, por eso, que l no se propone hacer
romanticismo). Azul es, pues, signo y emblema de
un espacio csmico-existencial incorruptible, en-
tera y blandamente ocupado por la mano de Dios:
Siento a Dios que camina
tan en mi, con la tarde y con el mar.
Todos los tonos del sentimiento nostlgico de
Dios se combinan con este valor cromtico para
dar forma y expresin a los ms sutiles matices
del sentimiento apasionado, en trance de explo-
rar el misterio de la noche estrellada. Y hasta es
ms una forma que un color, como el mismo poe-
ta lo expresa en el siguiente enunciado:
Sobre la araa gris de tu armazn,
otra gran Mano hecha de luz sustenta
un plomo en forma azul de corazn.
(<<Unidad)
Desde luego, la melanclica sombra -la Som-
bra inconsciente- puede mezclarse para formar las
tonalidades, los grises, las armonas desfallecien-
tes de donde brotan imgenes como estas: asi-
tica emocin de este crepsculo; rosario de ama-
tistas y oros; ilusin de Orientes; Sahara azul; sol
funeral; palos dispersos; sombras gualdas; etc.
Gracias a estas brevsimas y condensadas mix-
turas, casi unas diestras pinceladas de pintor, po-
demos comprender lo que ocurre, por ejemplo, en
Deshojacin sagrada, mstico capullo donde se
retrata precisamente a Jess, aunque mediante un
leve e inocente artilugio:
LUNAI Corona de una testa inmensa,
que te vas deshojando en sombras gualdas!
Roja corona de un Jess que piensa
trgicamente dulce de esmeraldas.
Trgico y pensativo, Jess le evoca, ante todo,
oros y esmeraldas crepusculares donde enmarcar su
dulce e insondable misterio. (Como en Oracin
del camino:
Ni s para quin es esta amargura!
Oh, Sol, llvala t que ests muriendo,
y cuelga como un Cristo ensangrentado,
mi bohemio dolor sobre su pecho.
El valle es de oro amargo;
y el viaje es triste, es largo.)
Por otro lado, luna significa tambin corazn, y,
como tal, boga hacia no se sabe qu irremediable
desastre:
Luna! Alocado corazn celeste
por qu bogas asi, dentro la copa
llena de vino azul, hacia el oeste,
cual derrotada y dolorida popa?
Llena de vino azul, como quien dice, de divino
nctar; el corazn celeste decae, sin embargo, ha-
cia Dios sabe dnde...
Luna! Y a fuerza de volar en vano,
te holocaustas en palos dispersos:
t eres tal vez mi corazn gitano
que vaga en el azul llorando versos.
La imagen de Jess, centro o corazn celeste, ha
ocupado, sigilosamente, el centro o corazn del
poeta, asimilando el llanto de aqul al suyo propio.
De modo que ambos, confundidos en un solo cora-
zn, vagan, por todo lo alto, en el azul, llorando
versos: la luna, expresando los tristes matices
102
-oro amargo- de una paleta de iridiscentes pa-
los, mortecina y sangrienta, anunciadora del ho-
locausto final; el poeta, sencillamente, rezando
mis estrofas, como escribe despus en Ascuas.
Cuando cante, pues, en las ensangrentadas altu-
ras, el alocado corazn celeste, hay que saber
descubrir ahi un vago nido azul de alondras (1);
exactamente: la tinta azul del dolor ("Pagana,,) don-
de moja el poeta la pluma de sus fallidas alaban-
zas.
Ha asomado la sensacin de la forma azul henchi-
da de un contenido emocional perfectamente claro,
y ya no podr echarlo fuera de sus versos como un
smbolo que acaso desdijera de la actitud crtica
del intelecto. En "Comunin", canto ertico, leemos:
Tus brazos dan la sed de lo infinito,
con sus castas hesprides de luz,
cual dos blancos caminos redentores,
dos arranques murientes de una cruz.
y estn plasmados en la sangre invicta
de mi imposible azul.
Advirtase cmo cada vez con ms fuerza, los
smbolos de la pasin cristiana se deslizan en los
entresijos de su imaginera. Los brazos de la ama-
da forman una cruz en que se clava dolorosamen-
te el amor; pero, por ello mismo, su substancia
est inequvocamente plasmada en la sangre invic-
ta de mi imposible azul. Esto es, por eso le son inac-
cesibles como marco de un cielo puro donde predo-
minara, imborrable, la esencia de lo azul, y el puro
goce sin mancha fuera al fin posible y eterno.
Prubanlo innumerables versos e imgenes. As, por
ejemplo, cuando un labriego, testigo inconsciente
del ensalmo, hace chispear el tuero -el tuero brilla-
dor que estalla en chispas (Daro)-, ocurre lo
siguiente:
Las chispas al flotar Indas, graciosas,
son trigos de oro audaz que el chacarero
siembra en los celos y en las nebulosas.
("Terceto autctono", 11).
O bien, en "Bajo los lamos:
El anciano pastor, a los postreros
martirios de la luz, estremecido,
en sus pascuales ojos ha cogido
una casta manada de luceros.
Toda luz precaria ser siempre un simbolo de
aquello que se apaga en su espritu. Sin embargo,
el anci?no e inocente pastor -de ojos pascua-
ALEJANDRO LORA RISCO
les- logra asir la verdad de una casta manada de
luceros. Sucede como si una sbita luz, nueva, di-
ferente, de forma azul, que slo en la oscuridad
ms total viene a resplandecer, se apareciera para
reemplazar a la luz en que su agona inexorable-
mente se prolonga.
El cielo azul fascinar al poeta hasta el fin de
sus das. Siempre ha amado la instantnea per-
turbacin de los cielos y de las constelaciones
-tcnica del cielo- como un paisaje que pudie-
ra modificar a su sabor en cualquier instante.
Cmo no escuchar su llamada?
Oh, pureza que nunca ni un recado
me dejaste, al partr del triste barro
ni una migaja de tu voz; ni un nervio
de tu convite heroico de luceros.
(" Deshora)
Esas estrellas de la noche son un desafo cons-
tante para su voluntad. Cmo ascender hasta all?
El sueo no le vence; ni siquiera cabecea: se des-
vela hasta el alba:
El ltimo lucero fugitivo
lo bebe, y, ebrio ya de su dulzor,
oh celeste zagal trasnochador!
se duerme entre un jirn de rosicler.
("Mayo")
Cielo, forma azul, luceros son expresiones que
se enderezan a alabar lo mismo: el valor incorrup-
tible de la eternidad. Y son de hecho un adelanto
visible de lo eterno. Qu querr decir, por ejemplo,
el enunciado Dario de las Amricas celestes? Que
la fbrica de la creacin est presidida y movida
por un poeta tan sabio como slo Dios puede
serlo: iEI, que tiene en su mano el secreto de la
euritmia del mundo! Si hay una Amrica ms real
que esta que nos suele oprimir cada segundo de
nuestra vida, y un poeta ms verdadero an que
Dara, quien tanto nos ha hecho doler con el
dulce veneno de la Belleza, aqulla ser la Crea-
cin misma situada sobre un plano de eternidad;
y este poeta, Dios. A este sentimiento de la eternidad
se debe el que el poeta, tan arraigado, telrica y
magnticamente (as dice en uno de los pstumos),
a su tierra, no consigue sin embargo vencerse con
ella y dilatarse por su amena extensin (Iocus ame-
nus), ofrendado a un paisaje que se horizontalza.
Al contrario, parece que cerros y montaas -ce-
(1) Encaie de fiebre.
ENTRAA RELIGIOSA DE LA POESIA DE VALLEJO
103
rros llenos de trfunfo- lo arrastraran, ingrvido,
hacia el claro peligro de las cimas, cortndole de
toda raz, desarraigndolo de toda gleba, de todo
afn terrgeno, de toda preocupacin terrenal. Esas
fuerzas de la altura se izan con l, para luego
abandonarlo all arriba, desprendido, solitario, inau-
dito:
y a flor de humanidad floto en los Andes,
como un perenne Lzaro de luz.
("Huaco").
La Naturaleza -como idea o concepto cultural y
como sentimiento del paisaje-, lo que lo rodea
aqu, es una regin baada en tinieblas: violentas
flores negras. El pecado proyecta su sombra so-
bre el mundo: deja que me azote como un pecador.
Flores, cosas, personas, tiempo, espacio, se enlu-
tan, como l mismo, con la vaca presencia de la
muerte, rezongando mi marcha funeral. Arriba, en
cambio, intocado, estable, permanece lo azul, la
pureza de la Creacin; impoluta, intemporal, inac-
cesa. y sin embargo, la ascensin, dolorosa ya al
ms mnimo intento de escalar las alturas, es posi-
ble hasta cierto punto, gracias a la magia que im-
parten las sagradas imgenes y los sagrados
recuerdos del Dios de la infancia. Un sencillo
esqLiema nos introducir en el asunto.
Segn lo que acabamos de ver, al sentimiento de
inocencia hay que aadir el sueo de pureza de
la Creacin, esto es, un reino separado en Dios y
de Dios. El conflicto, desde luego, se produce al
entrechocar estos sentimientos con su pasin nu-
minosa y su conciencia de culpa obnubiladora. Si
el corazn celeste es un nido azul de alondras, su
propio corazn es una alondra que se pudre.
Pero hay todava algo ms, y ahora vamos a poder
darnos cuenta cmo se desarrolla y evoluciona
su particular manera de galvanizar la conciencia
potica. Al recorrer con lrica agudeza su paleta
simbolista y mezclar con ella los colores y los
simbolos expresivos de una pasin inafable y di-
vina, Vallejo va descubriendo tambin su religiosa
identificacin emocional con los tonos y valores de
aquella simbologa originaria (aquel simbolismo
nada tiene que ver con esta simbologa). Si, en efec-
to. alguien se aparece en lo alto, es el azul: Dios.
o la idea de Dios, sin duda alguna. Pero he aqu
que ese Dios va a ser identificado de nuevo gra-
cias a los smbolos. recnditamente memorizados.
que en la tierra ha inscrito la pasin de la divini-
dad encarnada en el Hijo del Hombre. Y ello, in-
cuestionablemente, dar lugar a la formacin de
imgenes de Dios cada vez ms humanizadas y
concretas. As como, a la inversa, el color huma-
no se ir haciendo cada vez ms semejante al do-
lor de Dios.
En otro lugar hemos agrupado ya los racimos de
smbolos cristianos, paganos y literarios que, carao-
terizando una penumbra lrica muy cara a Vallejo,
al entremezclarse entre s, dan origen a la comple-
ja -y a veces incoherente- tonalidad trgica de
Los Heraldos. (Vase: "Dimensin del paisaje en los
Heraldos Negros". Revista Norte, Univ. de Amster-
dam, abril de 1966.)
Pues bien, nada de esto hubiera sido posible en
vas de confeccionar una mera tabla retrica de
equivalencias esttico-poticas. Vallejo no conoce
esa tendencia retrica, por mucho que el ncleo
de su comprensin lrica del universo sea esencial-
mente un ncleo esttico poderoso, es decir,
el de la poesa como arma de limpieza del orbe.
(Y limpiar quiere decir substituir una creacin por
otra teniendo como fundamento la indestructibilidad
de la substituida.) Lo que sucede es lo siguiente:
los cnones retrico-formales de la esttica de su
tiempo -simbolismo dariano-, han estallado por
compresin ntima mxima, al intervenir los re-
cuerdos de su infancia, o memoria del olvido im-
pregnada de conocimiento mgico de Dios.
Ninguna situacin ms feraz que la de la infan-
cia para recibir el divino mensaje. Alguien ha habla-
do al nio de Dios, y este le ha reconocido ins-
tantneamente. Ha credo. He aqu una situacin
mgico-trascendental imborrable, que, en su ma-
yora nvlda del hombre, despertar al poeta, obli-
gndolo a romper los sistemas cannicos del sim-
bolismo, y que se derramar por entre las fisuras
de sus aprisionantes y sutiles fronteras, hasta
llegar a disolver, por ltimo, todo sistema. "De
entre esos aos oscuros [de mi infancia] -escribe
Julin Green-, recuerdo de un minuto de xtasis
como no he vuelto a conocer otro... Deben reve-
larse estas cosas o guardarse para s? Hubo un
momento, en este cuarto, en que, al levantar la ca-
beza hacia los vidrios de las ventanas, vi el os-
curo cielo donde brillaban algunas estrellas... Qu
palabras podra emplear para describir lo que es-
capa a las posibilidades del lenguaje? Ese minuto
104
fue, quiz, el ms importante de mi vida y no s
qu decir de l. Estaba solo en la pieza sin luz,
con los ojos elevados al cielo, cuando sent algo
que solamente puede llamarse impulso de amor.
He amado en este mundo, pero nunca como en
ese breve instante. Lo que si sabia era que l es-
taba all, que me veia y que tambin me amaba.
Cmo se abri camino esta idea en mi mente?
No lo s. Estaba seguro de que alguien se hallaba
conmigo y me hablaba sin palabras. Al decir esto,
lo he dicho todo... Por qu agregar que en nin-
guna palabra de los hombres encontr nunca lo
que me fue dado sentir en el lapso de contar has-
ta diez, cuando era yo incapaz de formar tres ex-
presiones inteligibles y ni siquiera me daba cuenta
de que exista? (Partir avant le jour, pg. 16 de la
trad. argentina por EMC.)
La fuerza del impacto mistico en el alma del
nio repercute toda la vida. Bien dificil le ha de
ser al hombre ya negar a Dios. Como escribe Kier-
kegaard en su Diario, la mejor prueba de la in-
mortalidad del alma, de la existencia de Dios, etc.,
se reduce en el fondo a la impresin recibida en
la infancia. Por consiguiente, la prueba, diferente-
mente de lo que acaece con tantas doctas y solem-
nes pruebas, podria ser expresada en estos trmi-
nos: es muy cierto, porque mi padre me lo dijo
(Ed. S. Rueda, pg. 233).
Y, sin duda, a Vallejo su padre se lo dijo. Basta
leer en Los Heraldos negros los versos en que es
apasionadamente reanimado, revivido:
Hoy hace mucho tiempo que mi padre no
[sale!
Mi padre est desconocido, frgil,
Mi padre es una vispera.
Lleva, trae, abstrado, reliquias, cosas,
recuerdos, sugerencias.
La maana apacible le acompaa
con sus alas blancas de hermana de caridad.
(<<Enereida)
El cotidiano ajetreo de esa casa est polarizado en
forma inequvoca. Y el poeta actualiza esa activi-
dad plena de sugerencias. Dirase que su memoria
est literalmente plegada con el recuerdo de la ac-
tividad orientadora del padre:
Padre, an sigue todo despertando;
es enero que canta, es tu amor
que resonando va en la Eternidad.
ALEJANDRO LORA RISCO
Y no es evidente aqu la superposlclon, en nada
casual ni transitoria, de la imagen del Padre eterno?
Y en Los pasos lejanos:
Mi padre se despierta, ausculta
la huda a Egipto, el restaante adis.
Est ahora tan cerca;
si hay algo en l de lejos, ser yo.
Vallejo desperta para despertar al padre, que slo
as, despierto y despertando, se deja asir y contem-
plar actualmente con toda la fuerza de su sobrena-
tural tangibilidad. La acendrada visin de los pa-
dres ha de ser, pues, meridiana, de una certitud
ejemplar:
En un silln antiguo sentado est mi padre.
Como una Dolorosa entra y sale mi madre.
(<<Encaje de fiebre,,)
Las imgenes sagradas van brindando de esta
manera el hilo mstico que acaba por urdir la in-
sensata trama de la vida y por abolir el laberinto.
La relacin que liga con Dios al alma infantil
ha sido de diferentes modos esclarecida por la
poesia de Rilke, y por los exgetas de ste. Rilke
no conceba ninguna creacin esttica autntica
que no hundiera sus raices en el misterio de esa
inefable ligadura. Lo que Rilke se propone, co-
menta el ya clsico J. F. Angelloz, es reencon-
trar su infancia, revivirla, cumplirla plenamente a
fin de realizar, al mismo tiempo, la vida que ha
salido de ella y la obra de arte que de ella debe
nacer. Hacia la vida al fin posible, hacia la otra
al fin creada, revivida por la infancia: tal es el obje-
tivo de Rilke.. (Rilke, pg. 172. Ed. Sur.) La expe-
riencia rilkiana, sin parecerse casi nada a la otra,
puede ilustrar e iluminar la de Vallejo. Pues aun-
que ste no se propone en absoluto crear el ob-
jeto de arte poesia, ni ha sido consciente nunca
de su relacin con la memoria infantil que le en-
trega, intacta, la relacin divinal que le hace po-
sible expresar su poesa con su vida, dejando su-
mda a aqulla en el ms profundo silencio -ya
veremos lo que hay que decir al respecto-, de to-
dos modos por boca del Vallejo maduro se ha ex-
presado i1uminadamente el secreto de aquella
mstica posesin reservada a la noche sin som-
bras de su infancia. Pero donde veremos realmen-
te cmo el nio entero est presente en la poesa
del hombre ya maduro, es en su segundo libro,
Trilce. Aqu slo se quiere hacer hincapi en el
marco, psicolgico y metafisico, que nos permite
ENTRAA RELIGIOSA DE LA POESIA DE VALLEJO
105
situar y comprender el sentido de las conflictivas
alternancias de su numen potico.
Sabemos, pues, por qu motivo profundo el
poeta est llano a leer y penetrar sin esfuerzo
el misterioso mensaje adherido a los valores reli-
giosos cristianos: porque ha tomado contacto
enseguida con el significado oculto en la expresiva
imagen serrana de un Cristo clavado en la cruz,
ensangrentado y agnico, con la fuerza del Verbo
invocando a su Padre. Y cun perfectas no eran
las imgenes misioneras, de barroco estilo, tradas
a estos ultramarinos lugares para impresionar me-
jor la creencia, an nubil, de los aporreados y en-
tristecidos indios y mestizos! Imgenes policroma-
das, henchidas de expresin trgica y dolorosa, en
las que parece que la muerte misma est hablando
y deplorando la suerte de Dios crucificado. Y, claro
est, nio sensible, Vallejo debe haber permane-
cido hundido, con el alma en un hilo, sobrecogido
y mudo de espanto. Y all van a morir cada una
de sus preciosas metforas:
Despus, tu manzanar, tu labio dndose,
y que se aja por mi por la vez ltima,
y que muere sangriento de amar mucho,
como un croquis pagano de Jess.
(<<Yeso)
O, si no:
Oh, Sol, llvala t que ests muriendo,
y cuelga, como un Cristo ensangrentado,
mi bohemio dolor sobre su pecho.
(<<Oracin del camino)
El Sol, centro y eje del mundo, no puede ocultar
la imagen que acaba por superponrsele. Y en
El poeta a su amada:
Amada, en esta noche t te has sacrificado
sobre los dos maderos curvados de mi beso;
y tu pena me ha dicho que Jess ha llorado,
y que hay un viernesanto ms dulce que ese
[beso.
O bien, en Impa:
Sus ojos eran el jueves santo,
dos negros granos de amarga luz!
Con duras gotas de sangre y llanto
clav tu cruz!
Cuantas reliquias, sugeridas por el padre, no vie-
nen a inundar y a tapizar el caamazo tremendo
de sus versos. La enumeracin de todos estos sig-
nos catlicos sera interminable. No hay otro sm-
bolo ms exacto y ltimo para expresar cmo yace
sumido en la existencia que el signo de la Cruz,
pues no entiende su dolor sino como el de la exis-
tencia clavado en ella:
... desclava mi trnsito de arcilla;
desclava mi tensin nerviosa y mi dolor...
Desclava, amada eterna, mi largo afn y los
dos clavos de mis alas y el clavo de mi amor.
Cruz y clavos -clavos ardiendo en pesadumbre
(poema pstumo)-, lo dicen todo por junto:
Desclvame mis clavos, oh nueva madre mia!
iSinfonia de olivos, escancia tu llorar!
(<<Nervazn de angustia)
Ha podido ser dicho todo de modo ms pattico
que con el trivial enunciado: Amada, desclava mi
trnsito de arcilla?
Tal vez podamos entender mejor ahora lo esen-
cial: la imagen de Cristo doliente -herido por un
dedo o lanza deicida, humanicidad- se repite en
lo ms secreto de su espritu. Los Cristos del alma
se desencadenan y ocupan actualmente todo el
campo y el horizonte de su existencia espiritual.
As que, al tratar de pintar la belleza del mundo,
tal como sta suele visitar los sentidos, ha dejado,
por una parte, traslucir la presencia de lo azul, la
forma azul de las constelaciones y de Dios, y, al
hacerlo, ha obligado, por otra parte, a llorar a Dios,
con l, en sus versos: que vaga en el azul llorando
versos. Dios es cada vez ms semejante al hombre,
en la medida al menos en que este se construye a
s mismo, en un desesperado esfuerzo por com-
prender todo el misterio. Y de aqu, claro.
La primavera vuelve, vuelve y se ir. Y Dios,
curvado en tiempo, se repite, y pasa, pasa
a cuestas con la espina dorsal del Universo.
(<<Los anillos fatigados)
La temporalidad ha invadido lo divino para que el
Todopoderoso pueda tambin sentir y soportar el
peso del sino... Y mientras siente el poeta que hay
ganas de un gran beso que amortaje la Vida, que
acaba en el frica de una agonia ardiente, suicida!,
hace tambin sentir que Dios llora:
y t, cul llorars... t, enamorado
de tanto seno girador...
Yo te consagro, Dios, porque amas tanto;
porque jams sonries; porque siempre
debe dolerte mucho el corazn.
(<<Dios)
En otro lugar estudiaremos las otras formas de
comunicacin directa con el Seor. O
Arte pop en Buenos Aires
Delirios -del pequeo y pintoresco Helmut
Winter (38 aos) quien acaba de declarar
la guerra a la NATO. Munido de una cata-
pulta se dedic a lanzar budines caseros
contra los aviones de la Organizacin que
pasaban sobre su cabeza, pero lo nico que
consigui fue que volaran ms alto; en Mu-
n/ch, marzo 12.
(Primera Plana, W 221, marzo 1967)
Herr Winter, sin proponrselo seguramente, ha sido
autor de un happenlng en su pas, motivo de una
noticia pop en un importante semanario de Buenos
Aires. Estamos sensibilizados para darnos cuenta
que fue autor y actor de un happening, sin tortuo-
sa definicin del concepto, y nos deleitamos con la
noticia pop porque tambin en Buenos Aires ocu-
rrieron durante tres o cuatro aos hechos, que de
acuerdo a un consenso tcito entre los difusores y
creadores, se rotulaban as. El arte pop y el hap-
pening llegaron a ser realidad tambin en la ciudad
ms populosa de Latinoamrica; tuvo momentos de
gestacin, de esplendor y de transformacin. Hubo
lo que suele llamarse ambiente y como dijera
uno de sus representantes, caldo de cultivo.
Posiblemente sea esto ms tema para una nueva
historieta, con una dosis de romanticismo efebo y
de cinismo mercantil, o de un difcil ensayo socio-
lgico-semntica-psicolgico. No puedo abordar
ninguno de los dos extremos. Para explicar estas
notas debo informar en primer trmino sobre mi
relacin con el tema, pues pienso que escribir res-
pecto a obras de artes plsticas es slo vlido en
la medida en que lo escrito tiene justificacin pro-
pia: sobre la obra plstica nadie puede decirnos
algo ms que lo que el autor dijo o la misma obra
expresa.
He trabajado sobre hechos relacionados con el
tema sin entrar en el anlisis de las obras de arte.
En colaboracin con la sociloga Marta Slemenson
realizamos una investigacin respecto al principal
grupo de artistas de Buenos Aires, tildados de pops.
Esta investigacin alcanzaba tanto a stos como a
sus difusores y a su pblico. Trabajamos en la
parte de los aos 1966 y 1967, entrevistan-
GERMAN KRATOCHWIL
do a los artistas en sus talleres y en sus bares pre-
feridos; conversamos con dueos de galeras de
arte, crticos y coleccionistas; encuestamos peno-
samente al pblico de algunos de los espectculos
organizados por el grupo de artistas detectado y
tal ocupacin intensiva nos sumergi, entre inge-
nuos y aburguesados, en un mundo coherente,
aunque bastante absurdo. Nos atrajo, sin duda, una
fuerza seductora que influy en nuestras ideas y
en nuestro enfoque. Fue algo as como un bao de
extraos delirios que dieron con mi sociloga en
una baera durante el transcurso de un happening,
actuacin que capt la crnica ilustrada de un
matutino.
Despus de estas experiencias, durante el trans-
curso de una fra maana de invierno, tuvimos que
concretar en un simposio sobre sociologia de los
intelectuales las variables sociolgicas de este
movimiento de plstica de vanguardia en Buenos
Aires, respecto de sus creadores, de sus difusores
y su pblico. y ya que en esa oportunidad muchas
cosas quedaron sin decir, es mi propsito expre-
sarlas en esta nota.
Adios al lienzo
Quiero adelantar que de acuerdo a una divisin
internacional del trabajo, que se manifiesta sutil-
mente tambin en la vida artstica, Buenos Aires no
vio obras similares a las de un Lichtenstein, de un
Rauschenberg, de un Oldenburg, de un Kienholz,
todos ellos norteamericanos como sus apellidos lo
indican. En reas de comparar, debo decir que
este arte pop argentino aparece frente al pop
norteamericano como una pequea orquesta tpica
frente a la Hollywood-Bowl-Orchestra. Estos, afe-
rrados a la rueda gigante de la comunicacin ma-
siva en la metrpoli neoyorquina, aquellos encara-
mados en el Instituto Torcuato Di Tella, en algn
semanario distraidamente interesado y sobre algn
grupo de criticas enrgicamente disconformes con
la eterna decepcin que les produce el enfrenta-
miento con un lienzo de multicromas pinceladas.
despus de Klee, despus de Picasso o Bacon.
ARTE POP EN BUENOS AIRES
La obra de estos artistas pop presenta poca uni-
formidad. Entre los veinte (1), tres continuaban en-
tregados a la superficie plana aunque de ellos,
dos, Delia Cancela y Pablo Mesejean, retaron la
tradicional forma de expresin con figuras que pu-
dieron haberles sido inspiradas por afiches o re-
vistas con una tcnica pictrica de neutralidad
industrial, pero buscando la expresin de una
realidad romntica: astronautas enamorados, jve-
nes entre nubes y flores. Uno de estos artistas,
Carlos Squirru, mezcla la pintura con el collage y
el resto se dedica a la confeccin de objetos que no
necesitan apoyo de una pared. De esta manera
producen gigantescas flores de polyester, figuras
humanas en tamao natural construidas de papel
mach, pintadas con poximix o revestidas de papel
de estao; paisajes con rboles, cascadas, pastos
y nubes de materiales plsticos; carpas orientales
de seda, colmadas de almohadones; automviles
de alambre tejido, papel mach y pintura plstica,
y tambin objetos abstractos que exploran todos los
confines de la geometra, pintados o monocromos,
construidos de madera, metal, cartn, material
plstico. Frecuentemente ambos tipos de objetos
llevan alguna instalacin luminosa, algunos han
sido provistos de un motor que les confiere movi-
mientos y produce ruidos entre alegres y obs-
cenos.
La obra y su circunstancia
Estas obras no viven aisladamente, por s solas.
Not el cambio vindolas de noche, sin el bullicio
de espectadores confundidos, agresivos o diverti-
dos, sin las fuertes haces de luz de los proyecto-
res que las convierten necesariamente en "obras
de arte, ya que se hallan en un lugar tradicional-
mente dedicado a la exposicin de obras de arte.
Solas, las obras mueren en la penumbra, se de-
sinflan en una absoluta inexpresividad, no son ms
(1) Hemos entrevistado a los siguientes artistas: Oscar
.Bony, Delia Cancela, Ricardo Carreiras, Edgardo Gi-
mnez, Roberto Jocoby, Kenneth Kemble, David La-
melas, Florencio Mndez Casarriego, Pablo Mesejean,
Marta Minujin, Stella Newbery, Csar Arias, Susana
Salgado, Rubn Santantonn, Carlos Squirru, Juan Car-
los Stoppani, Pablo Surez, Luis A. Wells.
107
que trastos llenos de polvo, en un stano olvidado.
Necesariamente, las obras forman parte de un
espectculo mayor, de una especie de ritual so-
cial y esttico, que incluye los artistas, sus acli-
tos, sus promotores y la masa circunstancial que
responde a lejanos empujones efectuados desde
Primera Plana y otras publicaciones, desde los
avisos y las crnicas periodsticas respecto al Ins-
tituto Di Tella, o a galerias de arte como Lirolay,
El Sol, Guernica, Vignes.
Generalmente, las obras se destinan a una muer-
te pronta. Concebidas en el lmite donde surge y
muere la inquisidora pregunta acerca del sentido
del arte, ponen en duda constantemente su propia
continuidad. Adems son realizadas en funcin de
una exposicin o para la obtencin de un determi-
nado premio. Los artistas quieren postularse a uno
de estos premios o conciertan de antemano la li-
bertad de expresarse dentro de una determinada
sala de exposicin, integrando esta misma sala
en su obra. Utilizan materiales perecederos como
el cartn, trapos, yesos, pan, moscas.
La mayora de las creaciones no pretende una
instalacin duradera en algn medio habitable.
Generalmente los autores no guardan de sus obras
ms que alguna diapositiva, a!guna fotografa o
algn esquema. A veces proceden a quemar sus
obras, desmontarlas totalmente o hundirlas en el
Ro de la Plata.
Con todo existe una temtica expresa y el su-
ceso va acompaado de un contenido. Algunos
autores manifiestan una persistente obsesin se-
xual. Recordamos a Oscar Bony en una significa-
tiva ancdota de la vida artistica bonaerense. Ha-
bia logrado introducir un gigantesco falo de po-
Iyester en una galeria de arte. Intervino la polica
y portando el monstruoso rgano artificial lo retir
de la galera, abrindose paso entre la multitud de
curiosos que a esa hora llenaba la ca!le Florida.
Tampoco pudo exponer Pablo Surez una repre-
sentacin fiel de preludios erticos de una pareja,
realizados sobre un gran lecho de fibra de vidrio y
material plstico. Otros han expresado su protesta
poltica, como por ejemplo Roberto Jacoby, expo-
niendo la representacin realista de un guerrillero
vietnamita fusilado. Una furtiva bsqueda de ras-
gos tpicos de Buenos Aires inspir algunas obras
de Carlos Squirru, Osear Palacio y David Lame-
las. Se acuerdan de Carlos Gardel, del rococ
108
porteo que decora los colectivos, de muebles de
cocina pintados en ranchos suburbanos. Repro-
ducen los colores tpicos con que se acostumbra
pintar los frentes de las ferreteras de barrio y a
humilde sutileza de los decoradores de los carros
lecheros y camiones de feria. Otros optaron por la
temtica de la ciencia ficcin y de las historietas:
superhombres, granjeros tejanos, astronautas.
Las obras de carcter abstracto plantean y cues-
tionan hiptess acerca de la obra artstica, del es-
pacio, de la luz y de la relacin observador-obra.
Todos estos planteos son serios, generalmente
exentos de ingenio e irona, y llegan en el caso de
su ms reciente y actual cultor, David Lamelas
-cuya participacin en la Bienal de Venecia de
este ao fue financiada por la Secretara de Esta-
do de Promocin y Asistencia de la Comunidad
(sic)- al hasto y a la inexpresividad total: un
cubo areo (slo marc las aristas con listones de
aluminio); una porcin delimitada de espacio, ela-
borada con vidrio mate, aluminio y tubos lumino-
sos; el desarrollo total de un rollo de satino
La artesana para vivir
La mayora de estos artistas no tiene ms de
treinta aos de edad. Son argentinos, gran parte
de ellos hijos de inmigrantes espaoles e italianos,
llegados al pas hacia fines del siglo pasado. Se-
gn su extraccin social provienen casi todos de
la clase media y salvo algunas excepciones, no dis-
ponen de muchos recursos econmicos. Ms an,
su precaria situacin financiera, y produciendo obras
en su mayora invendibles, hace que deban desem-
pearse en tareas muy diversas para poder subsis-
tir. Actan como empleados de comercio, en publi-
cidad, cermica, fotografa, diseos para decoracin
y arquitectura, creaciones de accesorios para la
vestimenta (bolsas, collares, cinturones, sombreros,
zapatos). Estas ltimas actividades los beneficia-
ron con la notoriedad que logr el grupo en esta
y con las informaciones que sobre la moda
sus consumidores llegan desde Nueva York,
Pars. Fue el fruto ms duradero de
plsticos. Cualquier anlisis del mo-
o como quiera llamrselo, en Buenos
las aplicaciones que encon-
GERMAN KRATOCHWIL
traron el color y el estilo en objetos decorativos, en
la moda, en la decoracin de escaparates, en bares
y boutiques.
Estos artistas no encontraron salida por los po-
derosos canales de comunicacin, posiblemente
porque un cierto grado de subdesarrollo implica
una frrea economa y la necesidad de cerse a
la mediocridad. Slo incidentalmente apareceron
en televisin y pudieron filmar; rozaron apenas la
produccin de discos.
Sus canales fueron y siguen siendo ms ntimos
y limitados: las boutiques, la artesana, los afiches
publicitarios. Esta limitacin a un folklore urbano
simptico, juguetn, intrascendente, distingue el
movimiento de Buenos Aires del de Nueva York o
de las metrpolis europeas. Si el nuevo artista
apareca en aquellos grandes centros como un
rebelde y subversivo de los medios de comunica-
cin masiva y del mundo normado y esquemtico
que estos medios ofrecan, mientras buscaban con
justicia el asombro frente a la ingenuidad de un
comic-strip o de una lata de sopa, los argentinos,
calcando el gesto original y subversivo, llegaron
al humor y al idilio, ms acorde con su entorpe-
cida potencia econmica y con su sociedad de per-
sistentes rasgos tradicionales.
Los que pagan
Quines sostienen y han sostenido este movi-
miento y cul fue su desarrollo? Primero dir que
este movimiento plstico destac toda la proble-
mtica del artista actual, quiz con ms nitidez
porque la obra no distrae tan intensamente el ojo
y la reflexin del observador como sucede con
otras corrientes artsticas. El carcter perecedero
y circunstancial deja ms al desnudo el mecanis-
mo social que las promueve. Se destaca un ante-
cesor, admirado por el grupo de los jvenes, Al-
berto Greco, quien en los aos 1958, 59 Y 60 ofre-
ca al pblico obras como esta: en plena calle
Florida, con una tiza trazaba un crculo, para luego
colocarse en su centro y presentarse como su
propia obra. En 1965, a los 35 aos de edad, mu-
ri en Barcelona.
Descontando algunos primeros ntentos en la ga-
lera Lirolay que comenzaron en 1960 y que no tu-
vieron amplia trascendencia, puede sealarse el
ARTE POP EN BUENOS AIRES
ao 1964 como la fecha del despegue del movi-
miento. En ese ao casi todos los artistas nombra-
dos expusieron en alguna galeria y especialmente
en Lirolay, cuyos dueos, los esposos Fano, apa-
recian como mecenas y promotores de las obras de
Marta Minujin, Cancela, Mesejean, Edgardo Gim-
nez, Squirru, Delia Puzzovio, etc. El ao 1965 se
destaca por la obtencin de importantes premios
por parte de los miembros del movimiento. Hasta
la fecha casi todos han recibido algunos de los
premios, cintas de honor, o menciones de las ms
destacadas que puedan obtenerse en Buenos Aires:
el premio Braque, en cuya adjudicacin participa
la Embajada de Francia, el de la poderosa asocia-
cin de amantes de las artes plsticas, Ver y
Estimar, y el premio Torcuato Di Tella. Debemos
destacar que en la composicin de los jurados
aparecen con repetida insistencia algunos nombres
como el de Jorge Romero Brest, director del
Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato
Di Tella, el de Germaine Derbecq, cronista del dia-
rio de la colectividad francesa Le Quotidien, y
crticos extranjeros como Michel Ragon, vicepresi-
dente del sindicato de crticos de arte francs y
crtico de la revista Planete, Lawrence Alloway,
administrador del Museo Guggenheim de Nueva
York (1962-1966) y Thomas Messer, director del
Museo Guggenheim.
El esplendor de esos aos (1965, 1966, 1967) en
los que se destinaron varios millones de pesos,
y en los que se volc una abundante publicidad
respecto a estos jvenes artistas, tuvo un fuerte
impacto sobre toda la plstica argentina. En mu-
chos artistas, alejados de la audaz experimentacin
formal y sin los medios econmicos y tcnicos para
manifestarse en pblico rodeados de adecuada pu-
blicidad, surgi un sentimiento de amargura y de
frustracin, si no de desconcierto. Los centros ms
importantes de la plstica local parecan inclinar-
se favorablemente haca el nuevo movimiento,
abrindole puertas nada fciles de franquear como
las del Museo de Arte Moderno y las del Museo de
Bellas Artes, donde se desempea Samuel Oliver,
alumno de Romero Brest. Los jvenes artistas de
las provincias, en ciudades del interior del pas
como Rosario, Crdoba, Mar del Plata, imitaron y
continuaron la nueva ola en la plstica, esperando
con ello tener acceso a las salas de exposicin
de Buenos Aires.
109
Durante las entrevistas mantenidas con estos ar-
tistas pude observar en algunos de ellos una franca
decisin de detectar claramente las preferencias de
determinado jurado o director de sala de exposicin,
para obtener una invitacin. Capt adems el apre-
mio por inventar algo nuevo y sorprendente para
justificar el espectculo pblico u obtener una in-
vitacin para participar en los importantes premios.
Tria/ and error, un mtodo
Los ltimos dos aos revelaron una mayor preo-
cupacin en el medio intelectual por las manifes-
taciones del movimiento y una mayor difusin inter-
nacional. Los artistas viajaron, premios mediante, a
Londres, Pars y Nueva York. Con excepcin de
Marta Minujin en Nueva York (gracias a su genial
don de relaciones pblicas), ninguno de ellos logr
hacer notar su presencia en los medios intelectua-
les y artisticos extranjeros. Volvan con ropas no-
vedosas y con el prestigio que aureola a todo
latinoamericano que ha pisado las tierras del Viejo
Continente o de la Gran Nacin del Norte.
Asimismo los artistas pudieron manifestarse con
mayor amplitud en otras actividades artsticas en
la medida que encontraron apoyo institucional. Se-
gn opiniones de Gimnez, Alfredo Rodrguez
Arias, Juan Carlos Stoppani y otros, las artes pls-
ticas les significaban tan slo una vertiente para
expresarse. En cuanto podan, hacan incursin en
cualquiera otra manifestacin artstica. En la sala
del Centro de Experimentacin Audiovisual del Ins-
tituto Torcuato Di Tella presentan regularmente pe-
queas puestas en escena, que significan una de-
mostracin cabal del mtodo ensayo y error,
aplicado a las artes escnicas. Muestran adems
que entre los elementos constitutivos del pop ar-
gentino se encuentra ms romanticismo que mo-
dernismo, ms sentimentalismo y ternura que sa-
gacidad. Las referencias a la actualidad son pre-
dominantemente de carcter reminiscente, el ero-
tismo es sexual mente indefinido, cnico y adoles-
cente.
Otras manifestaciones que durante estos ltimos
dos aos protagonizaron y orientaron este grupo de
artistas nuestros, fueron los happenings o aquellas
bulliciosas reuniones que se autotitularon as. Crea-
110
ron algunas formas diferentes, dentro de pequeas
salas de espectculos, denominndolas micro-su-
cesos y comunicndose con el pblico mediante
el consabido bombardeo con comestibles, derrame
de pinturas, plumas, yeso, arroz, juegos de so-
nidos y luces. Todo esto, y en la breve perspecti-
va que nos permite el tiempo, aparece como una
despedida de soltero o una reunin de fin de
curso, trasladada a instituciones habitualmente ocu-
padas de arte y con la obligacin de pagar la en-
trada. Pero tambin debe reconocerse que de todo
esto se obtuvo aquel importante subproducto, que
nace de cada desenfreno creador del hombre:
mostrar los lmites de una manifestacin artstica
y vislumbrar nuevos caminos.
Como destacara Oscar Masotta, un intelectual
muy vinculado al movimiento, y junto con Romero
Srest quien ms trat de explicar y organizar la
variada explosin de la creatividad que presencia-
ba (y no pocas veces inducia), las exposiciones de
un Rauschenberg y un Tinguely en 1955 mostraron
la caducidad de una problemtica plstica. Se re-
piti la primera revolucin que haban protagoni-
zado los artistas dada, enriquecida ahora por dos
elementos fundamentales: hasto y fascinacin si-
multneos frente a la civilizacin tecnolgica y
frente al desarrollo de la industria de contenido
de conciencia (la industria de la difusin) cuyas
leyes propias de dinmica necesitaban del hecho
original, chocante, impretrito, para nutrir su sis-
tema.
El arte pop se constituye como una reflexin so-
bre los productos de los medios de comunicacin
masiva, pero simultneamente debe servir como un
nuevo alimento para estas instituciones. En este
sentido, el artista oscila constantemente entre la
alienacin y la desalienacin, teniendo en cuenta
el significado del concepto alienacin expresado
en un notable pasaje de Karl Marx:
Su obra no es voluntaria sino impuesta, es un
trabajo forzado. No es la satisfaccin de una nece-
sidad, sino tan slo el medio para satisfacer otras
necesidades. No es su obra, sino la obra para
alguien... Trabajando no piensa en si mismo, sino
tiene en cuenta otra persona. La obra es externa
al artfice... No es una parte de su naturaleza. En
consecuencia no se autorrealiza en su obra sino se
denigra, tiene un sentimiento de miseria, de males-
tar, no desarrolla libremente una energa mental y
GERMAN KRATOCHWIL
fsica, pero est fsicamente exhausto y mental-
mente prostituido.
Los que miran y sus cicerones
Hasta aqui hemos ignorado al pblico, como si
un movimiento artstico no fuese otra cosa que un
dilogo entre los artstas y sus difusores. Pero los
difusores se ubican en el eslabn intermedio de
una cadena que va desde el artista al pblico.
El difusor, como avanzada del artista hacia el
pblico, pero tambin como avanzada de ste, que
apetece el arte.
Sin embargo, a la luz de observaciones sobre el
mecanismo de la creacin, difusin y consumo
actuales, hay indicios que tachan esta concepcin
del difusor como tradicional y digna de revisin.
Como lo sealara Luis Felipe No (autor del nota-
ble libro Antiesttica) ya no trabajan para el arte
pop tan slo los artistas, sino fundamentalmente
los comerciantes. Slo cuestionamos para el con-
texto de Suenas Aires el trmino comerciante,
pues sin duda, nuestro movimiento no ha sido una
veta de explotacin comercial interesante. En este
sentido, el mercado de los artistas plsticos ar-
gentinos pertenece a Castagnino, Forte, Alonso y
otros que se manifiestan sobre el lienzo tradicio-
nal. Es en un sentido nuevo que los difusores son
artfices imprescindibles de este movimiento de
plstica experimental. La misma sala que ofrecen,
la luz, los catlogos, sus relaciones con crticos
del pas y del extranjero, su vinculacin con algn
mecenas del comercio y de la industria, en fin, su
sentido de publicidad y promocin. El pblico vie-
ne despus. Sin duda, el ncleo predominante del
pblico se compone de gente joven de cultura uni-
versitaria y con inclinaciones artsticas, como mos-
tr la investigacin realizada con Marta Slemenson
en el Instituto Torcuato Di Tella, donde se con-
centra la mayor parte de las manifestaciones arts-
ticas que nos preocupan. Pero ms all, el pblico
se compone de seguidores de una institucin que
les promete y asegura informacin sobre lo que
est de moda en arte, que les promete no dejarlos
abandonados entre epgonos del cubismo y expre-
sionismo, sino que les garantiza la presencia del
arte de hoy, que les seala el audaz camino de la
destruccin de todo aquello que hasta ahora reina-
ARTE POP EN BUENOS AIRES 111
ba en las vitrinas, en las enciclopedias, sobre las
paredes, en los slidos hogares de pequeos o
grandes burgueses.
La bsqueda de un director para el Metropolitan
Museum de Nueva York en 1967 ejemplifica la mo-
dificacin que se opera en el medio de los difuso-
res. En otras pocas, los laureles del pretendiente
al cargo debieron estar avalados por una trayecto-
ria acadmica, de una clara orientacin en el mun-
do de la plstica de todos los tiempos y especial-
mente sus conocimientos con respecto al arte del
siglo XV al XIX.
Ahora se buscaba algo distinto. "El hombre que
dirige esta institucin colosal, debe ser no slo
un experto en arte sino tambin un conocedor,
brillante anfitrin social, incansable administrador y
suscitador de donaciones. Este hombre es Thomas
Hoving, no slo un "maestro en el arte de extraer
dinero de los que lo poseen, de manera encanta-
dora, sino que posee un sentido para la ambienta-
cin que linda con el happening: un pirotcnico
sentido del humor.
Algo similar se dio con anterioridad en Buenos
Aires, cuando Jorge Romero Brest tom la direc-
cin del Museo Nacional de Bellas Artes y Rafael
Squirru la del museo de Arte Moderno. Estos he-
chos sealaron el fin del estancamiento de las
artes plsticas bajo el gobierno peronista.
El fracaso de Don Fulgencio
parsimonia del marginal, que sea especialmente
peligrosa en las naciones lejanas del hemisferio
norte; suponen que la sociedad se divide en pode-
rosos y dbiles, o inteligentes y tontos, y recha-
zan en su mayoria el esquema de clases (en eso
se parecen a algunos socilogos modernos); ven
a los dems en estricta funcin a su quehacer: gen-
te cerrada, indiferente, prejuiciosa. Sus utopias so-
ciales prefieren un mundo de alegres creadores
donde los artistas son iguales a los dems, una
libertad rosada, con aire de gloga.
Los pintores en los Estados Unidos tomaron con-
ciencia de los productos de los medios de comu-
nicacin masiva. Algo similar podra haberse dado
en la poderosa metrpoli de Latinoamrica, donde
se aglutinan ocho millones de personas, donde
desde hace aos se consume por millares perso-
najes de historieta como el ya citado Don Ful-
gencio, Piantadino, Patoruz, Lindar Cavas, etc.
Asimismo existen ciertas formas de propaganda y
ciertos productos institucionalizados como la Hes-
peridina, Ferroquina Bisleri, los cigarrillos Particu-
lares, las estampas de Gardel y de Numuncur,
etc. Pero aparecieron pilotos de caza supersni-
cos americanos, J. F. Kennedy, Marilyn Monroe.
No pienso en absoluto en la necesidad programa-
da de manifestaciones nacionales en el arte, pero
no puedo dejar de destacar que el origen del ele-
mento de conciencia desencadenante de este pro-
ceso artstico proviene del exterior, de centros muy
lejanos de Buenos Aires.
Redaccin: Nicols Suescn
Editores: Librera Buchholz
Av. Jimnez de Quesada 840
ECO
REVISTA DE LA CULTURA
DE OCCIDENTE
(Colombia) Bogot
"Vivamos hoy, maana seremos radioactivos, lee-
mos en la nube que nace de la boca de Don Ful-
gencio, una popular figura de historieta, grabada
en un medalln de cobre. Se trata de un producto
de la artesania popo La frase y la imagen del me-
dalln nos orientan para sealar dos aspectos ms
del pop argentino: a) la conciencia poltico-social
tiene sus marcos de referencia en la difusa pro-
blemtica internacional, y b) el fracaso de los pro-
ductos de la comunicacin masiva autctona.
El pensamiento poltico y social de los artistas es
impreciso y de una cautela hbil, digna de un
experimentado conocedor del cinismo trillado del
establishment. Saben que Vietnam es el rincn de
las maldades del "capitalismo (pero no usan este
concepto, sino excepcionalmente); la "bomba es
definitivamente peligrosa, aunque esperan con la
112
Este aspecto tambin lo seala Masotta, nutrido
del contacto directo con la corriente pop durante
una estada en los Estados Unidos. Los artistas de
Buenos Aires estn perfectamente informados so-
bre lo que sucede en otras partes; llegan a sus
manos todas las publicaciones sobre artes plsti-
cas importantes, la comunicacin internacional es
de absoluta actualidad y completa. Basta que
luego existan instituciones inspiradas por la misma
orientacin que sostienen estas manifestaciones in-
ducidas, para llevar adelante, aunque por un breve
perodo, un movimiento como el presente.
El caldo de cultivo se enfra
Una evaluacin completa y justa es imposible. Debo
recordar con respecto al movimiento de vanguar-
dia que nos ocupa que hubo reacciones violentas
y se dijeron tonteras, producto de una informa-
cin insuficiente y de actitudes conservadoras en
artes plsticas.
Extraamente, las ltimas exposiciones de este
ao muestran ya con claridad los lmites de la
inventiva y los lmites institucionales para sostener-
la. En una reciente exposicin en el Instituto T. Di
GERMAN KRATOCHWIL
Tella, Oscar Bony sent a una pareja de vecino
de barrio sobre un pedestal, pagndoles el mismo
jornal que ganaba el esposo en un trabajo de fri-
gorfico. Despus de pocos das, la pareja aban-
don el espectculo y tuvo que ser reemplazada
por modelos. Por otra parte, la polica clausur
(por orden judical) otra de las obras expuestas
que consista en un retrete pblico realizado por
Roberto Plate, donde los vsitantes escriban y di-
bujaban segn las normas clsicas sus inquietu-
des polticas, sexuales y sociales.
Repudiando este acto de censura oficial, los ar-
tistas dieron por terminada la exposicin algunos
das despus, retirando los objetos expuestos (ma-
deras, papeles, telas, materiales plsticos) amon-
tonndolos en plena calle. All formaron el centro
ruinoso de un mprovisado happening. Los tran-
sentes, muchos de ellos empleados que a esa
hora abandonaban sus oficinas cntrcas, probable-
mente olvidaron el espectculo en la puja por ob-
tener un lugar en el subterrneo, en el tren o en
el colectivo camino a sus casas, y el material
abandonado no significaba otra cosa que el resul-
tado de una limpieza, que dejaba los grandes sa-
lones vacos y blancos a la espera de la prxima
aventura. O
ALBERTO CIRIA
Amrica Latina:
fotografa o daguerrotipo?
La idea principal de este artculo consiste en brin-
dar al lector una visin panormica de la imagen
que de Amrica Latina se tiene en los Estados
Unidos, a manera de esquema introductorio ms
que de monografa detallada. Como el vasto mate-
rial disponible y los enfoques que presenta la
propia imagen exceden con holgura los lmites pro-
puestos al trabajo, indico solamente tres reas de
acceso al fenmeno en Norteamrica: la comuni-
dad universitaria, los intelectuales (con especial
referencia al caso de la literatura) y los medios de
comunicacin de masas. A modo de conclusin,
aado unas pocas reflexiones generalizadas so-
bre el tema.
Las universidades norteamericanas
y Amrica Latina
El despertar de un creciente y renovado inters
por Amrica Latina a nivel acadmico puede filiar-
se con toda probabilidad hacia fines de la dcada
del cincuenta, sin olvidar por supuesto algunas
pocas anteriores fundamentales que tan bien des-
taca Howard F. Cline (1). Este autor brInda un
til panorama de las distintas etapas por que atra-
ves el inters universitario estadounidense por
los Latin American studies despus de 1900. En
orden descendente de nmero, han sido tradicio-
nalmente los historiadores, los estudiosos de la
literatura, los antroplogos y los gegrafos quienes
han mostrado mayor especializacin y versacin en
(1) Howard F. Cllne, The Latin American Studies
Associatlon: A Summary Survey with Appendlx, Latin
American Research Review, Austln (Texas), vol. 11, N" 1,
1966, pp. 57-79.
(2) Como el Hispanic American Report (hasta 1964)
y las contemporneas Inter-American Economic Affairs
y Journal of Inter-American Studies.
(3) Cllne. The Latln American Studies Association,
p. 59. La Hispanic Foundation tuvo desde sus orrgenes
el propsito de convertirse en .centro de estudios so-
bre las culturas espaola, portuguesa y latinoamericana"
(loe. cit.).
nuestro continente; con posterioridad, algunos cien-
tficos polticos y economistas han venido a sumar-
se al grupo no demasiado extenso de individuos
que han hecho de l su campo preferido.
La Hispanic American Historical Review, todava
hoy una importante herramienta de consulta, fue
fundada por los historiadores pioneros dedicados
a Amrica Latina en 1918; la Asociacin Norteame-
ricana de Profesores de Espaol (y luego tambin
de portugus) se cre un ao antes, y hasta el
presente contina publicando su rgano Hispania;
los especialistas en literatura editan desde la d-
cada del cuarenta su Revista Iberoamericana; en
1936 aparece por primera vez al Handbook of
Latin American Studies, que prosigue difundindo-
se hasta ahora en volmenes anuales. La lista no
muy larga de publicaciones bsicas podra au-
mentarse con otros ejemplos (2).
La creacin en 1939, dentro de la Biblioteca del
Congreso en Washington, de la Hispania Foun-
dation -lo mismo que la del Handbook ya aludi-
do-, ocurri en pleno auge de la llamada .Polltica
de la Buena Vecindad" originada por el presidente
Franklin D. Roosevelt y su asesor Sumner Welles,
"cerca del apogeo en los Estados Undos de uno
de los diversos ciclos donde se agudiz el inte-
rs por Amrica Latina y los estudios referidos a
ella (3). El manifiesto inters polltico (la participa-
cin de la gran mayora de las naciones latinoame-
ricanas, con excepcin de la Argentina, en la se-
gunda guerra mundial contra las potencias del
Eje) y el latente en lo econmico (los futuros mer-
cados en que Norteamrica podra extender an
ms su esfera de influencia desplazando incluso
a aliados blicos como Inglaterra, tambin para el
caso de la Argentina), se combinaron para que el
Departamento de Estado intensificara, en la zona
latinoamericana, su propaganda cultural e ideol-
gic, ayudado por fundaciones privadas como la Ro-
ckefeller. Muchos intelectuales y profesores univer-
sitarios participaron en tales programas, y sus
mentalidades -cuando volvieron en la postguerra
a la tarea acadmica- quedaron impregnadas por
114
la lnea oficial del serVICIO exterior. De ah que
los aos 1942-1947 sean vistos por el ya citado
Cline, director actual de la Hispanic Foundation,
como la cspide en ese ciclo de inters y apoyo
a los estudios latinoamericanos (4).
A este periodo de atencin por lo latinoameri-
cano en los Estados Unidos sucede -aproximada-
mente hasta 1958- otro de descudo y falta de
concentracin en el rea, similar al ocurrido con
posterioridad a la primera guerra mundial: las
fundaciones retiran su financiacin a muchos pro-
yectos, y la guerra fria concluye por quitar a Am-
rica Latina su posicin estratgica y de cierto pre-
dicamento entre los area studies: los estudios
asiticos (Repblica Popular China a partir de
1949 ysu revolucin comunista; India sobre todo
despus de su independencia en 1947; Indonesia;
y muy posteriormente Vietnam), los programas para
las zonas de tensin, los estudios soviticos y
tambin africanos, se coaligan para debilitar la
preferencia del Hemisferio Occidental en el mundo
acadmico de los Estados Unidos.
Sin embargo, 1958 y 1959 iban a brindar dos mo-
tivos de primera magnitud para un reavivado inte-
rs por los vecinos al sur del rio Grande a nivel
oficial y universitario. En 1958 se produce la mal-
hadada gira del entonces vicepresidente Richard
M. Nixon a varios pases del continente, donde la
recepcin popular y estudiantil es bastante menos
que cordial: criticas severas en la Universidad de
Buenos Aires, escupitajos e intentos de agresin
en Lima, y un verdadero pandemonio en Cara-
cas (5). A principios de 1959, como es sabido,
Fidel Castro y sus guerrilleros toman el poder en
Cuba, y los crculos gubernativos de Estados Uni-
dos empiezan a plantearse las dificultades inter-
pretativas y de poltica prctica que presenta un
movimiento que en sus inicios intenta derrocar
a una tirania desptica pero el cual, una vez al-
canzado ese objetivo, se niega a volver a los ropa-
jes de la democracia formal (tan deteriorada en la
Cuba pre-Batista, por otra parte) para preferir en
cambio un camino socialista, en franca oposicin
al Coloso del Norte como simbolo del impe-
rialismo.
Dejando de lado las reacciones oficiales nortea-
mericanas frente al problema del castrismo en
Amrica Latina, cuya simple enumeracin reque-
por lo menos otro articulo (6), prefiero resumir
ALBERTO CIRIA
aqui algunos elementos de esta ltima ola de inte-
rs por Amrica Latina en los medios acadmicos.
Antes de que Castro triunfara en Cuba, en 1958,
la National Defense Education Act aprobada por
el Congreso de Washington coloc a Amrica
Latina entre las zonas cntricas a las cuales se
beneficiaria con becas y otras clases de fondos;
tambin enunci su apoyo a las universidades
locales que desearan crear centros de estudios de-
dicados a Amrica Latina, intensificando los pro-
gramas de intercambio para profesores y estudian-
tes. La Fundacin Ford, por aadidura, entr de
lleno a partir de 1959 en el campo de auspiciar y
financiar investigaciones e institutos en nuestro
continente, aunque en los ltimos meses est em-
peada en una reevaluacin de sus planes debido
a la escasez de recursos y a la necesidad de vol-
carlos en mayor proporcin hacia el propio pais
sede de la Ford.
Luego de varias conferencias destinadas a coor-
dinar los esfuerzos de especialistas norteamerica-
nos en el rea de Amrica Latina, el 7 de mayo
de 1966 se estableci en Washington la Latin Ame-
rican Studies Association, organismo que promete
adquirir creciente importancia en el futuro como
vinculo profesional entre sus afiliados, una vez que
se examinen a fondo los resultados y las discusio-
nes de algunos de esos encuentros previos, ya pu-
blicados en volumen (7). Paralelamente, fuera de
los centros tradicionales con alguna dedicacin
a Amrica Latina -Stanford, Berkeley, Texas, Pen-
(4) Cline. The Latin American Studies Association,
p. 60.
(5) Algunos de los problemas latinoamericanos que
puso de manifiesto el viaje de Nixon, provocando sor-
presa y airadas reacciones de funcionarios oficiales de
los Estados Unidos, ya haban sido advertidos por
Milton S. Eisenhower en su periplo de 1953 y en pos-
teriores ocasiones (cfr. Milton S. Eisenhower, The Wine
is Bitter [The United States and Latin America], Garden
City, N. Y., Doubleday and Company, Inc., 1963).
(6) Por ejemplo, la actuacin de los Estados Unidos
en la Organizacin de los Estados Americanos desde
1960, que culmin con el aislamiento de Cuba respecto
al sistema; la Alianza para el Progreso (a partir de
1961) como respuesta reformista al ejemplo castrista;
las discusiones sobre una hipottica Fuerza Interameri-
cana de Paz luego de la intervencin unilateral de
Norteamrica en la Repblica Dominicana (1965); la
creacin del Cuerpo de Paz y su labor en Amrica
Latina; los proyectos de integracin econmica del
continente; etc., etc.
AMERICA LATINA: FOTOGRAFIA O DAGUERROTIPO? 115
silvania, en general impulsados por individuos te-
naces como Ronald Hilton y Arthur P. Whitaker-,
la dcada del sesenta vio incrementarse la creacin
de programas para graduados en estudios latino-
americanos en las Universidades de California (Los
Angeles y Riverside), Columbia, Florida, Tulane,
Wisconsin, Yale, Cornell, IIlinois, Carolina del Norte
(Chapel Hill) y New York University; y para estu-
diantes en las de Miami (Florida), Antioch, Virginia,
Nuevo Mxico y Wisconsin (Milwaukee) (8).
Est despuntando a la vez una nueva genera-
cin de especialistas en las ciencias sociales, que
promete la c o n t i n u ~ c i n de los esfuerzos de auto-
res y profesores tales como George 1. Blanksten,
Russell H. Fitzgibbon, Robert J. Alexander, Frank
Tannenbaum, Arthur P. Whitaker, Lewis Hanke, Kal-
man H. Silvert, Federico G. Gil, Prestan E. James,
Clarence H. Haring, J. Fred Rippy, etc. A esa
nueva generacin de estudiosos, todava en cier-
nes, le corresponde la enorme tarea de llevar a
cabo una funcin ms dinmica y positiva que la
(7) Vase Charles Wagley (ed.).Social Science Re-
searchon Latn America, Nueva York, Columbia Uni-
versity Press, 1964; y Manuel Digues Jnior y Bryce
Wood (eds.). Social S9ience in Latn America, Nueva
York, Columbia University Press, 1967. Cfr. tambin
Hobart A. Spalding, Amrica Latina y las universida-
des norteamericanas... Marcha. Montevideo, ao XXVIII,
N.o1343, 3 de marzo de 1967. pp. 21-22.
(8) Cline, . The Latin American Studies Associalion",
p. 72. nota 24.
(9) Vase, respectivamente, Arthur P. Whitaker, Ar-
gentina. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, Inc., 1964;
y Thomas F. McGann, Argentina: The Divided Land.
Princeton, N. J. D. Van Nostrand Company. inc., 1966.
Kalman H. Silvert ha resumido el dilema en sus trmi-
nos ms generales: Los veinte pases [latinoamerica-
nos] son muy dispares, cada da se parecen menos
entre si y. lo que es acaso peor, son lo suficientemente
europeos como para resultar familiares y sin embargo
lo suficientemente especiales como para cuestionar que
se los embrete en los rtulos corrientes de 'occiden-
tales' o subdesarrollados.... (The Conflict Society [Reac-
tion and Revolution in Latin America], Nueva Orleans,
TheHauser Press, 1961. Prefacio.. , p. VIII. hayedo
castellana).
(10) Para el caso de la educacin, vase Alberto Ciria,
Poltica y educacin en Amrica Latina... Poltica, Ca-
racas, vol. VI, N 67, noviembre de 1967, pp. 39-50. Un
agudo anlisis de muchas falacias sobre el desarrollo..
de Amrica Latina, en Andr Gunder Frank, Capitalism
and. Underdevelopment in Latin America (Historical
Studies of Chile and Brazil), Nueva York, Monthly Re-
view Press, 1967.
de numerosos predecesores en el campo. Hasta
el presente, y practicando un esquematismo gro-
sero, se .puede decir que, salvo muy raras excep-
ciones, el estudio de los pases de Amrica Latina
en los Estados Unidos se ha realizado de acuerdo
a dos trminos de comparacin: a) el tipo de
sociedad tradicional y agraria que puede encon-
trarse tambin en otros continentes; o b) la forma
de sociedad industrial moderna como meta exclu-
siva a que deben aspirar nuestras naciones. Si
se emplea de preferencia el modelo a), cosa que
han hecho muchos antroplogos, se tiende a dejar
de lado los elementos bsicos de las conocidas
sociedades duales.. (Brasil y Mxico, por ejem-
plo), para ver todo lo que no resulta tradicional
como una excepcin al sistema o marco terico
de referencia. Si se aplica el cartabn b), resulta
casi imposible, pongo por caso, ubicar a la Argen-
tina como tpica.. de Amrica Latina, ya que se
hace hincapi en sus similitudes con Europa y se
omite el nfasis en los elementos peculiares y au-
tctonos (el peronismo, el carcter oligrquico
de la etapa de la organizacin nacional en el siglo
XIX, las razones de la profunda crisis de los par-
dos polticos ya con anterioridad a Pern, etc.). De
tal modo, por lo general se concluye lamentando
-pero no explicando- el desarrollo frustrado de
nuestro pas desde los tiempos dorados de ,<los
ganados y las mieses.. por motivos accidentales
(Whitaker) o psico-sociolgicos (Thomas F. Mc-
Gann) (9).
Las ideas sobre modernizacin, desarrollo econ-
mico y politico, integracin econmica y hasta
educacin, en su aplicacin a Amrica Latina, tien-
den siempre a asimilarse a los modelos preexis-
tentes de lasdemocracias industriales avanzadas..
de Europa o Estados Unidos -el mundo llamado
occidental (Westem) segn la terminologa de
moda-, y ello implica a mi juicio un peligroso
error de perspectiva si no se manifiestan explcita-
mente los presupuestos ideolgicos de los esque-
mas preferidos por los investigadores, que parlo
comn coinciden con los de su propia
Siempre aparece a este respecto el
asunto de laccneutralidad.. de las cieincias
les,como manera de justificar en abstracto
Iidez ltima del modelo
piado de todo otro
tem) (10).
116
Sin renegar de los complejos paradigmas de la
ciencia poltica comparada, que inundan la litera-
tura y la enseanza sobre el ..Tercer Mundo" en
universidades norteamericanas, pienso que todava
son muy necesarios estudios descriptivos y en
profundidad dedicados a un solo tema, pas o re-
gin de Amrica Latina, dirigidos a organizar los
datos previos sin los cuales es imposible toda
teorizacin realmente til, paso superior y posterior
en la conceptualizacin de los estudiosos. Esta
tarea ms paciente y menos ambiciosa de anlisis
e interpretacin de los hechos histricos, polticos,
sociales, econmicos y culturales, se halla an
muy lejos de haberse realizado a fondo. Con la rela-
tiva excepcin de Mxico y parcialmente de Cuba
a partir de 1959, poco es lo que de realmente
profundo y significativo se ha publicado en Norte-
amrica durante los ltimos aos sobre Estados in-
dividuales de nuestro continente, aparte de valiosas
obras monogrficas o introductorias (11). Se habla
mucho, por ejemplo, de la necesidad de estudiar
a fondo los partidos y movimientos polticos en
Amrica Latina: pues bien, slo un puado de mo-
nografas dedicadas al APRA del Per, a la Unin
Cvica Radical de la Argentina, a Accin Demo-
crtica de Venezuela y al Partido Febrerista del
Paraguay, pueden contarse entre esos aportes pre-
liminares (12). Las obras sobre el militarismo en
Amrica Latina slo han comenzado a escribirse
en los ltimos diez aos, pero en la actualidad
incluso se carece de suficientes estudios naciona-
les sobre las fuerzas armadas (13), cosa que por lo
dems es tambin un dficit propio de los autores
de habla espaola. Y as podran ampliarse los
ejemplos.
A la nueva promocin de historiadores, econo-
mistas, cientificos polticos, antroplogos, gegra-
fos y socilogos le est destinada una empresa
herclea, la de afianzar las bases definitivas de los
estudios latinoamericanos en los Estados Unidos.
Para ello, un paso elemental y urgente consistir
en la publicacin en ingls de importantes trabajos
de autores de habla espaola y portuguesa, cosa
que ya ha empezado a hacerse en forma aislada,
junto a los de colegas norteamericanos. De esta
confrontacin podr sobrevenir mucha luz en torno
a problemas todava oscuros o apenas rozados (14).
El complejo fenmeno de la Revolucin Cubana
ha puesto por fin en crisis muchas de las presun-
ALBERTO CIRIA
ciones con que hasta hace pocos aos se maneja-
ban universitarios, intelectuales y diplomticos en
los Estados Unidos. Pero so, en forma correlativa,
tambin ha aumentado los peligros de las vincula-
ciones evidentes que en tantas instancias se han
producido entre el conocimiento terico y desinte-
resado ( lo universitario por excelencia, en la visin
tradicional de las cosas) y la praxis de las relacio-
nes internacionales. En tiempos recientes, han cau-
sado sensacin en nuestro continente, y en cier-
tos sectores acadmicos norteamericanos de do-
centes jvenes y progresistas, las denuncias sobre
investigaciones que, bajo ropajes cientficos, pre-
tendan inmiscuirse en asuntos internos de los pa-
ses sedes de las mismas, intentando como en el
caso del famoso plan .. Camelot" -1965-, en Chile,
predecir con anticipacin la posibilidad de esta-
llidos de tipo insurreccional o revolucionario" (15),
bajo la apariencia de tareas cientficas neutra-
les". Para el futuro resulta importante, entonces,
(11) A ttulo meramente ilustrativo, se puede indicar:
L. Vincent Padgett, The Mexican Politica/ System,
Boston, Houghton Mifflin Company, 1966; Federico G. Gil,
The Political System of Chile, Boston, Houghton Mifflin
Company, 1966; Thomas E. Skidmore, Politics in Brazi/,
1930-1964 (An Experiment in Democracy), Nueva York,
Oxlord University Press, 1967; y Robert H. Dix, Colom-
bia: The Politlcal Dimension of Change, New Haven,
Conn., Yale University Press, 1967.
(12) Harry Kantor, The Ide%gy and Program of the
Peruvian Aprista Movement, 2.' ed., Washington Savile
Books, 1966, hay ed. castellana; Peter G. Snow, Argen-
tine Radicalism (The History and Doctrine 01 the Radical
Civic Union), lowa Clty, University 01 lowa Press, 1965;
John D. Martz, Accin Democrtica (Evolution 01 a
Modern Political Party in Venezuela), Princeton, N. J.,
Princeton University Press, 1966; y Paul H. Lewis, The
Politics of Exlle (Paraguay's Febrerista Party), Chapel,
Hill, N. C., University 01 North Carolina Press, 1967.
(13) Para una revisin critica de la literatura corriente
sobre el militarismo latinoamericano, vase L N. Mc-
Alister, Recent Research and Writings on the Role 01
the Military in Latin America, Latin American Research
Revlew, vol. 11, N.o 1, 1966, pp. 5-36.
(14) Clr. Claudio Vliz (ed.), Obstac/es to Change in
Latin America, Londres, Oxlord University Press, 1965, y
The Politics of Conformity In Latin Amerlca, Nueva York,
Oxlord University Press, 1967; Seymour Martin Lipset y
Aldo Solari (eds.), Elites in Latln Amerlca, Nueva York,
Oxlord University Press, 1967, hay ed. castellana; y Ja-
mes Petras y Maurice Zeitlin, Latin America: Reform or
Revolution?, Nueva York, Fawcett. 1968.
(15) Gregorio Selser, Espfonaje en Amrica LatIna
(El Pentgono y las tcnicas sociolgicas), Buenos Ai-
res, Iguaz, 1966, p. 39.
AMERICA LATINA: FOrOGRAFIA O DAGUERROTIPO? 117
que los investigadores norteamericanos en nuestros
pases estn perfectamente al tanto de la proceden-
cia de los fondos con que cuentan y del tipo de
entidades que auspician sus proyectos, para evitar
que siga recrudeciendo el tradicional sentimiento
antiyanqui en Amrica Latina frente a inadmisibles
intromisiones en las soberanas nacionales y en
la seriedad de los trabajos de campo.
Tambin es evidente en los propios Estados Uni-
dos la desconfianza hacia la investigacin dirigi-
da.. por intereses privados sumamente poderosos
(la Dow Cheminal Co. y su moderna tecnologa
al servicio del napalm; las industrias estratgicas
para la defensa nacional en combinacin con ins-
titutos universitarios, a los que asesoran y finan-
cian), como parte de un movimiento ms vasto,
todava sin gran coordinacin, que est exigiendo
student power (poder estudiantil), y que en trminos
ms familiares para nosotros se podra definir como
mayor representacin y participacin estudiantiles
en los asuntos y el gobierno de las universidades.
Grupos de estudiantes activos e influyentes no
quieren ser consumidores pasivos de una educa-
cin encorsetada y ajena a los graves problemas
de la era contempornea; quieren estudiar sin la
amenaza de ser reclutados en las fuerzas armadas
para defender a Vietnam del Sur, quieren ver la
igualdad racial llevada a la prctica en forma de
oportunidades concretas para sus compaeros ne-
gros, han comenzado a comprender que la clase
dirigente desea universidades que produzcan tc-
(16) Ronald Hllton, Ships That Pass in the Night,
The Naton, 28 de agosto de 1967, p. 147. Una detallada
critica Interna a la enseanza acadmica tradicional
en los Estados Unidos, en Theodore Roszak (ed.) , The
Dissentlng Academy (Nueva York, Random House, 1967),
coleccin de ensayos de jvenes profesores en cien-
cias sociales que cuestionan el conformismo y la falta
de vigencia real de los programas universitarios en sus
respectivas especialidades.
(17) Como Seymour Martin Lipset (ed.), Student Poli-
tics, Nueva York, Basic Books, 1967. El citado artIculo
de Ronald Hllton, Ships That Pass In the Nlght, es la
mejor introduccin al tema de la Iatlnoamericanlzacln
de las universidades norteamericanas y la norteame-
ricanlzacin de las universidades latinoamericanas
(p. 145), esta ltima producto evidente de los subsidios
de origen estadounidense y de las restricciones a la
militancia estudiantil.
(18) Vase Waldo Frank, South American Journey,
Nueva York, Duell, Sloan and Pearce, 1943.
nicos competentes con un barniz de cultura gene-
ral, y no ciudadanos independientes que cuestio-
nen seriamente el origen del poder y la rique-
za.. (16). Los comienzos del movimiento de la Re-
forma Universitaria de Crdoba, ya cincuentenario,
y su inmediata proyeccin continental, parecen ha-
berse repetido en forma sorprendentemente similar
en las universidades estadounidenses desde la ex-
plosin de Berkeley -1964- hasta la ocupacin de
la Universidad de Columbia en abril de 1968, y con
la previa participacin de estudiantes en el movi-
miento pro-derechos civiles y en las campaas con-
tra la guerra en Vietnam. Pero, cosa extraa,
este precedente casi resulta desconocido para los
propios dirigentes estudiantiles y la comunidad aca-
dmica, salvo alguna que otra solitaria excep-
cin (17). Lo que reafirma la falta de informacin
concreta sobre Amrica Latina que vengo glosando.
Los intelectuales norteamericanos
y Amrica Latina
Mucho de lo sintetizado sobre la precaria imagen
de Amrica Latina en medios universitarios nortea-
mericanos, con la relativa mejora de la situacin
en el plano de los latinoamericanistas profesiona-
les, puede aplicarse a los intelectuales en ge-
neral.
Siempre han existido figuras aisladas con perso-
nales intereses en nuestro continente: pienso en
Carleton Beals, el inconformista, o en Waldo Frank,
sobre todo en el perodo previo a la segunda gue-
rra mundial y durante el transcurso de sta. Dichos
precursores han intentado explicar a sus compatrio-
tas la vasta problemtica del rea, y en ocasiones
han servido de voceros oficiosos a las posiciones
oficiales de su gobierno, como result precisa-
mente el caso de Frank con relacin a la Argen-
tina, cuando todo lo que vea en nuestro pas era
reducido a una lucha entre el nazifascismo.. y la
democracia, sin trminos medios (18). En un
plano menor, pero importante por la difusin que
han alcanzado sus volmenes, se encuentra desde
hace aos el periodista viajero John Gunther,
especialmente en la reciente edicin de su Inside
South America, en parte gua turstica, en parte
libro de viajes, en parte historia, en parte notas so-
bre los acontecimientos corrientes, y en parte
118
observaciones y comentarios sobre las tendencias
econmicas, sociales y polticas (19). Un popurri
muy al gusto de sus lectores, pero de escaso o
ningn valor como elemento informativo sobre
todo un continente. Hay excepciones, y justo co-
rresponde manifestarlas, en trabajos anlogos en
cuanto al tema pero muy diversos en su enfoque
y conclusiones, como The Great Fear in Latin Ame
rica, de John Gerassi, que propone una poltica de
reconquista de Amrica Latina por los propios
latinoamericanos, sugiriendo cambios fundamen-
tales en las esferas oficiales de Estados Unidos
con relacin a ese territorio (20).
Por lo comn, los intelectuales como tales y en
corporacin no se han preocupado consistentemen-
te por los problemas de Amrica Latina. Slo en
contadas ocasiones, y cuando ciertas crisis del sis-
tema interamericano aceleraron la reaccin; han
aparecido nombres aislados de escritores y artistas
en manifiestos, declaraciones y grupos ad-hoc
(como el Comit Pro Justo Trato de Cuba a prin-
cipios de la dcada del sesenta, en oposicin a la
poltica del Departamento de Estado respecto de
la isla), pero es imposible afirmar que la gran ma-
yora de los intelectuales norteamericanos posea
una idea clara y :>recisa sobre la situacin del
continente (21).
Yendo a un terreno ms concreto, es muy relativa
la frecuentacin de los intelectuales norteamerica-
nos -y por ende del pblico culto en general-
con las producciones de sus colegas del sur del
Hemisferio, cosa que apenas ha empezado a reme-
diarse espordicamente en los ltimos aos. Fuera
de pocos clsicos literarios (Facundo, de Sar-
mier.to, Os serti5es de da Cunha, Don Segundo
Sombra, de Giraldes, Los de abaio, de Azuela...)
traducidos al ingls hace ya tiempo, nicamente
un puado de autores contemporneos (Borges,
Neruda y ms recientemente Julio Cortzar, Mi
guel Angel Asturias, Mario Vargas Llosa, Alejo Car
pentier, Edmundo Desnoes, Beatriz Guido, Carlos
Fuentes, Juan Carlos Onetti...) han sido vertidos a
ese idioma en ediciones limitadas (22). En otros
casos, como el de Ernesto Sbato, su novela El
tnel se emplea como texto en cursos universita
rios de espaol, amplindose la obra original con
notas y vocabulario en ingls. Es probable que la
tendencia se intensifique a breve plazo, pero sin
un orden claro de preferencias y niveles. Mientras
ALBERTO CIRIA
tanto, los intelectuales de los Estados Unidos se
siguen manejando en su acceso al terreno latino-
americano con los ensayos de Germn Arciniegas,
para citar un solo caso de autor bien conocido en
la comunidad latinoamericanista del pais del Norte.
Parecidas apreciaciones deben formularse para
la pintura, la escultura, la msica, la arquitectura.
Predominan escasisimos nombres latinoamericanos
que consiguen interesar incluso a la gran prensa
estadounidense en presentar esbozos biogrficos
o interpretativos de sus actividades. El ms reciente
ejemplo es sin duda Alberto Ginastera (23), como
antes lo fueron -en distintas pocas- Diego Ri-
vera, Hctor Villa-Lobos, David Alfara Siqueiros o
Carlos Chvez. Pero cuntos artistas de nuestro
continente no atraviesan jams esa barrera de si-
lencio?
Los medios norteamericanos
de comunicacin de masas y Amrica Latina
Es tradicional hasta para ciertos criticas norteame-
ricanos lamentarse por el poco espacio y la falta
general de informacin que la prensa diaria de
gran tiraje y los semanarios de noticias al estilo
Time, Newsweek y U. S. News and World Report
han otorgado corrientemente y en el pasado a Am-
rica Latina. Los titulares, los artculos de fondo y
los editoriales slo abundan, por escasos dias,
(19) Nota bibliogrfica de Charles W. Cole sobre el
libro de John Gunther lnside South America (Nueva
York, Harper and RoVl, 1967), The New York Times
Book Review, 29 de enero de 1967, p. 1.
(20) Vase John Gerassi, The Great Fear in Latn
America, 2'. ed. rev., Nueva York, Collier Books, 1965,
especialmente pp. 415-424.
(21) Vase Ronald Hilton, Is There a Latin America?
The Nation, 10 de abril de 1967, pp. 457-463; YHelen Ygle-
sias, The Havana Cultural Congress, The Nation, 19
de febrero de 1968, pp. 243-246.
(22) Rayuela (Hopscotch) de Cortzar y Mulata de tal
(Mulata) de Asturias tambin han sido publicadas en
paperbacks econmicos y de vasta circulacin, pero re-
sultan excepciones a la regla apuntada en el texto.
Miguel Angel Asturias, Premio Nbel de Literatura en
1967, fue descubierto en el mundo intelectual norte-
americano slo despus de conquistar ese lauro.
(23) Vase Donal Henahan, (1) 'Why Not?' (2) 'One
Step Forward', nota-reportaje a Ginastera, el mejor
compositor sudamericano, The New York Times Maga-
zine, 10 de marzo de 1968, pp. 30-31, 65-88.
AMERICA LATINA: FOTOGRAFIA O DAGUERROTIPO?
en ocasiones de crisis continentales (Guatemala en
1954; la invasin de Baha de Cochinos en 1961 o
el Unin Sovitica-Estados Unidos
cuando la cuestin de los missiles en el Caribe
en 1962; la intervencin estadounidense y sucesos
posteriores en la Repblica Dominicana en 1965),
golpes de Estado (el de Brasil en 1964, el de la
Argentina en 1966), o noticias de seguro impacto
popular (la muerte de Ernesto Guevara en 1967),
fuera de algn evento deportivo, alguna catstrofe
de la naturaleza o la visita de uno que otro pre-
sidente latinoamericano a Washington.
Siguen siendo ciertas, al presente, las agudas ob-
servaciones escritas por John Hickey en 1953 so-
bre la prensa de su pas, que prefiero resumir y
comentar de este modo: a) no existe un esfuerzo
serio por cubrir e informar sobre el rea latino-
americana, salvo espordicas notas en el New York
Times, Washington Post o Christian Science Mo-
nitor, carentes de continuidad y privadas de senti-
do interpretativo; b) los grandes servicios noticiosos
culpan a la prensa por tal falta de inters y por los
poco satisfactorios resultados, pero a la vez los
primeros continan proporcionando a la ltima el
mismo tipo de informacin sensacionalista o pinto-
resca; e) los editoriales se emplean generalmente
para reiterar en tono paternalista la necesidad de
que los pases latinoamericanos se unan y se desa-
rrollen en la democracia, sin tener en cuenta la
previa carencia de ideas al respecto por parte del
lector comn; d) las informaciones publicadas se
originan por lo corriente en fuentes interesadas de
(24) Cfr. John Hickey, "Press Coverage of Latin Ame-
rica. Case: The New York Herald Tribune, Inter-Ameri-
can Economic Allairs, vol. VII, N 2, otoo 1953, pp. 60-
65. Otros casos especficos se analizan en Margaret
O'Donnell, "How Time and Newsweek Covered the
Argentine Story in 1947, I-AEA, vol. 11, N 1, verano 1948,
pp. 3-15; Y "How The New York Times Covers the Bra-
zilian Scene, I-AEA, vol. 11, N.O 3, invierno 1948, pp. 43-
52.
(25) D. H. Radler, El Gringo (The Yankee Image in
Latn America). Filadelfia, Chilton Company, 1962, p. 60
(el subrayado es mo, A. C.).
(26) Vase The Memoirs 01 Cordell Hul/, Nueva
York, Macmillan, 1948, vol. 11, p. 1377; O. Edmund Smith,
Jr., Yankee Diplomacy (U. S. Intervention in Argentina).
Dalias, Southern Methodist University Press, 1953, hay
ed. castellana; y Alberto Ciria, Peronismo-Mythology
or Ideology?, monografa N. 2, Latn American Research
Program, Universidad de California, Riverside, abril
de 1967, pp. 2-4.
los propios pases donde ocurren los hechos, o en
las ddivas extra que los corresponsales obtienen
de gobiernos latinoamericanos o de sus agencias
de propaganda, para retribuir luego a sus anfitrio-
nes con algunos centmetros de "noticias en los
peridicos norteamericanos; e) la excesiva preo-
cupacin al ms alto nivel entre los miembros
teamericanos de la S. 1. P. (Sociedad Interamerica-
na de Prensa) por la "libertad de expresin en
los pases latinoamericanos, nunca se compagina
con informaciones responsables sobre nuestro con-
tinente en los diarios citados; f) finalmente, in-
cluso en el limitado espacio dedicado a noticias
sobre Amrica Latina en diarios norteamericanos,
resulta muy difcil encontrar las ms significativas
de un determinado da o una determinada semana,
ya que por lo comn los sueltos se refieren a los
casos ms aislados, menos polmicos y relevantes
de la actualidad nacional de cualquier Estado lati-
noamericano, basndose en la habitual presuncin
-nunca demostrada del todo- de que so es lo
"que el pblico quiere leer (24).
En pocas ms recientes -1962-, D. H. Radler to-
dava poda afirmar: "Con anterioridad a la Re-
volucin Cubana, virtualmente no exista inters al-
guno sobre Amrica Latina por parte de nuestra
prensa, a excepcin de los ltimos dias de Pern
en la Argentina, cuando comenzamos a temer que
el peronismo servira como proyeccin contagiosa
del nazismo en el Hemisferio Occidental (25).
Pese a la buena voluntad crtica de Radler, en
su comentario aparece un grueso error: fue pre-
cisamente en los primeros aos del peronismo
(desde sus orgenes inmediatos en 1943 hasta fines
de la dcada del cuarenta) cuando creci el inters
por la Argentina en los Estados Unidos, al carac-
terizarla el propio Secretario del Estado Cordel!
HuI! como el "mal vecino del sistema interamerica-
no y el cuartel general del totalitarismo en Sudam-
rica. Los ltimos tiempos de Pern marcaron,
en cambio, un rapprochement poltico-econmico
entre ambos pases, y la antinomia "fascismo o
"democracia pas a un discreto segundo plano (26).
Las noticias que de cada pas latinoamericano se
insertan en la propia edicin latinoamericana de
Time, despachada semanalmente por avin a las
princioales capitales y ciudades del continente,
aoarte de infrecuentes y poco representativas, se
redactan en forma regular con "un tono de cons-
munDO
nuevo
publicar en los prximos nmeros:
textos acerca de
el bilingismo en Amrica Latina, el
teatro brasileo contemporneo, arte
popular y arte culto en el continente, las
jvenes generaciones de poetas en el
continente, el reclutamiento de los diri-
gentes pollticos de Colombia, la novsima
situacin poltica de Ecuador, cmo vio
el arte la Revolucin mexicana, la des-
composicin poltica del Uruguay, la
arquitectura pacea, crisis de la narra-
tiva ecuatoriana. las relaciones entre
APRA y Fuerzas Armadas, etc.
ensayos crticos de
Jorge Ayala Blanco. Brbara Eleodora,
Alberto Hoyos. Jess Urzagasti. Agustn
Cueva, Fausto Mas, Marcelo Segall,
Clarival Valladares. Adolfo Ferreiro, Juan
Liscano, Carlos Colombino y Enrique
Arna!.
Poemas y relatos de
Mario Rivero. Jos Luis Appleyard, Ramn
Xirau, Walmir Ayala, Miguel Arteche,
Fernando Arbelez y Guillermo Sucre.
Estudios de
Marcos Kaplan, Jorge Luis Recavarren,
Salvador Romero, Rubn Sueldo Guevara,
Edison Carneiro. Fernando Guilln Mart-
nez, Horacio MartoreIli, Claudio Albornoz,
Seda Bonilla, Javier Pazos y Rafael
Segovia.
Reportajes y entrevistas de
Roger Rumrrill, Jorge Gumucio, Mario
Planet, Marcelo Quiroga Santa Cruz,
Germn Vargas, Gilberto Mantilla, Fernn
Torres Len y Ren Dvalos.
ALBERTO CIRIA
ciente superioridad y un persistente barniz de ri-
diculo para todo lo latinoamericano (27): cualquier
ciudad menor que Rfo de Janeiro se adjetiva como
"perezosa o "dormilona, cualquier poltico nacio-
nalista y reformista como "izquierdista, cualquier
pedido de ayuda econ6mica a los Estados Unidos
como "avidez de d6Iares.
La radio, la televisi6n y el cine casi pueden
descartarse en bloque de este esquema descrip-
tivo sobre c6mo es percibida Amrica Latina en
los Estados Unidos. Las razones son varias, y
aqu s610 aludo a un par de ellas. La primera, y
fundamental, es que dichos medios de masas tien-
den a dedicarse primariamente al entertainment
(diversi6n, entretenimiento del escucha o especta-
dor) y no a la difusi6n seria de noticias, con la sal-
vedad de algunas radioemisoras y televisaras pri-
vadas -v, gr., en el Estado de Califomia-, y del
movimiento cinematogrfico independiente. que por
su misma naturaleza no abarcan al gran pblico.
La segunda razn, los problemas de la excesiva
concentraci6n en la propiedad y administracin
de las enormes redes televisivas, es otro elemento
de no provocar controversias de tipo politico o
econmico: pinsese que las cadenas de televisi6n
a escala nacional son slo tres, ABC, NBC y cas,
verdaderos gigantes de los nuevos medios, por si
mismos o en combinacin con sus filiales de radio
(WCaS en Nueva York, a ttulo ilustrativo para el
caso de la CaS) (28).
Unicamente en contadsimas ocasiones tales co-
mo el reciente asesinato de Martin Luther King y los
consiguientes disturbios raciales en muchas ciu-
dades de la nacin, en lo referente a cuestiones do-
msticas; y en oportunidad de la reunin de pre-
sidentes americanos en Punta del Este (abril de
1967) o la muerte de Guevara (octubre del mismo
(27) D. H. Radler, El Gringo, p. 68. Time posee ape-
nas tres corresponsales en Amrica Latina (uno en el
Caribe y dos en Ro de Janeiro); Newsweek uno en
Ro; y U. S. News & World Report uno en Amrica
Central (datos en mayo de 191)8).
(28) La excepci6n a lo expresado en el texto es NET
(Natlonal Educational Televlslon), cadena educativa que
rene a numerosas televlsoras unIversItarias y cultura-
les por todo el pa[s y trata corrientemente en forma
critica y hasta polmica muchos problemas domsticos
y de polftlca exterior. Conviene aclarar que su difusIn
y alcance son muchsimo menores que los de los
tres grandes de la televisin norteamericana.
AMERICA LATINA: FOTOGRAFIA O DAGUERROTIPO?
121
ao), en lo relativo a poltica exterior, los canales
citados brindan informaciones un poco ms exten-
sas y detalladas de los sucesos, sin abandonar
los prejuicios ya apuntados para la prensa. Pero
una vez que otras noticias desplazan la atencin
local fuera del continente latinoamericano, vuelve
a ocurrir lo de siempre: silencio, pintoresquismo,
parcialidad en los enfoques (29).
A modo de eplogo
Con respecto al inters universitario norteamericano
por Amrica Latina, stas son mis conclusiones
provisorias.
Pese a que la comunidad acadmica, en buena
proporcin, no comparte muchas de las posiciones
duras del gobierno estadounidense con respecto
a Amrica Latina -y tambin a otras reas del
globo-, su papel de grupo de presin es todava
muy dbil y desorganizado. Algunas modificaciones
advertidas permiten que el panorama no sea del
todo desalentador: los especialistas en Amrica La-
tina, por ejemplo, han denunciado abiertamente la
famosa Resolucin N". 560 aprobada por la Cmara
de Representantes el 20 de setiembre de 1965, por
la cual el cuerpo aconsejaba a la administracin
que volviera al ejercicio del poder internacional
de polica y del intervencionismo frente a cual-
quier amenaza o dominacin subversiva.. supuesta-
(29) Siempre en el plano de las noticias sobre Am-
rica Latina que se propalan por la televisin nortea-
mericana, puede sealarse que las tres redes principa-
les, ABC, NBC y ces, enviaron nutridas delegaciones
de reporteros y camargrafos a Punta del Este para
cubrir la citada reunin cumbre auspiciada por la
O.E.A., en abril de 1967. Durante dos o tres dfas se
transmitieron Informaciones sobre 105 .vecinos latino-
americanos, subrayando el hecho de la futura integra-
cin econmica de los mismos como la ltima pana-
cea para librarlos del subdesarrollo y la pobreza. Un
ao despus, continuaba el silencio habitual sobre
Amrica Latina en el campo de la televisin. Tan slo
el New York Times (16 de abril de 1966), por una nica
vez, describi en primera pgina el fracaso del Hemis-
ferio en cumplir con las metas anuales propuestas en
tal cnclave.
(30) El texto completo de la Resolucin NO. 560, en
Alberto Ciria, Cambio y estancamiento en Amrica
Latina, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1967, pp. 155-157.
(31) Cfr.Ideas in Action: Revolutlonary gurus, News-
week, 6 de mayo de 1968, p. 47.
mente orientada por el comunismo internacional y
sus agentes en el Hemisferio Occidental (30); y
los mismos profesores condenaron con severidad
la intervencin unilateral del presidente Lyndon B.
Johnson en la Repblica Dominicana, pocos me-
ses antes, adems de manifestar y protestar contra
el prolongado conflicto blico en el S. E. asitico.
Mas el resto de los universitarios que no se dedi-
can a ese ramo, como el pblico a secas, sigue
sin formarse una idea clara de Amrica Latina y
sus profundas crisis.
Buena parte de los nuevos estudiantes que son
atrados intelectualmente por nuestro continente,
terminarn luego de graduarse ingresando en orga-
nismos gubernamentales (Departamento de Estado,
Agencia Central de Inteligencia, Cuerpo de Paz...) o
privados (grandes compalas con intereses en di-
cha zona), y por ello slo queda esperar, sin de-
masiado optimismo, que sus futuras tareas contri-
buyan a reestructurar la polftica exterior del pals
as como las gestiones del capital extranjero en un
sentido ms respetuoso para los pueblos de distin-
tos orgenes y aspiraciones, que no siempre coinci-
den con los de los Estados Unidos.
La agitacin estudiantil a que alud ms arriba
puede colaborar a largo plazo a que la enseanza y
la investigacin universitarias en Norteamrica se
canalicen por rumbos ms realistas y beneficiosos
con respecto al Tercer Mundo dentro del cual
Amrica Latina ocupa al presente el tercer lugar
de preferencia, despus de Asia y Africa. No es
casual, entonces, que entre los dolos de la
Nueva Izquierda juvenil y de los estudiantes activis-
tas figuren Frantz Fanon, Che Guevara y Rgis
Debray, tal como lo viene sealando desde hace
un tiempo la gran prensa (31). Y, en un plano ms
amplio, serIa de desear que la universidad norte-
americana asuma con decisin sus responsabilida-
des frente al resto de las comunidades nacionales.
Para ello, a los autnticos investigadores de ese
pas slo deber pedrseles que cuando viajen y
trabajen en los nuestros sean absolutamente fieles
a sus principios cientlficos y preferencias ideolgi-
cas, sin otros fines conexos del tipo "Camelot.
Norteamericanos y latinoamericanos podremos
aprender mucho en la labor comn. Las observa-
ciones y criticas, por ms severas que resulten,
deben emplearse para mejorar lo observado y cri-
ticado, descartando la procedencia domstica o
122
extranjera de las mismas. A partir de ah, el fu-
turo de las ciencias sociales en Amrica Latina po-
dr conocer tiempos mejores que los actuales (32).
En el plano de los intelectuales, la situacin es
bastante ms grave. Aparte de meritorias publica-
ciones semanales o mensuales, de escaso tiraje,
al estilo de The Nation, The New Republic, The
Guardian y Monthly Review (33), poco y nada se
conoce a travs de la gran prensa sobre el ver-
dadero rostro de Amrica Latina. En consecuencia,
la comunidad de la intelligentsia se reduce a de-
sempear un papel casi por completo pasivo en
el conocmiento y discusin de tantos temas can-
dentes y vitales de esa rea, fuera de las adhesio-
nes individuales a grupos de apoyo a la Revolu-
cin Cubana, de viajes tursticos y de estudio por
algunas capitales latinas, o de libros y articulas
interpretativos que difunden los citados semana-
rios, que apenas si llegan a un pblico constante
y minoritario. Los intelectuales y artistas que no
PAPELES DE
SON ARMADANS
Director : Camilo Jos Cela
SUMARIO N" 147
J. ROF CARBALLO: La nebulosa de la no-
vela.
M. CASADO NIETO: Pra unha elexia.
JOSE LUIS VARELA: Risco y el Diablo.
MAX AUB: Apunte de Jorge Guilln.
TS'ANGS-DBYANGS-RGYA-MTSO: Cantos del
sexto dalai-alma.
Precios de suscripcin:
Un ao, 700 ptas.; 6 meses, 375 ptas.
Extranjero: Un ao, 15 dlares
Redaccin - Administracin
Francisco Vidal, 175. La Bonanova
PALMA DE MALLORCA (Espaa)
ALBERTO CIRIA
sienten preocupacin especial por lo latinoamerica-
no, marginados tambin de esos cenculos, slo se
enterarn por el New York Times o el U. S. News &
World Report del "peligro comunista en Cuba, del
milagro mexicano o de la revolucin en liber-
tad chilena, en notas aisladas y no demasiado
prominentes.
En lo relativo a los medios de comunicacin de
masas, para terminar, su aporte es idnticamente
pauprrimo. Ni la prensa millonaria en ejemplares
ni la televisin comercial proveen pautas seguras
para entender y explicarse lo que ocurre en Am-
rica Latina. Dichos medios, elementales en una de-
mocracia pluralista, deben ilustrar en teora al
ciudadano medio para que elabore su particular
opinin sobre la comarca y el ancho mundo ajeno,
pero en el caso que he esbozado no cumplen ni de
lejos una misin esclarecedora.
En vez de una fotografa moderna y en colores,
los medios de masas persisten en dar al lector
comn norteamericano la imagen de un daguerro-
tipo deslucido por el tiempo, como si ste refle-
jara, en 1968, las complejidades y contradicciones
de veinte naciones pobladas por ms de doscientos
millones de habitantes. Los estereotipos continan
prevaleciendo, y tanto los diarios como el cine,
la radio y la televisin se complacen en reiterarlos
hasta la saciedad. Lo que se conoce de Amrica
Latina a nivel medio en Estados Unidos es en rea-
lidad un fragmento de lo que con buena voluntad
podra servir para describir a ciertas zonas de
Amrica Central en el siglo XIX. Ni ms ni me-
nos. O
(32) Un paso muy importante, a este respecto, es el
abandono de la idea corriente hasta hace pocos aos
de que debian existir especialistas generales en Amri-
ca Latina (los Iatinoamericanistas), para reemplazarla
por el nfasis de la especializacin en un pais deter-
minado, o a lo sumo en un grupo reducido de paises,
como manera eficaz de profundizar los conocimientos
y las investigaciones. A nadie en el mundo acadmico
se le ocurre hablar hoy de africanistas, pongo por
caso, sino de especialistas en Africa Occidental, Egip-
to, Sudfrica, etc.
(33) The Nation tiene un tiraje aproximado de 25.100
ejemplares; The New Republic, 40.280; el New York Times
dominical, 1.347.500, y existen vespertinos en las gran-
des ciudades que publican varios millones de diarios
(Zbigniew Brzezinski y Samuel P. Huntington, Political
Power: USA-USRR, Nueva York, The Viking Press, 1965.
p. 89).
Entre la seriedad y la represin
Una efmera vida alcanz la inusitada muestra
plstica organizada por el Instituto Torcuato Di
Tella, de la Argentina, bajo el ttulo quiz preten-
cioso de Experiencias 68. La muestra, inaugura-
da el 13 de mayo, debia prolongarse hasta el 12
de junio -un mes exactamente- pero ces repen-
tinamente cuando el secretario de abastecimientos
y polica municipal de la municipalidad de Buenos
Aires, doctor Hctor Fernando Guevara, resolvi
que una de las obras expuestas transgreda las
normas en vigor sobre moral y buenas costum-
bres, y dispuso que fuera retirada de la muestra
a partir del 22 de junio. La clausura dispuesta por
la municipalidad coincidi con una medida similar
en hora y lugar, adoptada por lo policia federal
argentina.
Experiencias 68 constituy un intento de reunir
las pruebas extremas del pop y la "vanguardia
plstica iniciadas en 1967 con la muestra "Expe-
riencias visuales realizada en el mismo Instituto.
Esta vez los creadores recurrieron a modelos, mo-
tivaciones y materiales todavia menos rutinarios.
Desde un simple par de lmparas con distintas
intensidades de luz, iluminando paredes enfrenta-
das con igual textura y color hasta la presentacin
en vivo de una familia proletaria cuyo "pater es
en la vida real un obrero metalrgico, pasando por
la reproduccin en tamao natural (construida en
papel prensado) de un par de baos (uno para
hombres, el otro para mujeres) pblicos, similares
a los de los bares y restaurantes de cualquier urbe
moderna, la muestra incluia prcticamente "de
todo y, segn algunos, cualquier cosa.
Quiz respondiendo a cierta timidez frente al
carcter de la muestra, el Instituto Di Tella hizo
una limitada difusin de su inauguracin y no re-
curri a sus habituales resortes publicitarios. La
muestra se inaugur en silencio, salvo las peque-
as reuniones y citaciones a los periodistas y cri-
ticas normales en tales ocasiones y a la protesta
de algn vanguardista excluido de la seleccin
de obras.
El eco de la muestra misma parece haber tenido
cierta sordina ya que recin una semana ms tarde
La Prensa publica el primer comentario. Y el co-
mentario parece poner de manifiesto una cierta irri-
tacin, un fuerte y spero tono de protesta contra
ms que respecto de la obra. "Ya no se trata
-dice el comentario publicado el 21 de mayo en
La Prensa- de discutir la calidad artistica de
cuanto se exhibe, sino de negar la posibilidad de
que se agreda al pblico impunemente; se trata por
otra parte de impedir la burla organizada, espe-
cialmente cuando se parte. de la ausencia de tacto
y de buen gusto. La crtica f1,lstiga el hecho de que
se utilicen seres humanos -como en el caso de
la familia proletaria- y que se haya sustrado al
obrero metalrgico de su trabajo propio en la in-
dustria y con la misma ingenuidad e inocencia des-
menuza todo el resto de la muestra.
Por su parte, La Nacin, en un .comentario publi-
cado bastante despus de haber sido clausurada la
muestra, nos aparece ms cauta y objetiva, menos
urticante e irritada: Existe un grupo curioso -dice
al referirse al conjunto que integra la muestra-
(de artistas) que es el de aquellos que estn ms
all de la vanguardia y se colocan de un salto
delante de ella, simulando la imagen de la vanguar-
dia verdadera.
Entre tanto Anlisis, la revista quiz mejor infor-
mada y la ms equilibrada y objetiva para sus criti-
cas, concluye una nota publicada varios dias des-
pus de la clausura, sealando que si los intentos
expuestos en la muestra lo son realmente "sus
prximos frutos se darn sin duda fuera de las
artes plsticas y lejos de las galeras.
Pero ninguna de estas consideraciones parece
haber movido a la municipalidad de Buenos Aires
ni a la policia federal para resolver la clausura de
una de las obras expuestas. Ms bien, sus funda-
mentos pueden hallarse claramente justificados y
racionalizados en una parte breve y concisa de la
primera de las crticas mencionadas -la de La
Prensa-: "El envio de Roberto Plate -dice el al"
ticulista- es lisa y llanamente increble; lo es en
cuanto idea del expositor pero ms increble nos
resulta el que se haya aceptado esa presentacin
que es, ni ms ni menos, una inslita agresin para
el pblico con la conveniente indicacin, en cada
puerta, de que uno es para damas y para caba-
124
lIeros el otro. Cuando se ingresa pueden verse los
compartimientos aunque no los elementos sanita-
rios. No faltan, en cambio, las inscripciones que,
lamentablemente, suelen hacer en los muros de
tales dependencias de uso pblico los inadaptados.
Son inscripciones obscenas en las que no se evitan
las palabrotas ms soeces, amn de dibujos, citas
CUADERNOS
HISPANOAMERICANOS
Director: Jos Antonio Maravall
Nm. 222 (Junio de 1968)
LUISA S. GRANJEL: La novela corta en
Espaa (1907-1936). - JOSE MONLEON:
Cante y sociedad espaola. - GERARDO
DIEGO: Poesa y creacionismo de Vicen-
te Huidobro. - DIEGO JESUS JIMENEZ:
Seis poemas de amor. - JORGE RIVE-
RA: El origen de la filosofa en Xavier
Zubiri. - RAFAEL CONTE: Doce propo-
siciones para un festival Cortzar. -
JAMES HIGGINS: El dolor en los Poe-
mas humanos de Csar Vallejo. - FE-
LlX GRANDE: Con Garca Mrquez en un
mircoles de ceniza. - JOSE LUIS
CANO: Antonio Machado, estudiante.
Direccin y Administracin:
INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA
Avenida de los Reyes Catlicos
Madrid 3
CENSURA
con los correspondientes nmeros telefnicos y todo
de cuanto peor gusto se pueda imaginar.
Fue precisamente esta obra de Plate la impugna-
da por la policra y la municipalidad. A las objecio-
nes por las inscripciones de .. palabras soeces se
agreg en la decisin oficial .. criticas al seor
presidente, es decir, al teniente general Juan Car-
los Ongana, quiz con palabrotas no menos urti-
cantes.
Las autoridades de Instituto adujeron que aque-
llas inscripciones no integraban la muestra de arte
sino que provenran de la libre iniciativa del pbli-
co que quiso convertir el lugar en un objeto lo
ms realista posible, pese a lo cual, la disposicin
se cumpli inmediatamente y la clausura de los
baos arrastr el cierre de la muestra.
Detrs de un episodio que no deja de tener ines-
perados ribetes sardnicos y su punta de mala fe
y no mejor conciencia sobre el asunto, se esconde,
sin embargo, una estrategia de ms largo alcance.
Desde varios meses antes, la policra se ensa
muy meticulosamente con los artistas porteos. El
pintor Alberto Deira, a fines de 1967 fue encarcela-
do por el solo hecho de tener sus cabellos creci-
dos; lo mismo ocurri con alrededor de media
docena de plsticos reunidos en un caf apenas
una semana antes de la clausura del local de
marras; igual suerte corrieron algunas actrices de
teatro y con posterioridad el director de cine Leo-
poldo Torre Nilson y el periodista y escritor Luis
Pico Estrada fueron sometidos a proceso por sus
cuentos que integran el volumen Crnicas del sexo,
editado por Jorge Alvarez.
Al margen de la escasa o relevante significacin
artstica alcanzada por la novsima nueva ola post-
vanguardista, el hecho encierra, por sr mismo, el
carcter de una reaccin inusitada pero caracters-
tica, sin embargo, del medio en que se desen-
vuelven las actividades intelectuales en la Argen-
tina.
Pornografa y subjetivismo
Casi en los mismos das en que ocurran los epi-
sodios de Buenos Aires pero de un modo menos
polmico y agresivo, con procedimientos silencio-
sos bien que igualmente directos y eficaces, la po-
Iicra bogotea protagoniz, a su turno, otro episo-
dio de censura. Esta vez, la excusa directa residi
CENSURA
en la acusacin de pornografa" contra los diez
monotipos y cinco dibujos que integraban la mues-
tra Variaciones sobre el tema del amor" que el
artista Carlos Granada presentaba en la Galera de
Arte Ud., ubicada en el popular Parque de la Inde-
pendencia de Bogot.
El procedimiento policial en la ocasin fue, como
decimos, muy sencillo: dos agentes de la reparti-
cin se presentaron el 31 de mayo en el lugar y
sin frmulas previas procedieron a ordenar el cie-
rre de la misma. Ante la sorpresa y el estupor, ya
que no son corrientes tales actitudes en la capital
colombiana, uno de los policas inform que ade-
ms de la clausura tena orden de retener los
cuadros" pero que no lo harla, ya que a su propia
interpretacin policial del hecho eso me parece ya
un exceso".
Ignorando los episodios porteos, Granada mani-
fest a los diarios que medidas como la adoptada
no ocurren sino en Colombia". Aclar asimismo
que el problema del sexo -motivo objetado por
los censores y objeto de la muestra- es un tab,
un tab que yo trato de romper.
La exposicin de sus obras vali la clausura de
la muestra a Granada. Pero no ocurri lo mismo
con el diario El Tiempo, que reproduce uno de los
dibujos integrantes de la muestra, en toda su cru-
deza expositiva, al informar del hecho, y al que
no se le aplic la clausura de sus pginas, afor-
tunadamente.
y ajustando trminos, el diario El Siglo del 2 de
junio ltimo, al comentar el episodio concluye con
claridad una nota de protesta sobre la medida con
la categrica afirmacin: La pornografa no est
en los cuadros sino en quien as los ve.
El hecho y la ciencia politica
Pero hay otro modo ms eficaz de ejercer la cen-
sura que recurriendo a la mano policial, y es, sim-
plemente, el atajo de frenar cualquier acto imagi-
nativo.
Tambin en Colombia, esta vez a nivel universi-
tario ocurri este hecho curioso e inslito. El titular
de Ciencias Pollticas de la Universidad Externado
de Colombia, dict estas sabias definiciones a sus
alumnos:
125
Hecho poltico es todo lo que interesa en la
vida poltica de un pas."
Hecho no polltico es el que no interesa en la
vida polftica de un pas.
Ciencia polltica son los hechos polticos estu-
diados por los no polticos."
y asl el presupuesto estatal ahorrar en personal
policial. O
Zona
franca
Revista de Literatura e Ideas
Director: Juan Liscano
Nm. 57, Mayo de 1968
VICENTE GERBASI: Poemas. - SARA GA-
LLARDO: Los galgos. - A. BAEZA FLO-
RES: Cerrado en su domingo de ceniza.-
ALEJANDRO LASSER: El escritor sin edi-
tor. - HECTOR DE LIMA: El fracaso de
los hippies? - JORGE MEDINA: Eisa
Weizell. - ALAIN BOSQUET: Carta de
Pars. - CESAR DAVILA ANDRADE: No-
cin y tcnica de la conciencia de s
mismo. - JULIO ORTEGA, CECILIA BUS-
TAMANTE y RAQUEL JODOROWSKI: Tres
poetas del Per. - L. T.: Un esperpento
sobre la mafia intelectual en Mxico. -
CRONICAS - ARTES PLASTICAS - LEC-
TURAS.
Suscripcin anual: Ss. 22
Extranjero: 6 dlares
Apartado 8349
Caracas Venezuela
Colaboradores
RODOLFO ALONSO (Argentina), poeta, distinguido como
traductor de la obra de Cesare Pavese, es igualmente
notable periodista de agudos perfiles.
JOSE A. BALSEIRO (Puerto Rico), profesor de Litera-
tura en la Universidad de Miami (Estados Unidos), es
autor de varios libros: El vigia, En vela mientras el
mundo duerme, La pureza cautiva, Visperas de sombra,
Expresin de Hispanoamrica, etc.
CARLOS BEGUE (Argentina), desempe la critica tea-
tral en la revista Estudios, de Buenos Aires. En 1966
obtuvo el premio de cuentos en el concurso organi-
zado por la revista Testigo, de la capital argentina.
y en 1967 la Casa de las Amricas, de La Habana,
otorg una primera mencin a su libro indito de cuen-
tos Le decian Cabezn.
FRANQOIS BOURRICAUD (Francia), profesor de socio-
logia en Sorbonne-Nanterre, es autor de varias obras
de carcter sociolgico, entre las cuales cabe mencio-
nar Poder y sociedad en el Per contemporneo, pas en
el que residi durante largas temporadas y que ha es-
tudiado con la mxima atencin.
LUISA BRIGNARDELLO (Argentina), graduada en el
departamento de psicologa de la Sorbona, ha efectua-
do diversas investigaciones de su especialidad. El tra-
bajo que publicamos corresponde a un estudio ms am-
plio acerca del movimiento estudiantil argentino, reali-
zado con el auspicio del Centro Argentino parla Li-
bertad de la Cultura.
ORDEN DE SUSCRIPCION
Envio a ustedes la cantidad de .
importe de mi suscripcin anual a "MUNDO NUEVO"
a partir del nmero .
Nombre y apellidos .
Direccin completa .
Pago mediante cheque bancario a la orden de
"MUNDO NUEVO" o giro postal (C. C. P. Paris
644-69) a nombre de Manuel Fabra, 23, rue de la
Ppiniere, Paris-e
e
Suscripcin anual:
Francia: 35 F - Otros paises europeos: 40 F
U.S.A.: e $ - Amrica Latina: 6 $
(Para pago en moneda nacional informarse con
el agente de cada pas. Vase la lista en la pgina
tercera de la cubierta.)
ALBERTO CIRIA (Argentina), actualmente profesor en la
Rutgers University de los Estados Unidos, ha cumplido
una amplia labor como investigador de historia politica
rioplatense. En su juventud fue dirigente estudiantil uni-
versitario.
PIERRE CLASTRES (Francia), profesor e investigador del
"Centre National de la Recherche Scientifique" de Pa-
ris, realiz importantes trabajos antropolgicos entre
los indios guayakies del Paraguay Oriental, trabajos
reflejados en varios estudios publicados en diversas
revistas.
CESAR DI CANDIA (Uruguay), periodista de las nuevas
promociones culturales, ha publicado diversos ensayos
y reportajes en diarios de Montevideo y como cuentista
figura en la seleccin 13 cuentistas, que rene trabajos
de ficcin de varios escritores uruguays.
MANUEL DIEGUES JUNIOR (Brasil), dirige el "Centro de
Pesquisas Sociais" de Rio de Janeiro. A sus dotes
cientificas, que han valido importantes trabajos de in-
vestigacin de la realidad brasilea, une las inquietudes
y capacidades del periodista gil y profundo.
OSCAR FERREIRO (Paraguay). poeta y ensayista, cola-
bora asiduamente en diversas publicaciones hispano-
americanas y europeas, en las que nos ofrece muestras
de su infatigable quehacer.
GERMAN KRATOCHWILL (Austria). ha cumplido ya, a
los 30 aos, una prolongada actividad como critico lite-
rario y de artes plsticas, asi como de investigador
social. Sus colaboraciones en Alemania y varios paises
de Amrica testimonian en el primer sentido y su libro
Frenos econmicos y sociales para la educacin mues-
tra su preocupacin en el segundo.
PEDRO LAIN ENTRALGO (Espaa), profesor de la Uni-
versidad Central de Madrid, de la que fue rector hace
unos aos, tiene ya tras de si una amplia obra de ca-
rcter cientifico, filosfico y literario de gran valor.
Ahora nos muestra, con su obra teatral an sin estrenar
Tan slo hombres, una nueva e interesante faceta de
sus inquietudes intelectuales.
JORGE LOPEZ PAEZ (Mxico), public una primera no-
vela titulada El solitario Atlntico, a la que siguieron
luego varios volmenes de cuentos y novelas, siendo la
ms reciente Mi hermano Carlos.
ALEJANDRO LORA RISCO (Per), reside en Chile desde
hace varios aos. Profesor de la Universidad de Chile y
autor de varios libros, pronto dar a la imprenta una
Fenomenologia de la Historia de Amrica. Tiene en pre-
paracin, adems de su libro sobre Vallejo, otro so-
bre Neruda, ambos con enfoque original.
ESTEBAN PINILLA DE LAS HERAS (Espaa), socilogo,
efectu investigaciones en Buenos Aires y otros luga-
res de Amrica. Actualmente reside en Pars y pertene-
ce a la seccin de ciencias econmicas y sociales de la
"Ecole Pratique des Hautes Etudes.
JAIME SAENZ (Bolivia), poeta por antonomasia, rene
en su obra producciones valiosas como Visitante profun-
do (1964) y El frIa (1967), ambos de poesa. Varios cuen-
tos y relatos largos, as como una novela indita, com-
pletan una fructuosa labor literaria. O
LA TORRE
REVISTA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Ao XV N 59 . Enero-Marzo 1968
SUMARIO
INTRODUCCION
Jaime Bentez: Federico de Onis
TESTIMONIOS
Victoria Ocampo: Recordando a don Federico
Jorge Guilln: Federico de Onis
Germn Arciniegas: Don Federico, o el conquistador conquistado
Eugenio Fernndez Granell: Recuerdo parcial de don Federico
de Onis
Aurelio Pego: Ons, el hombre
Luis M. de Arrigoitia: Don Federico de Onis
HOMENAJES
Amrico Castro: Mi interpretacin de la historia de los espaoles
Toms Navarro: Juan Ramn Jimnez y la lirica tradicional
Guillermo de Torre: Jorge Santayana
Juan Loveluck: Un smbolo persistente en la lirica de Marti
Gastn Figueira: Evocaciones de Gabriela Mistral
Jos Ferrater Mora: La experiencia religiosa
BIBLlOGRAFIA
Luis M. Arrigoitia: Bibliografa de Federico de Ons
ICONOGRAFIA
PUBLICACIONES RECIBIDAS
INDICE GENERAL
Suscripcin anual (4 nmeros):
Para Puerto Rico y pases de Amrica 5; 4.00
Para el resto del mundo $ 5.00
Nmero suelto sencillo $ 1.50
Nmero suelto doble $3.00
Editorial Universitaria, Apartado X (Universidad)
Ro Piedras, Puerto Rico
ASOMANTE
La edita la
Asociacin de Graduadas
de la
Universidad de Puerto Rico
Directora
NILlTA VIENTOS GASTON
Subdirectora
MONELlSA L. PEREZ MARCHAND
Administradora
ORITIA OLIVERA CARRERAS
Subadministradora
MARIA TERESA C. DIAZ GARCIA
o
SUSCRIPCIONES
Puerto Rico, Cuba y Estados Unidos $ 4.00
Otros paises $ 4.50
Ejemplar suelto , $ 1.25
Apartado 1142
San Juan
I
unoo
nuevo
Administracin: 23, rue de la Ppiniere, ParisS, Francia
SUSCRIPCION ANUAL
Francia: 35 F
Otros paises europeos: 40 F
U. S. A.: 8 $
Amrica Latina: 6 $
(Para pago en moneda nacional informarse con el agente de cada pais)
AGENTES
ARGENTINA des Ecoles. - Lib. Craville, 20, rue de la Sorbonne,
BUENOS AIRES: Suscripciones: Libreria Hachetle.
GUATEMALA
Rivadavia 739/45 - Distribuidora: Distribuidora de
GUATEMALA: Distribuidora, Librera Universal, 13
Editores Reunidos, Tucumn 865.
calle 4-16, zona 1.
BOLIVIA
HOLANDA
COCHABAMBA: Distribuidora: Los Amigos del
LA HAYA: Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9.
Libra, Calle Per, esq. Espaa, Casilla 450.
LA PAZ: Universal Bookstore, Mercado 1507, Ca
HONDURAS
silla 1548. - Gisbert y Cia., Comercio 1270/80.
SAN PEDRO SULA: Dolores de Dvila, Agencia
Casilla 195.
Paragn, Apartado postal 560.
BRASIL
MEXICO
RIO DE JANEIRO: Distribuidora y suscripciones:
MEXICO. D. F.: Distribuidora: Jess Rodrguez.
Libreria Hacllette, 229/4, Av. Erasmo Braga, Caixa
Rubn Dario 102. Col. Moderna. - Suscripciones:
postal 1969.
Libraire Fran;aise. Paseo de la Reforma, 12
COLOMBIA
NICARAGUA
BOGOTA: Distribucin y Suscripciones: Libreria
MANAGUA: Distribuidora: Guillermo Borge, la Calle
Buchholz, Ap. Areo 4956 - J. Castao, Ap. Areo
Nor-Este n 717.
14-420. - Tel. 34-87-79. - MEDELLlN. Antioquia.
Libreria Aguirre. Calle 53 N 49-123. - CALI PANAMA
Librera Nacional Ud. Apartado Areo 4431. PANAMA: Suscripciones: Jos Menndez, Agencia
BARRANQUILLA. Libreria Nacional Ud. Apartado Int. de Publicaciones, Apartado 2052.
Areo 327.
PARAGUAY
COSTA RICA
ASUNCION: Distribuidora y suscripciones: Enrique
SAN JOSE: Distribuidora: E. Calvo Brenes, Apar
Chase. Eligio Ayala, 971.
tado 67.
PERU
CHILE
LIMA: Distribuidora y suscripciones: INCA, Emilio
SANTIAGO: Distribuidora y suscripciones: Librera
Althaus 470, Apartado 3115.
Francesa. - Editorial Universitaria, S.A. Casilla
10220. SI. Francisco, 454. PORTUGAL
ECUADOR
LISBOA: Distribuidora: Agencia Internacional de
GUAYAQUIL: Distribuidora: Muoz Hnos. Apartado Livraria e Publica;oes, Rua S. Pedro de Alcntara,
1024. 63, 1 Do. - Suscripciones: Agence Havas, 234
Rua Aurea, 242.
MADRID 13: Suscripciones: Seminarios y Ediciones
PUERTO RICO
S.A., Av. de Jos Antonio, 88. Grupo de ascensores
SAN JUAN: Distribuido/a: Librera Campos, Apar
3, Planta 10 n 8. Tel.: 241-05-28. - Distribuidora:
tado 961.
Unin Distribuidora de Ediciones, c/. Muoz Torre
ESPANA
REPUBLlCA DOMINICANA
ro, 4. Tel.: 222-77-44.
STO. DOMINGO: Distribuidora y suscripciones: Pa'_
ESTADOS UNIDOS
y Alegra, Apart. 841. Arz. Merio, 31-A. - Libreliu
NEW YORK: Sergio Gimnez. Spanish Magazines.
Amengual, El Conde, n 67.
Radio City Station. Box. N. Y. 10019. - Rizzoli
International Bookstore. 712 Fifth Avenue, N. Y 19,
URUGUAY
MONTEVIDEO: Distribuidora y suscripciones: Beni
FRANCIA
to Milla, Editorial ALFA, Ciudadela 1389.
PARIS: Librairie Saint-Michel, 47, bd Saint-Michel.
- Drugstore, bd. Saint-Germain. - Lib. Hispania. VENEZUELA
40, rue Gay-Lussac. - Lib. Editions Espagnoles, CARACAS: Distribuidora y suscripciones: Libreria
72, rue de Seine. - Lib. Ed. Hispano-Amricaines, Cosmos, Pasaje Rio Apure, Local 200, Stanos
26, rue Monsieur-Ie-Prince. - Lib. Larousse, 58, rue Centra Simn Bolvar.
Directeur-Grant de la publication : Jean-Yves Bouedo Imp. Moderne Gelbard. 20, r. F.-Duval. Paris-4'
~ [ p ) ( Q ) ~ u ~ ~
Revista trimestral de ciencias sociales
Director: Luis Mercier Vega
Responsable de publicaciones: Danilo Romero
Instituto latinoamericano de relaciones internacionales
Ha publicado hasta ahora 9 nmeros, consagrados a temas
de mxima importancia y gran actualidad. Entre otros:
El fenmeno peronista
Las lites en Amrica Latina
Universidad y Sociedad
Poder, comunidad y desarrollo industrial
Sociologa de las migraciones
Destino de las oligarquas
Estado y desarrollo
Estudiantes y poltica
Intelectuales y liderazgo
Papel social de las Fuerzas Armadas
Modelos polticos para el desarrollo
Los Estados Unidos y Amrica Latina
Literatura y sociedad
Ciencia y compromiso
Funciones culturales de la Universidad
Suscripcin anual: 4 dlares
Solicite un ejemplar de muestra a:
APORTES
23, rue de la Ppiniere, Paris-S'
El nmero: 3,50 F Printed in Franca
Você também pode gostar
- Modelo de Ação Trabalhista Com Configuração de Trabalho EscravoDocumento9 páginasModelo de Ação Trabalhista Com Configuração de Trabalho Escravoadvogadoschmidt75% (4)
- Catalogo Hafei Motors - EFFADocumento471 páginasCatalogo Hafei Motors - EFFAJadeny Fernandes73% (11)
- CPDOC FGV Arqueologia Da ReconciliacaoDocumento731 páginasCPDOC FGV Arqueologia Da ReconciliacaoLuciano RiosAinda não há avaliações
- Relatório-Autoavaliação - Isabel-Domingues - (2019-20)Documento3 páginasRelatório-Autoavaliação - Isabel-Domingues - (2019-20)Isabel Domingues100% (2)
- Círculo De FerroNo EverandCírculo De FerroAinda não há avaliações
- Cultura WEB 1 PDFDocumento342 páginasCultura WEB 1 PDFMarcelo28marquesAinda não há avaliações
- A Família Na Historiografia Brasileira...Documento25 páginasA Família Na Historiografia Brasileira...Cleriana AlvaresAinda não há avaliações
- Apostila 2016 II Filosofia PDFDocumento88 páginasApostila 2016 II Filosofia PDFEduardo Rosa100% (1)
- O Mundo Da GladiaturaDocumento627 páginasO Mundo Da GladiaturaMALHEIRO PEDRO100% (1)
- Marcelo Ridenti. Cultura e Política - Os Anos 1960-1970Documento21 páginasMarcelo Ridenti. Cultura e Política - Os Anos 1960-1970Santos Oliveira OlivieraAinda não há avaliações
- Historia Trad SP 1954 Vol 3Documento686 páginasHistoria Trad SP 1954 Vol 3Vitória RibeiroAinda não há avaliações
- Ferreira Gullar, Memórias Do Exílio - Batista, Rosane PiresDocumento230 páginasFerreira Gullar, Memórias Do Exílio - Batista, Rosane PiresbergzauberAinda não há avaliações
- A Trajetória de Thereza SantosDocumento24 páginasA Trajetória de Thereza SantosCeiça FerreiraAinda não há avaliações
- Os Intelectuais e A Politica No Brasil - Daniel PecautDocumento1 páginaOs Intelectuais e A Politica No Brasil - Daniel Pecautjhsantos2013Ainda não há avaliações
- AMAURI Mendes PereiraDocumento7 páginasAMAURI Mendes PereiraGustavo FordeAinda não há avaliações
- Prefacio O Nascimento Do Brasil Joao Pacheco de Oliveira PDFDocumento44 páginasPrefacio O Nascimento Do Brasil Joao Pacheco de Oliveira PDFPablo Sandoval LópezAinda não há avaliações
- Nacionalismo e Independencia Africa e AsiaDocumento96 páginasNacionalismo e Independencia Africa e AsiaGeisi DionisioAinda não há avaliações
- Érico Sachs-Ernesto Martins - Um Militante Revolucionário Entre A Europa e o Brasil - Sérgio Paiva (Org.)Documento412 páginasÉrico Sachs-Ernesto Martins - Um Militante Revolucionário Entre A Europa e o Brasil - Sérgio Paiva (Org.)Agnus LaurianoAinda não há avaliações
- A Historicidade Do Copyright - António Machuco RosaDocumento25 páginasA Historicidade Do Copyright - António Machuco RosaAugusto SantosAinda não há avaliações
- Otília Arantes - de Opinião 65...Documento16 páginasOtília Arantes - de Opinião 65...Adrienne FirmoAinda não há avaliações
- Panafricanismo3 PDFDocumento284 páginasPanafricanismo3 PDFliviaasrangelAinda não há avaliações
- As Revoluções Na América Latina Contemporânea. Os Desfios Do Século XXI - 10-2018 - Gráfica PDFDocumento328 páginasAs Revoluções Na América Latina Contemporânea. Os Desfios Do Século XXI - 10-2018 - Gráfica PDFAnatólio Medeiros ArceAinda não há avaliações
- A História Do Haiti STEEVE COUPEAU TRADUÇÃODocumento232 páginasA História Do Haiti STEEVE COUPEAU TRADUÇÃOArthur LimaAinda não há avaliações
- Museu Histórico Portelense Apontamentos Sobre A Trajetória de Um Acervo de Fontes Orais DoDocumento18 páginasMuseu Histórico Portelense Apontamentos Sobre A Trajetória de Um Acervo de Fontes Orais DoWalter PereiraAinda não há avaliações
- KNAUSS, Paulo. Usos Do Passado PDFDocumento172 páginasKNAUSS, Paulo. Usos Do Passado PDFmarcioAinda não há avaliações
- História Do Anarquismo e Do Sindicalismo de Intenção Revolucionária No Brasil - Kauan Willian Dos Santos e Rafael Viana Da Silva (Organizadores)Documento226 páginasHistória Do Anarquismo e Do Sindicalismo de Intenção Revolucionária No Brasil - Kauan Willian Dos Santos e Rafael Viana Da Silva (Organizadores)Rafael V. Soto MayorAinda não há avaliações
- Barbara Freitag - Florestan Fernandes Por Ele Mesmo PDFDocumento44 páginasBarbara Freitag - Florestan Fernandes Por Ele Mesmo PDFAlexandreAinda não há avaliações
- A Literatura de Testemunho e A Violência de EstadoDocumento24 páginasA Literatura de Testemunho e A Violência de EstadoFlavio Pereira100% (1)
- Dissertação - Lampião Da Esquina, Um Jornal Alternativo Do BrasilDocumento239 páginasDissertação - Lampião Da Esquina, Um Jornal Alternativo Do BrasilGeovane CostaAinda não há avaliações
- Uma Vida de Teoria e Práxis: Entrevista Com Jacob GorenderDocumento11 páginasUma Vida de Teoria e Práxis: Entrevista Com Jacob GorenderCastro RicardoAinda não há avaliações
- Needell - Belle Époque - 10 AbrilDocumento30 páginasNeedell - Belle Époque - 10 AbrilCarlos Nássaro100% (1)
- Relatorio de Violencia Contra Os Povos Indigenas No Brasil - 2009Documento148 páginasRelatorio de Violencia Contra Os Povos Indigenas No Brasil - 2009Pablo CardozoAinda não há avaliações
- ACORDA ATENIENSE! ACORDA MARANHÃO! - Identidade e Tradição No Maranhão de Meados Do Século XXDocumento20 páginasACORDA ATENIENSE! ACORDA MARANHÃO! - Identidade e Tradição No Maranhão de Meados Do Século XXzerkalo74Ainda não há avaliações
- Da Matta, Roberto - Digressão - A Fábula Das Três RaçasDocumento11 páginasDa Matta, Roberto - Digressão - A Fábula Das Três RaçasBia BiaAinda não há avaliações
- Luta Armada, Internacionalismo e Latino-Americanismo Na Trajetória Da Junta de Coordinación Revolucionaria - Izabel P. P. Da SilviaDocumento285 páginasLuta Armada, Internacionalismo e Latino-Americanismo Na Trajetória Da Junta de Coordinación Revolucionaria - Izabel P. P. Da SilviaJúlio César Rodrigues CostaAinda não há avaliações
- SILVA, Giovani - Os Kadiwéu e Seus EtnógrafosDocumento13 páginasSILVA, Giovani - Os Kadiwéu e Seus EtnógrafosedgarcunhaAinda não há avaliações
- Mario Maestri - A Aldeia AusenteDocumento15 páginasMario Maestri - A Aldeia AusenteAlberto MarquesAinda não há avaliações
- A Esquerda Militar No Brasil PDFDocumento4 páginasA Esquerda Militar No Brasil PDFandrequeirozujs100% (2)
- 2 ÔÇó O Brasil Na America BBBDocumento480 páginas2 ÔÇó O Brasil Na America BBBGustavo MoraesAinda não há avaliações
- O Conservadorismo de Eduardo Prado: A Combinação Dos Repertórios Antigo e Moderno Do Pensamento Político Ocidental (1879-1901)Documento403 páginasO Conservadorismo de Eduardo Prado: A Combinação Dos Repertórios Antigo e Moderno Do Pensamento Político Ocidental (1879-1901)Bruna OliveiraAinda não há avaliações
- O Caráter Educativo Do Movimento Indígena Brasileiro (1970-1990) Cap. I O Processo Civilizatório e o Movimento Indígena BrasileiroDocumento3 páginasO Caráter Educativo Do Movimento Indígena Brasileiro (1970-1990) Cap. I O Processo Civilizatório e o Movimento Indígena BrasileiroThainná BarbosaAinda não há avaliações
- Ernest Renan - Que É Uma NaçãoDocumento22 páginasErnest Renan - Que É Uma NaçãoGustavo LiberatoAinda não há avaliações
- 4.memorias 297-650Documento354 páginas4.memorias 297-650OxusAinda não há avaliações
- PASSIANI, E. Na Trilha Do Jeca - Monteiro Lobato, o Público Leitor...Documento18 páginasPASSIANI, E. Na Trilha Do Jeca - Monteiro Lobato, o Público Leitor...Julio T BragaAinda não há avaliações
- A Fábula Das Três RaçasDocumento4 páginasA Fábula Das Três Raçasangela rossiAinda não há avaliações
- Mariategui EP PT PDFDocumento52 páginasMariategui EP PT PDFSueli do Carmo OliveiraAinda não há avaliações
- Sobre Antimesticagem - José Antonio Kelly LucianiDocumento112 páginasSobre Antimesticagem - José Antonio Kelly LucianiByron VelezAinda não há avaliações
- Livro Sobre Viagens Viajantes e Representaes Da Amaznia - FINAL OKDocumento199 páginasLivro Sobre Viagens Viajantes e Representaes Da Amaznia - FINAL OKFabricio Gean Lopes GuedesAinda não há avaliações
- Kwame Ture & Molefi Asante - A Africa e o FuturoDocumento27 páginasKwame Ture & Molefi Asante - A Africa e o FuturoThiago SouzaAinda não há avaliações
- América Independente IDocumento5 páginasAmérica Independente Iione_castilhoAinda não há avaliações
- BRESCIANI, Stella. Forjar A Identidade Brasileira Nos Anos de 1920-1940.Documento36 páginasBRESCIANI, Stella. Forjar A Identidade Brasileira Nos Anos de 1920-1940.Fayga MadeiraAinda não há avaliações
- VASCONCELOS, Gilberto. BrizullaDocumento133 páginasVASCONCELOS, Gilberto. BrizullaArtur P. CoelhoAinda não há avaliações
- As Filosofias Africanas e A Temática de LibertaçãoDocumento25 páginasAs Filosofias Africanas e A Temática de LibertaçãosabialaranjeiraAinda não há avaliações
- Informativo: NzingaDocumento7 páginasInformativo: NzingaPâmela Guimarães-SilvaAinda não há avaliações
- PECAUT Daniel Os Intelectuais e A PolitiDocumento59 páginasPECAUT Daniel Os Intelectuais e A PolitiErika Samara Martins de OliveiraAinda não há avaliações
- PECAUT, Daniel Os Intelectuais e A Politica No BrasilDocumento37 páginasPECAUT, Daniel Os Intelectuais e A Politica No Brasilb4t3dorAinda não há avaliações
- História Da Antropologia No BrasilDocumento20 páginasHistória Da Antropologia No BrasilYeshua Marmans100% (1)
- ARMINDA, Maria. Balanço Da Sociologia Da Cultura No Brasil PDFDocumento8 páginasARMINDA, Maria. Balanço Da Sociologia Da Cultura No Brasil PDFLucas Tomaz SouzaAinda não há avaliações
- A Redemocratização No BrasilDocumento12 páginasA Redemocratização No BrasilHugo Tavares100% (1)
- O Discurso Competente - Marilena ChauíDocumento11 páginasO Discurso Competente - Marilena ChauíGustavo GodinhoAinda não há avaliações
- Os intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasNo EverandOs intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasAinda não há avaliações
- Flavio Koutzii: Biografia de um militante revolucionário de 1943 a 1984No EverandFlavio Koutzii: Biografia de um militante revolucionário de 1943 a 1984Ainda não há avaliações
- Resistir para existir: O samba de véio da ilha do MassanganoNo EverandResistir para existir: O samba de véio da ilha do MassanganoAinda não há avaliações
- Gallinal, Gustavo - Letras UruguayasDocumento424 páginasGallinal, Gustavo - Letras Uruguayasfiestero008Ainda não há avaliações
- Figari, Pedro - Arte, Estética Ideal IIIDocumento219 páginasFigari, Pedro - Arte, Estética Ideal IIIfiestero008Ainda não há avaliações
- Figari, Pedro - Arte, Estética Ideal IIDocumento249 páginasFigari, Pedro - Arte, Estética Ideal IIfiestero008Ainda não há avaliações
- Figari, Pedro - Arte, Estética Ideal IDocumento241 páginasFigari, Pedro - Arte, Estética Ideal Ifiestero008Ainda não há avaliações
- MEO ContratoDocumento12 páginasMEO Contratoznaya_100% (1)
- Resolução n07 - 2021 DG - DNITDocumento69 páginasResolução n07 - 2021 DG - DNITmarcelobiologoAinda não há avaliações
- 1o Avaliando o Aprendizado Estácio Filosofia e ÉticaDocumento2 páginas1o Avaliando o Aprendizado Estácio Filosofia e ÉticaJess RibeiroAinda não há avaliações
- Peça Tributário OAB 36Documento2 páginasPeça Tributário OAB 36Tayna CarvalhoAinda não há avaliações
- Mentoriamento 30-03-2022Documento3 páginasMentoriamento 30-03-2022Tarcisio Carnete JuniorAinda não há avaliações
- O Principe Eo MendigoDocumento92 páginasO Principe Eo MendigoJackson Da Silveira DóriaAinda não há avaliações
- Toruk FerroVerdeDocumento3 páginasToruk FerroVerdeRenato Renan SantosAinda não há avaliações
- A Educação Antirracista e Antissexista No BrasilDocumento12 páginasA Educação Antirracista e Antissexista No BrasilLÍGIA MARIA SILVA SOUSAAinda não há avaliações
- Re 351.487-RRDocumento37 páginasRe 351.487-RRErilson FonsecaAinda não há avaliações
- Apostila - Sistemas de Gestão AmbientalDocumento140 páginasApostila - Sistemas de Gestão AmbientalMarina Vaz100% (1)
- 26/11/2023 Data Provável Da Prova Escrita: Página 1 de 53Documento54 páginas26/11/2023 Data Provável Da Prova Escrita: Página 1 de 53victorluz1313Ainda não há avaliações
- Bte47 2022Documento132 páginasBte47 2022Dora SilvérioAinda não há avaliações
- 56 Cartas de Paulo (Reduzido)Documento33 páginas56 Cartas de Paulo (Reduzido)Laury de JesusAinda não há avaliações
- Anvisa - Secaps MaxDocumento2 páginasAnvisa - Secaps MaxSuuh WayneAinda não há avaliações
- Exercicios PedologiaDocumento3 páginasExercicios PedologiaBruno Delvequio Zequin80% (5)
- Meu Planner 2022 - ProfessoraDocumento51 páginasMeu Planner 2022 - ProfessoraTatiane ReginaAinda não há avaliações
- Programa de Dto Do UrbanismoDocumento4 páginasPrograma de Dto Do UrbanismoNelson Fernando100% (1)
- Deontologia Profissional Do PsicologoDocumento3 páginasDeontologia Profissional Do PsicologoSimone PalmeiraAinda não há avaliações
- Igreja Nas CasasDocumento5 páginasIgreja Nas CasasNatália M. B. BorgesAinda não há avaliações
- Legislação Educacional 16.05Documento3 páginasLegislação Educacional 16.05Thais Moura dos SantosAinda não há avaliações
- Cristo - Nosso ModeloDocumento26 páginasCristo - Nosso ModeloKaique FreedomAinda não há avaliações
- AULA 01 - (Fundamentos Da Logística) - Gestão Organizacional - Postura ProfissionalDocumento13 páginasAULA 01 - (Fundamentos Da Logística) - Gestão Organizacional - Postura ProfissionalJuliana Evelin100% (1)
- STOCK, M J 2005 VelhosENovosAtoresPoliticos PartidosEMovim SociaisDocumento160 páginasSTOCK, M J 2005 VelhosENovosAtoresPoliticos PartidosEMovim SociaisLise TeixeiraAinda não há avaliações
- TEXTO - O Que Voc Est Lendo Neste Dia Do LeitorDocumento8 páginasTEXTO - O Que Voc Est Lendo Neste Dia Do LeitorMike FelipeAinda não há avaliações
- História Da Psicologia - Rumos e PercursosDocumento593 páginasHistória Da Psicologia - Rumos e PercursosAlanis100% (1)
- Daniel 4 - Deus Quer Te Dar VidaDocumento31 páginasDaniel 4 - Deus Quer Te Dar VidaEvelina Gizel Salomão MonteiroAinda não há avaliações
- 4T2021 L8 Esboço CaramuruDocumento8 páginas4T2021 L8 Esboço CaramuruIgreja SiãoAinda não há avaliações